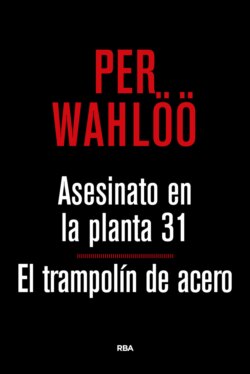Читать книгу Asesinato en la planta 31. El trampolín de acero - Per Wahloo - Страница 12
6
ОглавлениеEl comisario Jensen se despertó a las siete y media de la mañana. Se levantó de la cama, se dirigió al cuarto de baño, se lavó con agua fría las manos, la cara y el cuello, se afeitó y se cepilló los dientes. Al intentar hacer gárgaras tosió durante un buen rato.
Luego puso a calentar agua con miel y trató de bebérsela tan caliente como pudo. Mientras tanto leyó la prensa. Ningún periódico mencionaba los sucesos que le habían mantenido ocupado el día anterior.
El tráfico de la autopista era intenso y, aunque usó la sirena, eran ya las ocho y treinta y cinco cuando entró en su despacho.
Diez minutos después le llamó el jefe superior de policía.
—¿Ha empezado la investigación?
—Sí.
—¿Sobre qué líneas?
—Están analizando las pruebas técnicas. Los psicólogos examinan el texto. Y tengo a un agente investigando en correos.
—¿Algún resultado?
—De momento no.
—¿Y personalmente, tiene alguna teoría?
—No.
Silencio.
—Mis conocimientos de la empresa en cuestión son insuficientes —aclaró el comisario Jensen.
—Pues sería conveniente que los refrescara.
—Sí.
—Y sería más conveniente aún que obtuviera esa información de alguna fuente al margen de la propia empresa.
—Entiendo.
—Le sugiero que acuda al Ministerio de Información, quizá al secretario de Estado para Asuntos de Prensa.
—Entiendo.
—¿Suele usted leer las revistas que publican?
—No. Pero voy a hacerlo.
—Bien. Y, por lo que más quiera, evite irritar al editor y a su primo.
—¿Hay algún inconveniente en que encomiende a algunos agentes de paisano hacer labores de seguimiento?
—¿A los directivos de la empresa?
—Sí.
—¿Sin su conocimiento?
—Sí.
—¿Considera justificada una medida así?
—Sí.
—¿Cree que su gente puede llevar a cabo una tarea tan delicada?
—Sí.
Siguió un silencio tan largo que Jensen empezó a mirar el reloj. Oyó el aliento del jefe superior de policía y el repiqueteo de algún objeto contra la mesa, seguramente un lápiz.
—¿Jensen?
—Sí.
—Desde este momento dejo la investigación en sus manos. No quiero ser informado de los métodos que utilice ni de las medidas que tome.
—Entendido.
—La responsabilidad es suya. Confío en usted.
—Entendido.
—¿Tiene claras las directrices generales de la investigación?
—Sí.
—Le deseo suerte.
El comisario Jensen se dirigió al lavabo, llenó un vaso de papel con agua y volvió a su mesa. Abrió un cajón y sacó una bolsa de bicarbonato, diluyó tres cucharaditas del polvo blanco y lo removió con su bolígrafo de plástico.
A lo largo de los veinticinco años que llevaba ejerciendo de policía solo había visto al jefe superior una vez, y jamás había hablado con él hasta el día anterior. Desde entonces habían mantenido cinco conversaciones.
Se bebió el contenido de un trago, arrugó el vaso y lo tiró a la papelera. Luego llamó al laboratorio técnico-criminal. La voz del investigador era seca y formal.
—No, ninguna huella dactilar.
—¿Está seguro?
—Por supuesto. Pero para nosotros no hay nada definitivo. Probaremos otros métodos de análisis.
—¿El sobre?
—Uno de los más corrientes. Hasta ahora apenas nos dice nada.
—¿Y el papel?
—Este, por el contrario, sí parece tener una estructura especial. Además parece que lo arrancaron de algún sitio, a lo largo del lomo.
—¿Pueden averiguar de dónde?
—Es posible.
—¿Alguna cosa más?
—Nada. Seguimos trabajando.
Jensen colgó el teléfono, se dirigió hasta la ventana y miró abajo, al patio de cemento de la comisaría. Junto a la entrada del local de arrestos podía ver a dos agentes con botas de goma e impermeables. Estaban sacando mangueras de agua para limpiar las celdas. Se aflojó el cinturón y aspiró aire hasta eructar los gases que tenía en el estómago.
Sonó el teléfono. Era el agente destinado en correos.
—Esto va a llevar su tiempo.
—Tómese el tiempo que necesite, pero no más.
—¿Cada cuánto debo informarle?
—Todas las mañanas a las ocho, por escrito.
El comisario Jensen colgó el teléfono, cogió su sombrero y abandonó el despacho.
El Ministerio de Información quedaba en el centro de la ciudad, entre el palacio real y la sede central de los partidos de la coalición. El secretario de Estado tenía su despacho en el segundo piso, con vistas al palacio.
—La empresa se organiza de forma modélica —dijo—. Todo un ejemplo de libre empresa.
—Entiendo.
—Lo que puedo proporcionarle, si lo desea, son datos estrictamente estadísticos.
Cogió una carpeta de la mesa y la hojeó distraído.
—Editan ciento cuarenta y cuatro publicaciones. La tirada total de esas publicaciones alcanzó el año pasado los veintiún millones trescientos veintiséis mil cuatrocientos cincuenta y tres ejemplares a la semana.
Jensen apuntó la cantidad en una pequeña tarjeta blanca. «21.326.453».
—Es una cantidad más que considerable. Eso significa que nuestro país registra la mayor tasa de lectura del mundo.
—¿No hay más revistas aparte de las suyas?
—Algunas. Se hacen tiradas de unos pocos miles de ejemplares y solo se distribuyen en determinadas zonas.
Jensen asintió.
—Pero la actividad editorial, lógicamente, supone solo una rama de las actividades de la empresa.
—¿Cuáles son las otras?
—Según lo remitido al ministerio, se trata de una cadena de imprentas que producen principalmente diarios.
—¿Cuántas?
—¿Imprentas? Treinta y seis.
—¿Y cuántos diarios?
—Un centenar. Un momento...
Consultó sus papeles.
—Ciento dos en la actualidad. La estructura editorial de la prensa diaria cambia incesantemente. Unos diarios cierran, otros aparecen en su lugar.
—¿Por qué?
—Porque hay que responder a nuevas demandas y adaptarse a las tendencias del momento.
Jensen asintió.
—La tirada conjunta de la prensa diaria del año pasado...
—¿Sí?
—Solo tengo la cifra total de producción de diarios del país: nueve millones doscientos sesenta y cinco mil trescientos doce ejemplares al día. En todo caso, vendría a ser lo mismo. Se imprimen unos cuantos diarios totalmente independientes del grupo editorial, pero sufren dificultades de distribución y sus tiradas son insignificantes. Si reduce la cifra que le he dado en unos cinco mil ejemplares debería obtener un valor más o menos preciso.
Jensen volvió a tomar nota en la pequeña tarjeta de papel. 9.260.000.
—¿Quién controla el aparato de distribución? —quiso saber.
—Una asociación democrática de editores de prensa.
—¿De todos los editores de prensa?
—Sí, a condición de que sus periódicos se impriman en tiradas superiores a cinco mil ejemplares.
—¿Por qué?
—Las tiradas menores no se consideran rentables. De hecho, el consorcio cierra de inmediato las publicaciones cuyas tiradas descienden por debajo de dicha cifra.
El comisario Jensen se guardó la tarjeta en el bolsillo.
—Entonces, en la práctica, eso significa que el consorcio controla toda la prensa del país, ¿no es así?
—Se puede decir que sí. Pero quiero subrayar que su actividad editorial es extremadamente plural, loable desde todos los puntos de vista. Las revistas en especial han demostrado su capacidad para satisfacer moderadamente todos los gustos y tendencias legítimas. La prensa tenía antes una influencia instigadora e inquietante sobre los lectores. Pero ya no es así. Su formato y su contenido actuales están pensados para provecho de sus lectores...
Echó una ojeada a la carpeta y pasó página.
—... y para su disfrute. Pretenden llegar a las familias, a todos sus miembros, y no crear hostilidades, descontento o inquietud. Satisfacen asimismo la necesidad natural de escapismo del hombre de la calle. En definitiva, actúan en pro del Consenso.
—Comprendo.
—Antes de que se pactara el Consenso la edición de prensa estaba más dividida que ahora. Los partidos políticos y sindicatos dirigían sus propias empresas editoriales. Pero en cuanto esos periódicos empezaban a tener dificultades económicas fueron cerrados o absorbidos por el consorcio. Muchos de ellos se salvaron gracias a...
—¿Sí?
—Gracias a los principios que he citado antes; gracias a su capacidad para ofrecer a los lectores sosiego y seguridad, a su capacidad para ser accesibles y fáciles de leer, adaptados al gusto y a la capacidad receptiva del hombre de hoy.
Jensen asintió.
—No creo que sea exagerado afirmar que una prensa homogénea ha contribuido más que nada a consolidar el Consenso, a salvar las diferencias entre partidos políticos, entre monarquía y república, entre la llamada clase alta y...
Se calló y miró a través de la ventana. Volvió a la carga:
—Tampoco es exagerado afirmar que el mérito corresponde a los directivos del consorcio. Excelentes personas, de gran talla... ética. Sin ningún tipo de vanidad, ni sed de títulos ni poder ni...
—¿Riqueza?
El secretario de Estado dedicó una mirada fugaz e interrogativa al hombre sentado en el sillón de las visitas.
—Exacto —corroboró.
—¿Qué otras empresas controla el consorcio?
—No sabría decirle —dijo el secretario de Estado distraído—: empresas de distribución, fabricación de embalajes, navieras, producción de muebles, industrias de papel, claro, y... eso no es asunto de mi ministerio.
Clavó la mirada en Jensen.
—No creo que le pueda ofrecer más datos de valor —concluyó—. Además, ¿a qué viene tanto interés?
—Órdenes —dijo el comisario Jensen.
—Cambiando de tema, ¿qué efecto ha tenido el aumento del poder policial en las estadísticas?
—¿Se refiere a la tasa de suicidios?
—Sí, exacto.
—Un efecto positivo.
—Me alegro muchísimo.
El comisario Jensen le hizo cuatro preguntas más.
—¿Las actividades empresariales del consorcio no infringen las leyes antimonopolio?
—Yo no soy jurista.
—¿A cuánto asciende el volumen de facturación de la editorial?
—Ese es un asunto fiscal de carácter técnico.
—¿Y el patrimonio personal de los propietarios?
—Es casi imposible calcularlo.
—¿Ha sido usted alguna vez empleado del consorcio?
—Sí.
De camino de vuelta se detuvo en una cafetería, se bebió una taza de té y se comió un par de panecillos de centeno.
Mientras tanto pensó en la tasa de suicidios, que había disminuido notablemente desde la puesta en marcha de la nueva ley contra el abuso de alcohol. Los centros de desintoxicación no proporcionaban ninguna estadística y los suicidios cometidos en las comisarías de policía eran registrados como muertes súbitas. A pesar de los minuciosos registros ocurrían con cierta frecuencia.
Eran ya las dos de la tarde cuando regresó a la comisaría y el trasiego de borrachines estaba en pleno apogeo. La única razón por la que aún no había empezado era porque evitaban practicar detenciones antes del mediodía. Al parecer se había establecido así por razones higiénicas, para tener tiempo de desinfectar las celdas de arresto.
El médico de la policía estaba fumando en la sala de guardia, con el codo apoyado en el mostrador. Llevaba la bata arrugada y manchada de sangre, y el comisario Jensen le dedicó una mirada crítica. El otro se sintió observado y dijo:
—No es nada grave. Solo un pobre diablo que... Ahora ya está muerto. Llegué demasiado tarde.
Jensen asintió.
El médico tenía los párpados inflamados y enrojecidos por los bordes, con pequeñas motas amarillas en las pestañas.
Miró meditabundo a Jensen y dijo:
—¿Es cierto que no se le ha resistido ni un solo caso?
—Sí —dijo el comisario—. Es cierto.