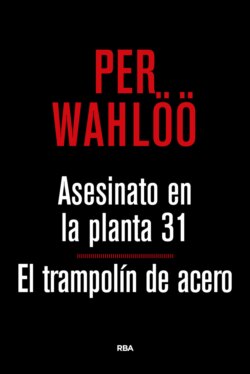Читать книгу Asesinato en la planta 31. El trampolín de acero - Per Wahloo - Страница 21
15
Оглавление—Averigüe la dirección de esta persona. Es urgente.
El jefe de los agentes de paisano se puso firme y salió.
El comisario Jensen examinó la lista que tenía sobre la mesa, delante de él. Abrió uno de los cajones, sacó la regla y tachó tres nombres con líneas nítidas y rectas. Luego numeró los demás del uno al nueve, miró el reloj e hizo una pequeña anotación en el papel con letra pequeña: «Jueves, 16:25 h».
Cogió una libreta de notas sin usar, la abrió por la primera página y escribió: «Número 1, anterior encargado de distribución, 48 años, casado, jubilación anticipada por enfermedad».
Dos minutos después volvió el jefe de los agentes de paisano con la dirección. Jensen la anotó, cerró la libreta, se la metió en el bolsillo y se levantó.
—Consiga datos sobre los demás —dijo—. Necesito que estén listos para cuando vuelva.
Atravesó el núcleo de edificios comerciales y administrativos de la ciudad, pasó el edificio de los sindicatos y siguió en dirección oeste. El tráfico circulaba con fluidez por la ancha y recta autopista que atravesaba polígonos industriales y amplias barriadas dormitorio de miles de bloques de viviendas alineados como columnas idénticas entre sí.
A la luz clara del sol de la tarde vio con nitidez la capa grisácea de los gases contaminantes. Tendría de unos quince metros de grosor y cubría la ciudad como un banco de niebla tóxico.
Una par de horas antes se había bebido dos tazas de té y había comido cuatro panecillos. Ahora sentía un dolor fuerte y persistente en la parte derecha del diafragma, como si una taladradora le hubiese perforado a cámara lenta los tejidos blandos. A pesar del dolor, seguía teniendo hambre.
Diez kilómetros más adelante los bloques de viviendas parecían más viejos y deteriorados. Se erguían como pilares entre una vegetación descuidada y enmarañada. Las frágiles placas de hormigón, irregulares y erosionadas, se habían desprendido de buena parte de las fachadas, y muchas ventanas estaban rotas. Desde que las autoridades habían conseguido atajar la escasez de viviendas diez años antes mediante la construcción en serie de un tipo de bloques con idénticos apartamentos estándar, muchos barrios antiguos se habían despoblado. En la mayoría de estos barrios apenas estaba ocupada la tercera parte de las viviendas. Las demás estaban vacías y se deterioraban tanto como la práctica totalidad de los bloques. Esas viviendas ya no eran rentables y nadie se ocupaba de repararlas o mantenerlas. Además, estaban mal construidas y se deterioraban con rapidez. Muchas tiendas y comercios habían caído en bancarrota y habían sido clausurados o, simplemente, abandonados por sus propietarios. Tampoco circulaba por aquellas barriadas ningún tipo de medio de transporte, municipal o estatal, ya que se estimaba que todo el mundo debía tener su propio coche.
Entre la maraña de matorrales que rodeaba los bloques había montones de coches desguazados e indestructibles envases de plástico. El Ministerio de Asuntos Sociales contaba con que las viviendas fueran quedando poco a poco abandonadas hasta desplomarse, y convertir entonces esas zonas, de forma automática y sin ningún gasto extra, en vertederos.
El comisario abandonó la autopista, cruzó un puente y se encontró en una isla, alargada y poblada de árboles de hoja caduca, con piscinas, pistas de tenis, senderos de equitación y villas blancas a lo largo de las orillas. Al cabo de pocos minutos aminoró la velocidad, giró a la izquierda, cruzó un par de altas verjas forjadas, condujo hasta una casa y se detuvo enfrente.
Era una casa grande y cara, de aspecto lujoso, con las fachadas acristaladas bien pulidas. Al lado de la entrada había tres coches, uno de ellos un último modelo de matrícula extranjera, grande y de color plateado.
El comisario Jensen subió la escalinata y cuando cruzó las células fotoeléctricas se oyó el sonido de una campana desde el interior de la casa. Una mujer joven, vestida de negro y con una cofia almidonada, abrió la puerta al instante. Le pidió que esperase y desapareció dentro de la casa. El decorado del vestíbulo y lo que pudo ver de la casa era moderno e impersonal. Tenía la misma elegancia sobria que las plantas que ocupaba la dirección de la editorial.
En el vestíbulo había un joven de unos diecinueve años. Estaba sentado con las piernas estiradas en uno de los sillones de patas de acero y miraba al frente con fijeza y apáticamente.
La persona a quien había ido a ver el comisario Jensen era un hombre bronceado y de ojos azules, con cuello de toro, incipiente corpulencia y una altiva expresión en el rostro. Llevaba pantalones deportivos, sandalias y un batín corto y elegante de una tela parecida a la lana.
—¿De qué se trata? —preguntó en tono tajante—. Le advierto que no dispongo de mucho tiempo.
Jensen dio un paso adelante en el vestíbulo y le mostró su placa.
—Jensen —dijo—, comisario del distrito dieciséis. Estoy al cargo de una investigación que tiene que ver con su anterior empleo y lugar de trabajo.
El porte y la expresión del hombre cambiaron. Movió inquieto los pies y pareció hundirse. Su mirada se volvió esquiva y temerosa.
—Por el amor de Dios —murmuró—, aquí no. Aquí, delante de... No, venga a mi... o a la biblioteca... Sí, mejor la biblioteca.
Hizo un gesto vago, como si buscara algo para distraer la atención y dijo:
—Este es mi hijo.
El joven del sillón les lanzó una mirada de sumo aburrimiento.
—¿No vas a salir a probar tu coche nuevo? —preguntó el hombre del batín.
—¿Para qué?
—Bueno, las chicas y eso...
—¡Bah! —exclamó el joven.
Su rostro volvió a eclipsarse.
—No entiendo a la juventud de hoy —dijo el hombre con una sonrisa de pesadumbre.
El comisario Jensen no respondió al comentario y la sonrisa del hombre desapareció.
En la biblioteca, un luminoso salón con armarios y varios tresillos, no había ningún libro. Había revistas en las mesas.
El hombre del batín cerró las puertas con cuidado y lanzó una mirada suplicante al comisario, cuyo rostro era frío y circunspecto. Luego dio un respingo y se dirigió a una de las vitrinas, sacó un vaso, lo llenó de aguardiente casi hasta el borde y lo vació de un solo trago. Luego volvió a llenarlo, miró de nuevo al comisario Jensen y masculló:
—Bien, qué más da ahora. Supongo que no puedo ofrecerle... no, claro... perdón... Es el shock, ¿comprende?
El hombre se derrumbó en una de las sillas. Jensen siguió de pie. Sacó la libreta de notas. Al otro le brillaba el rostro de sudor. Se lo secaba una y otra vez con un pañuelo doblado.
—Dios mío, lo sabía. Lo he sabido todo este tiempo. Que esos condenados iban a clavarme una puñalada tan pronto como se hubiesen celebrado las elecciones. Pero voy a defenderme —dijo furioso—. Me lo van a quitar todo, lógicamente. Pero yo sé cosas, sé muchas cosas, cosas que ellos no...
Jensen lo miró fijamente.
—Hay de todo —dijo el hombre—, como números que les resultaría complicado explicar. ¿Sabe usted cuánto pagan de impuestos? ¿Sabe cuál es el sueldo de sus expertos fiscales? ¿Sabe quién contrata en realidad a esos expertos fiscales?
Se tiró nervioso de los escasos pelos que tenía y dijo apenado:
—En fin, disculpe... Lógicamente no quería... Mi situación ya no puede ser peor, pero...
De repente, su voz se volvió apremiante:
—Por cierto, ¿el interrogatorio debe tener lugar aquí, en mi casa? Imagino que usted ya lo sabe todo. ¿Tiene que quedarse ahí de pie? ¿Por qué no se sienta?
El comisario Jensen se quedó donde estaba. No dijo nada aún. El hombre apuró el vaso y lo apartó de un golpe. Le temblaban las manos.
—Y bien, empiece —dijo resignado—. Acabemos cuanto antes y salgamos de aquí.
Se levantó y volvió a la vitrina, y toqueteó torpemente el vaso y el tapón de la botella.
El comisario Jensen abrió su libreta de notas y sacó el lápiz.
—¿Cuándo dejó de trabajar? —preguntó.
—En otoño, el 10 de septiembre. Jamás olvidaré ese día. Ni las semanas precedentes, porque fueron terribles, tan terribles como es hoy en día.
—¿Se jubiló de forma anticipada?
—Por supuesto. Me obligaron a hacerlo. Con la mejor voluntad, claro. Me consiguieron hasta la baja médica. Pensaron en todo. Trastornos cardíacos, dijeron, no suena nada mal. Pero evidentemente estaba completamente sano.
—¿Y a cuánto asciende su pensión?
—Obtuve la paga íntegra y la recibo desde entonces. Por Dios, para ellos es calderilla comparado con lo que tienen que pagar a sus expertos fiscales. Además, podrían dejar de pagar en cuanto quisieran: les firmé los papeles.
—¿Qué papeles?
—El finiquito, lo llamaron. La confesión, usted la habrá leído. Y la cesión de esta casa y de mi patrimonio. Dijeron que solo querían tenerlos pro forma, que no harían uso de ellos a menos que no fuera necesario. Nunca me hice ilusiones y pensé que no iba a ser necesario tan pronto. Durante mucho tiempo intenté convencerme de que no me denunciarían, que en realidad no se atreverían a exponerse al escándalo de un juicio público y a todas las habladurías. Al fin y al cabo me tenían bien pillado. Esta casa —dijo haciendo un gesto expansivo— compensaba sus pérdidas, aunque pareciera una suma muy elevada.
—¿Cómo de elevada?
—Cerca de un millón. Dígame, ¿es necesario hacerme pasar por la tortura de repetir todo esto una vez más? De palabra... y aquí... en mi casa.
—¿Todo al contado?
—No, apenas la mitad. Y repartido a lo largo de muchos años. El resto...
—¿Sí?
—El resto era en especies, sobre todo materiales de construcción, transporte, mano de obra, papel, sobres. Ese diablo lo tenía todo controlado, incluidos clips, gomitas y pegamento.
—¿Quién?
—El que se hizo cargo de la investigación, su perro favorito, el responsable de publicaciones. A los otros no los vi ni una sola vez. No querían ensuciarse las manos con un asunto así. Además, nadie debía enterarse de nada. Podía ocasionar un daño irreparable al consorcio. Al fin y al cabo, faltaba poco para las elecciones. Supuse que simplemente iban a esperar hasta que se hubieran celebrado.
Se secaba el rostro una y otra vez con el pañuelo que ya estaba gris y empapado.
—¿Qué... qué piensa hacer conmigo?
—Cuando se fue, ¿le dieron algún tipo de diploma o carta de despedida?
El hombre del batín se removió.
—Sí —dijo con desgana.
—Haga el favor de enseñármelo.
—¿Ahora?
—Sí, ahora mismo.
El hombre se levantó tambaleándose, trató de recuperar la compostura y salió del salón. Al cabo de un minuto volvió con el diploma. Estaba cubierto por una placa de cristal y enmarcado con unos anchos bordes dorados. El texto estaba firmado por el jefe y el editor del consorcio.
—Había una página más, una hoja añadida sin imprimir. ¿Qué ha hecho con ella?
El hombre miró desconcertado a Jensen.
—No sé. Supongo que la tiré. Creo que la recorté antes de llevar a enmarcar el diploma.
—¿No lo recuerda con seguridad?
—No, pero debí de tirarla. Recuerdo que la recorté.
—¿Con tijeras?
—Sí, de eso estoy seguro.
Miró el diploma y lo zarandeó.
—Menuda estafa —murmuró—. Cuánta hipocresía, menuda maldita estafa.
—Sí —reconoció el comisario Jensen.
Cerró la libreta, se la metió en el bolsillo y se levantó.
—Adiós —le dijo.
El hombre le miró desconcertado.
—¿Cuándo... cuándo va usted a volver?
—No lo sé —respondió el comisario Jensen.
El joven del vestíbulo seguía sentado en la misma posición, pero ahora estudiaba el horóscopo de una revista con un leve atisbo de interés.
Era ya de noche cuando el comisario regresó en coche. Los bloques de viviendas de las desoladas barriadas aparecían como un cortejo fúnebre de fantasmas entre la maraña de matorrales.
No se molestó en acercarse al despacho sino que se dirigió directamente hacia casa. Se detuvo en una cafetería de carretera. Pese a ser consciente de las consecuencias, se comió tres bocadillos que acompañó con dos tazas de café solo.
Se había acabado el cuarto día.