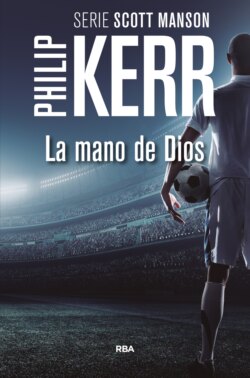Читать книгу La mano de Dios - Philip Kerr - Страница 15
9
ОглавлениеVolé a Atenas la noche antes del partido del Hertha contra el Olympiacos. Era algo más de la una de la madrugada cuando el taxi me dejó en la puerta del hotel Grande Bretagne, que era tan impresionante como Bekim había dicho. El enorme vestíbulo, con el suelo de mármol, era espacioso y elegante, pero lo mejor de todo era lo fresquito que se estaba allí. Fuera, en la plaza Syntagma, la temperatura era de veintimuchos grados. Los clientes iban bien vestidos y parecían adinerados, con lo que era fácil olvidarse de que Grecia era un país con una tasa de paro del veintiséis por ciento y una deuda por encima del ciento setenta y cinco por ciento de su economía total, o que en la plaza Syntagma habían tenido lugar algunos de los peores disturbios de Europa cuando el Parlamento griego votó a favor de los recortes y la austeridad con los que esperaban satisfacer al Banco Central Europeo y, en especial, a los alemanes, que eran quienes contribuían con más dinero al rescate que necesitaba el país. Mientras caminaba hacia el mostrador de la recepción, todo aquello parecía quedar muy lejos.
El recepcionista registró mi llegada y me entregó un sobre que había en mi casillero. Dentro había un mensaje escrito a mano en papel de carta perfumado:
Bekim me ha avisado de la hora a la que llegabas y como estaba por la zona, he pensado en pasarme a saludar. Estoy en el bar Alexander, detrás de recepción. Te esperaré aquí hasta las 2:15 de la madrugada. Valentina (00:55)
P.D.: Entenderé que estés cansado del viaje pero, por favor, en ese caso, devuélveme esta nota con el botones.
Subí a mi habitación con el botones y me pregunté cuál debería ser mi siguiente paso. No estaba muy cansado, la verdad, y dado que Atenas está dos husos horarios por delante de Londres y que había rechazado la comida precocinada del avión, lo cierto es que me apetecía cenar algo más sustancioso que un puñado de cacahuetes del minibar. Los griegos tienden a cenar bastante tarde y estaba seguro de que todavía tendrían la cocina abierta. Lo que no tenía tan claro era si cenar solo. Seguro que una agradable compañera de cena sería una alternativa mucho mejor que mi iPad. Así que me lavé los dientes, me cambié de camisa y bajé a buscarla.
Por mucho que me lo hubiera asegurado Bekim, seguía sospechando que la mujer era prostituta. Para empezar, había que tener en cuenta la reputación fálica del ruso y la nacionalidad de la mujer. No sé por qué tantas rusas se dan a la prostitución, pero es un hecho. Tengo la sensación de que piensan que es lo único con lo que conseguirán escapar de su país. Un país al que, después de nuestro viaje de pretemporada, tampoco yo tenía ganas de volver jamás. Nunca me ha molestado la compañía de las prostitutas —después de estar en la cárcel por un crimen que no has cometido, aprendes a no juzgar a las personas—, pero lo que no me va es acostarme con ellas. No es que eso me haga mejor persona que Bekim —ni mejor que esa gente del mundo del fútbol que sucumbe a la gran cantidad de tentaciones a las que te da acceso ganar ciento cincuenta mil libras a la semana—. Es solo que tengo cierta edad y puede que sea algo más inteligente y que, la verdad sea dicha, tengo un poco menos de hambre de coño que tiempo atrás. A medida que vas haciéndote mayor, resulta que dormir bien empieza a tener bastante más importancia que eso con ese nombre tan gracioso, la libido.
El bar Alexander parecía un sitio salido de una película clásica de Hollywood. La barra, de mármol, tendría unos nueve metros de largo, unos taburetes de lo más adecuados para tirarte varios días bebiendo y más botellas que un depósito aduanero. Detrás de la barra había un tapiz en el que se representaba a un hombre en un carro, que supuse que sería Alejandro Magno, acompañado de una serie de auxiliares que llevaban una urna griega que se parecía mucho al trofeo de la Asociación de Fútbol, lo que quizá explicara por qué daba la sensación de que estuvieran todos tan contentos.
No fue difícil reconocer a Valentina: era la que estaba en el sillón gris, con unas piernas hasta las axilas, un vestido de tweed muy corto y unos Louboutin de tacón alto. Es fácil identificar unos Louboutin, pero que supiera que el vestido era un Balmain de tres mil libras se debía a que me encanta comprar por internet y a que no había mes que no le comprara algo a Louise en Net-a-Porter. El pelo rubio recogido en un moño no muy apretado le daba un aire regio. Desde luego, si era prostituta no era de las que te hace descuento por pagar en metálico.
Nada más verme se puso de pie, sonrió —su sonrisa era tan blanca que parecía lucir faros de xenón— y me cogió la mano para estrechármela. Me sorprendió su fuerza. Miré hacia los lados por si alguien más me había reconocido tan rápido como ella. Hoy en día toda precaución es poca: cualquiera con un móvil es como el Gran Hermano.
—Te he reconocido por la foto que me envió Bekim —comentó.
Me resistí a la tentación de hacerle un cumplido idiota. A menudo, cuando conoces a una mujer tan guapa, lo único que quieres es conseguir mantener la lengua dentro de la boca. Recordaba la foto que me había enseñado Bekim en su iPhone, pero era complicado conectar algo tan ordinario como la imagen de alguien en un teléfono con la diosa en carne y hueso que tenía delante de mí. La idea de cenar algo había desaparecido de mi cabeza y, además, dudo que hubiera sido capaz siquiera de pronunciar la palabra «hambre» sin que se me trabase la lengua.
Nos sentamos y le hizo un gesto al camarero para que se acercara. El hombre acudió de inmediato, como si él también hubiera estado observándola. Hasta a Alejandro Magno le estaba costando mantener apartados de ella sus ojos de hilo. Pedí un coñac, lo que fue una estupidez, porque no va conmigo, pero era lo que había pedido ella y en aquel momento me pareció imperativo que coincidiéramos en todo.
—No vivo lejos de aquí.
—No sabía que el monte Olimpo estuviera tan cerca.
Sonrió.
—Estás pensando en Salónica.
—No, estoy pensando en la mitología griega. —Me estaba costando un Potosí no regalarle aún más los oídos. Seguro que había oído todas estas chorradas en multitud de ocasiones.
—¿Has cenado?
Negué con la cabeza.
—Aún hay tiempo. El Spondi está a cinco minutos de aquí en taxi. Es el mejor restaurante de Atenas.
El camarero volvió con los coñacs.
—O podríamos cenar aquí. El restaurante que hay en el jardín de la azotea tiene las mejores vistas de la ciudad.
—Me vale con el restaurante de la azotea —convine.
Subimos con la bebida. La meseta rocosa que domina la ciudad, donde está el Partenón, iluminado por la noche, es una de las vistas más espectaculares del mundo, en especial por la noche y desde la azotea del Grande Bretagne cuando estás cenando con una mujer que parece una de las deidades mayores que antaño se adoraron allí. Esto último me lo guardé para mí porque no a todas las mujeres les gusta que les den tanto jabón. Y, a decir verdad, después de un par de minutos, casi hasta se me olvidó que la Acrópolis estaba allí. Pedimos la cena, pero no recuerdo lo que comí. No recuerdo nada excepto todo lo que tuviera que ver con ella. Por una vez en la vida, Bekim no había exagerado. Creo que jamás había conocido a una mujer tan guapa. Si hubiera sabido jugar al fútbol, le habría pedido que se casara conmigo allí mismo.
—¿A qué hora es mañana el partido?
—A las siete cuarenta y cinco.
—¿Y qué tienes planeado para el resto del día?
—Había pensado visitar la ciudad.
—Sería un placer ser tu guía en la ciudad —se ofreció—. Además, quiero enseñarte una cosa.
—¿Ah, sí?
—Es una sorpresa. ¿Te parece bien que pase a recogerte a las once?
—Me parece genial.
Me deseó felices sueños cuando nos despedimos en las escaleras del hotel y pensé que lo más probable es que los tuviera. No suelo recordar mis sueños, pero esta vez ansiaba hacerlo, sobre todo, si Valentina salía en alguno de ellos.