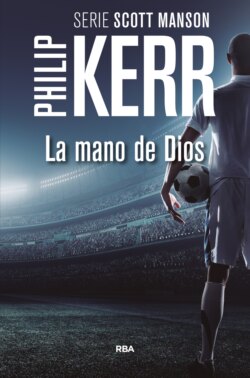Читать книгу La mano de Dios - Philip Kerr - Страница 16
10
ОглавлениеA la mañana siguiente, cogí un taxi hacia Glifada, en el sur de Atenas, para desayunar con Bastian Hoehling y el equipo del Hertha en su hotel, un rascacielos de estilo sesentero que estaba cerca de la playa y puede que demasiado cerca de la carretera principal que llegaba a El Pireo por el norte. Por lo visto, los hinchas del Olympiacos se habían pasado la noche pitando mientras la recorrían, con la intención de no dejar dormir al club berlinés. Los del Hertha tenían cara de cansancio y unos cuantos padecían severas intoxicaciones alimentarias. Bastian y el médico del equipo habían considerado oportuno llamar a la policía para que investigase el caso, pero no sé qué podía hacer la pasma, además de enseñarles a decir «cuarto de baño» en griego.
—¿De verdad crees que ha sido deliberado? —le pregunté al tiempo que decidía ignorar la tortilla que acababa de servirnos el camarero.
Bastian, que también se sentía mal, se encogió de hombros.
—No lo sé, pero, por lo que parece, somos los únicos a los que les está pasando. En el hotel hay un congreso de vendedores de coches y a ellos no les ha afectado.
—Desde luego, eso lo deja claro.
—Si esto lo hacen con un partido amistoso, no quiero ni pensar de lo que serán capaces cuando vengáis a jugar contra esta gente la Champions League. Aseguraos de viajar con vuestro cocinero y vuestro nutricionista, y evidentemente con vuestro médico.
—Nuestro médico está a punto de aceptar un puesto en Qatar.
—Pues será mejor que contratéis otro cuanto antes.
—Puede que tengas razón.
—No dejaría nada al azar con esta gente —insistió Bastian—. Por lo visto, la prensa está tratando este partido como si se enfrentaran Grecia y Alemania. Hristos Trikoupis, el entrenador del Olympiacos, se ha referido a nosotros como «los chicos de Hitler».
—¡Qué raro! Hristos coincidió conmigo en el Southampton y era un tipo majo.
—A mí ya nada me sorprende, no después de lo que nos pasó en Salónica. Esos cabrones le tiraron piedras y botellas al portero. Tuvimos que calentar en una esquina del campo, alejados de la hinchada. No creo que me tuvieran más asco en este país si me apellidara Himmler. Vaya con la cuna de la democracia.
—Sois alemanes, Bastian. Ya deberíais estar acostumbrados. Lo primero que te enseñan cuando empiezas a jugar a fútbol es: no existen los partidos amistosos y menos si hay alemanes entre los rivales. Está la guerra y la guerra total.
Como estaba hablando en alemán con él, usé el término totaler Krieg, acuñado por Joseph Goebbels durante la Segunda Guerra Mundial, y algunos del Hertha me miraron con nerviosismo, tal como suelen hacer los alemanes cuando oyen hablar de nazis.
—Yo, en tu lugar, jugaría el partido de hoy de igual manera —continué—. Es el único idioma que entienden y respetan estos griegos. ¿Recuerdas todo lo que ponía en el cartel de Goebbels? «Totaler Krieg-kürzester Krieg». «La guerra total es la guerra más corta».
—Puede que tengas razón. Deberíamos pasar por encima de ellos, joder. ¡Sacarlos a patadas del campo!
Asentí.
—Antes de que lo hagan ellos con vosotros.
Después de desayunar volví al Grande Bretagne, en el centro de Atenas. Justo a las once estaba sentado en una otomana grande de color marrón claro en el vestíbulo del hotel, enviándole un mensaje a Simon Page sobre nuestro primer partido de la próxima temporada de la Premier League, un encuentro que jugábamos a domicilio el 16 de agosto contra el Leicester City, un recién ascendido. Simon estaba a punto de empezar con la sesión de entrenamiento matutina de las ocho en Hangman’s Wood y le estaba pidiendo que no fuera muy exigente, pues me constaba que algunos de nuestros jugadores aún no se habían recuperado del Mundial, por no mencionar nuestra desastrosa y del todo innecesaria gira por Rusia.
—¿Has dormido bien?
Levanté la mirada y vi a Valentina frente a mí. Llevaba una camisa blanca sencilla, unos J-Brand azules y ajustados, unas sandalias de piel de serpiente cómodas y unas Wayfarer de cristales negros. Me puse de pie y nos estrechamos la mano.
—Sí, gracias.
—¿Listo?
—¿Adónde vamos?
—A ver a un conocido tuyo.
Cogimos un taxi hasta el Museo Nacional de Arqueología, un viaje de cinco minutos en dirección norte. El edificio estaba diseñado como si se tratase de un templo griego, no tan estropeado como la Acrópolis, pero casi en ruinas, y, al igual que muchos edificios públicos del país —y unos cuantos privados—, estaba lleno de pintadas. Los mendigos vagabundeaban por el descuidado parque que había frente a la entrada como gatos y perros callejeros. Le di a un anciano todas las monedas que llevaba en el bolsillo del pantalón.
—Es algo que siempre hago en Londres —expliqué al ver la mirada escéptica de Valentina—. Para que me dé suerte. No puedes recibir si no das. El fútbol es cruel, en ocasiones, mucho. Hay que asegurarse de aplacar a los caprichosos dioses del fútbol. De hecho, ni siquiera deberías dedicarte a esto si no eres optimista, y para ser optimista no se puede ser cínico. Tienes que creer en la gente.
—No me imaginaba que fueras supersticioso.
—No es superstición —repuse—. Tener en cuenta la buena suerte y prepararse con minuciosidad no es más que una actitud pragmática. Es más, es lo más inteligente que se puede hacer. Y la suerte tiende a favorecer a los inteligentes.
—Eso ya lo veremos, ¿no crees?
—Oh, creo que el Hertha va a ganar. De hecho, estoy seguro.
—¿Lo crees porque eres medio alemán?
—No, porque soy inteligente. Y porque creo en la totaler Krieg. En ese fútbol en el que no se hacen prisioneros.
En el museo se encontraban los tesoros de la antigua Grecia, incluida la famosa máscara de Agamenón que Bastian había mencionado en Berlín. Parecía que la hubiera hecho un niño con uno de esos envoltorios dorados que llevan las chocolatinas. Pero Valentina me había llevado allí para enseñarme otro tesoro. Nada más verlo ahogué un grito. Se trataba de una estatua de bronce a tamaño natural que representaba a Zeus y que se había recuperado del fondo del mar hacía muchos años. Lo que me sorprendió no fue tanto la representación del movimiento y de la anatomía humana como la cabeza, con una barba en forma de pala y el cabello con trenzas africanas.
—Dios mío —exclamé—. ¡Es Bekim!
—Pues sí —dijo Valentina divertida y entre risas—. Bien podría haber sido el modelo, ¿a que sí?
—Hasta la manera de ponerse, de medio lado, con esa pose como si tirara una lanza o un rayo, que es como siempre celebra los goles. O casi siempre.
—He pensado que te haría gracia.
—¿Lo sabe él?
—¿Que si lo sabe? Pues claro. —Volvió a reírse—. Es su secreto. Se dejó la barba para parecerse a la estatua y cada vez que marca piensa en Zeus. —Se encogió de hombros—. No tengo claro si se cree que es un dios, pero no me sorprendería.
Rodeé la estatua varias veces, sonriendo como un idiota, mientras me imaginaba al ruso en la misma pose.
Y, aun así, por perfecta que fuera la estatua, también había algo malo en ella. Cuanto más la miraba, más me daba la sensación de que el brazo izquierdo, que tenía extendido hacia delante, estaba mal, que era unos cuantos centímetros más largo de lo que debería. Más tarde compré una postal, medí el brazo de forma aproximada y calculé que la mano debía de llegarle por la rodilla. ¿Se habría equivocado el escultor? ¿O acaso la disposición original de la estatua requería que el brazo fuera un poco más largo para compensar la ilusión óptica, por el escorzo de la figura? Era difícil estar seguro, pero a mis críticos ojos la mano de Dios parecía llegar demasiado lejos.
Asintió.
—He estado pensando en lo que has dicho antes. En lo de la suerte.
—¿Ah, sí? ¿Y qué piensas?
—Creo que vas a tenerla. —Me tomó la mano y me la apretó de manera significativa.
—¿Cuándo?
—Esta noche.
Me llevé su mano a los labios y se la besé. Tenía las uñas cortas, pero las llevaba protegidas de forma inmaculada con pintaúñas, y tenía la palma de la mano suave como el cuero, lo que me sorprendió.
—Vaya, pensaba que estabas hablando de fútbol.
—¿Quién ha dicho lo contrario?
Sonreí.
—Supongo que eso quiere decir que me acompañarás al partido.