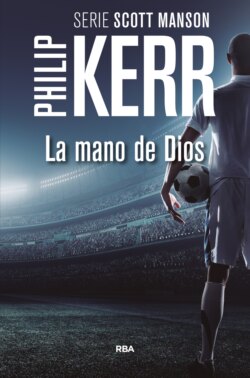Читать книгу La mano de Dios - Philip Kerr - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
11
ОглавлениеEl estadio Karaiskakis, en el antiguo puerto de El Pireo, parecía el Emirates de Londres, pero de la mitad de tamaño, con capacidad solo para treinta y tres mil espectadores. La impresión quedaba reforzada por el hecho de que el Emirates Air era uno de los patrocinadores del Olympiacos y por la camiseta a rayas rojas y blancas del equipo, aunque se parecía más a la del Sunderland que a la del Arsenal. No hubo una gran asistencia de público, pero la hinchada animó con entusiasmo. Los de la Puerta 7, o Leyendas, como se hacían llamar, consiguieron que su intimidatoria presencia quedase muy patente justo detrás de la portería alemana. Iban a pecho descubierto y llevaban tambores grandes y una especie de director de operaciones que se pasó casi todo el partido de espaldas al campo para orquestar los cánticos obscenos y trogloditas. De vez en cuando caían bengalas rojas al campo, pero tanto la policía como los guardias de seguridad las ignoraban, pues hacían lo imposible por no llamar la atención, hasta el punto de que parecían invisibles. Me sorprendió lo poco dispuesta que estaba la policía local a interferir en lo que sucedía en el estadio pero, claro, lo comprendí cuando me enteré de que, debido a una oscura ley de privacidad, aquella tenía prohibido usar las imágenes de las cámaras de seguridad del estadio para identificar a los hinchas problemáticos.
Valentina y yo estábamos en una zona VIP que había justo detrás del banquillo alemán. Teniendo en cuenta que la entrada costaba ochenta euros en un país en el que el sueldo medio mensual es de seiscientos cincuenta, habría cabido esperar que los aficionados de mediana edad y ancianos que ocupaban aquellas localidades se comportaran mejor. Nada más lejos de la realidad. No hablo griego pero, gracias a mi acompañante, enseguida fui capaz de distinguir y entender palabras por las que a cualquier hincha anglosajón lo habrían expulsado de cualquier campo de Inglaterra. Palabras como arápis —negrata—, afrikanós migás —negro de mierda—, maïmoú —mono—, melitzána —berenjena—, o píthikos —simio.
El aficionado que estaba sentado a mi lado debía de tener sesenta y muchos años pero, de vez en cuando, dejaba de fumar su Cohiba o de comer sus semillas de cardamomo, saltaba la valla, se encaramaba a lo más alto del banquillo alemán y gritaba: «Germaniká malakas!» al desafortunado Bastian Hoehling.
—No paro de oír esas dos palabras, Germaniká malakas —le dije a Valentina—. Pillo lo de «Germaniká», pero ¿qué significa lo otro?
—Significa «gilipollas». Es una palabra muy habitual en Grecia. Es imposible sobrevivir sin ella.
Dado que, tal y como había descubierto, en un partido de fútbol griego se llegan a decir insultos muchísimo más fuertes, me costaba condenar al hombre por elegir ese lenguaje. Se trata de un deporte apasionado y es cierto que lo siguen tanto tontos del culo como gente inteligente. Puedes pedir respeto en el fútbol, con lo que estoy completamente de acuerdo, pero no puedes evitar que haya ignorantes.
El partido estaba muy interesante y disputado, pero era evidente que a los griegos les había sorprendido que los berlineses hubieran salido tan agresivos. Aunque el Olympiacos competía con fervor por cada balón, enseguida se quedó detrás en el marcador gracias a un cabezazo soberbio del talentoso Adrian Ramos y con el que comprendí de golpe por qué el Borussia Dortmund estaba tan interesado en hacerse con los servicios del colombiano después de que Robert Lewandowski, su delantero estrella, se hubiera ido al Bayern de Múnich a principios de verano. Me resultó curioso que los de la Puerta 7 no se callasen. De hecho, siguieron gritando como si los alemanes no hubieran marcado.
Mientras tanto, haciendo lo imposible por ignorar al público, tomé una serie de notas tácticas en una vieja agenda de anillas que siempre usaba para aquellos menesteres:
A los griegos no se les da bien defender las jugadas tácticas. Aunque son musculosos y parece que están en forma, son bajitos, lo que hace que estén peor preparados para competir en los balones altos. Bekim o Prometheus pueden darles muchos problemas si reciben pases adecuados. Bekim tiende a irse a la derecha por naturaleza, lo que debería pedirle que hiciera aún más, dado que Miguel Torres, lateral izquierdo del Olympiacos (que es diestro), juega más como extremo que como defensa —en especial si Hernán Pérez no está en el campo, como ha pasado hoy—. Si Bekim encuentra espacios o arrastra a Sambou Yatabaré (yo diría que es defensa central), es más que capaz de conseguir que Jimmy Ribbans entre. Espero que nuestro árbitro sea mejor que el de hoy. No me extrañaría que se llevase una bonificación por cada penalti.
—Hacía muchísimo tiempo que no asistía a un partido de fútbol —comentó Valentina mientras los hinchas violentos de la Puerta 7 extendían el brazo haciendo el saludo nazi y empezaban con otra de sus asquerosas canciones: Pósoi Evraíoi ékanes aério símera?, que significaba «¿A cuántos judíos habéis gaseado hoy?».
—No lo entiendo —dije mirando en derredor—. Eres la única mujer que veo.
El hecho de que Thomas Kraft, el portero titular del Hertha, se sintiera demasiado indispuesto para jugar, me brindó una buena oportunidad de ver en acción a Willie Nixon, el guardameta suplente estadounidense. Siempre he admirado a los porteros estadounidenses. A menudo son magníficos atletas y Nixon no era una excepción, e hizo un par de estiradas que sirvieron para que su equipo siguiera dentro del partido. Además, era joven.
Unos minutos después, tuve la sensación de que iba a tener la oportunidad de ver de qué estaba hecho realmente Nixon, pues el árbitro pitó un penalti tan increíble a favor del equipo local que parecía que se lo hubiera sacado de la chistera. Uno de los defensas alemanes, Peter Pekarik, derribó a uno de los griegos, Kyriakos, en el borde del área —solo que la repetición en la pantalla gigante demostró que el alemán estaba al menos a treinta centímetros de su rival cuando este caía al suelo y empezaba a quejarse como si le hubiera fracturado la tibia—. Por si esto fuera poco, el encargado de tirar la pena máxima, un jugador que, por sorprendente que parezca, se llamaba Pelé, tiró el balón tan por encima del larguero que debía de creer que era el jugador de rugby Jonny Wilkinson. Su fallo fue recibido con estruendosos abucheos y pitidos de mofa y, a mi alrededor, con varios gritos de įlíthia maïmoú!, mono imbécil.
Siempre me he preguntado por qué Sócrates se sentiría empujado a beber cicuta. Seguro que también falló un penalti a favor del Olympiacos.
Cuando acabó el primer tiempo, los berlineses ganaban por cero goles a dos. Luego, volvieron a marcar nada más empezar la segunda parte y así es como acabó el encuentro: 0-3. El Hertha había ganado los tres partidos de su gira peninsular griega y, con ellos, la Copa Schliemann, organizada por su patrocinador, lo que dejaba sobre el tapete un resultado muy alemán. No obstante, no había sido el portero Willie Nixon quien más me había impresionado, sino Hörst Daxenberger, el carismático capitán del equipo que, fuerte como un caballo de carreras y con 1,93 de altura, parecía un Patrick Vieira rubio.
La ceremonia de entrega del trofeo, igual que el calentamiento del principio del partido, tuvo lugar en una esquina del campo alejada de los insultos y los proyectiles de los griegos, y Valentina y yo nos unimos a la celebración silenciosa del Hertha en el túnel de vestuarios. A pesar de que aquella competición no servía para nada, me alegraba por los berlineses, porque no lo habían pasado nada bien en aquella gira y ni os imagináis las ganas que tenían de volver a Berlín. Pensar que Bastian Hoehling había vuelto a un club que estaba entrenado y dirigido de forma tan igualitaria me producía cierta sensación de envidia. Se podría decir que los alemanes ya estaban cansados de autócratas y dictadores. Ahora bien, de Valentina no se cansaban —que resultó que hablaba un buen alemán— y, con una copa de champán en la mano, revoloteaban a su alrededor como avispas en una merienda campestre. Ella producía ese efecto en los hombres. Puede que no fuera la mujer más guapa de Atenas pero, desde luego, era la más atractiva.
Una hora más tarde volvimos al hotel en una limusina que amablemente nos cedió el Hertha.
Lo cierto es que me sorprendió un poco que ninguno de los dos habláramos de dinero y, hasta que no llegué a Londres, no descubrí que la noche que había pasado con Valentina no se debía en absoluto a la buena suerte, sino a Bekim Develi, ya que el ruso pelirrojo dejó caer que le había pagado cinco mil euros por adelantado para que estuviera conmigo en Atenas.