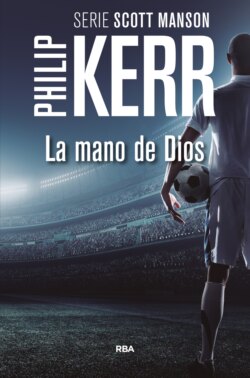Читать книгу La mano de Dios - Philip Kerr - Страница 6
PRÓLOGO
ОглавлениеOlvidaos de El Especial; según la prensa deportiva, yo soy El Afortunado.
Después de la —desafortunada— muerte de João Zarco, tuve la suerte de quedarme con su cargo de entrenador del London City y más suerte aún de conservarlo al final de la temporada 2013-2014. Se consideró un golpe de fortuna que el City acabara cuarto en la Premier League. También dijeron que nos había sonreído la fortuna por llegar a la final de la Capital One Cup y a la semifinal de la FA Cup, aunque perdimos las dos.
A mi entender, tuvimos la mala suerte de no ganar nada, pero el periódico The Times opinaba de otra manera:
Teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido en Silvertown Dock en los últimos seis meses —el asesinato de un carismático entrenador, que la carrera de un talentoso portero acabara de golpe y de forma trágica, la investigación de Hacienda por el llamado Escándalo del 4F (gasolina gratis para futbolistas)—, no cabe duda de que el City fue muy afortunado por llegar hasta donde llegó. Gran parte de la buena suerte del club hay que atribuírsela al trabajo duro y la tenacidad de su entrenador, Scott Manson, cuyo excesivo y elocuente panegírico dedicado a su predecesor enseguida se convirtió en viral en internet e hizo que la revista Spectator lo comparase nada más y nada menos que con Marco Antonio. Si José Mourinho es El Especial, Scott Manson es, no cabe duda, El Inteligente; aunque también podría ser El Afortunado.
Nunca me he considerado afortunado, y menos teniendo en cuenta que pasé dieciocho meses en la prisión de Wandsworth acusado de un crimen que no cometí.
Solo tenía una superstición cuando era futbolista profesional: chutar el balón con tanta fuerza como podía cada vez que lanzaba un penalti.
No sé si, por norma general, la generación de futbolistas de hoy en día es más crédula de lo que lo fue la mía, pero si tenemos en cuenta sus tuits y comentarios en Facebook durante el Mundial de Brasil, la gente que juega en la actualidad cree tanto en la suerte como lo haría una convención de santeros en Las Vegas. Dado que pocos de ellos ponen el pie en una iglesia, mezquita o sinagoga, quizá no resulte sorprendente que tengan tantísimas supersticiones; de hecho, puede que la superstición sea la única religión que estas almas, a menudo ignorantes, son capaces de profesar. Como entrenador, he hecho cuanto he podido para evitar las supersticiones entre mis jugadores, pero es una batalla perdida de antemano. Ya se trate de un meticuloso —y siempre inconveniente— ritual previo al partido, un dorsal que consideran favorable, una barba de la suerte o una camiseta providencial con el careto del duque de Edimburgo —no, no es broma—, las supersticiones siguen siendo parte de este deporte, tanto o más que las apuestas, las camisetas de compresión y los vendajes neuromusculares.
Aunque buena parte del fútbol tiene que ver con las creencias, siempre hay un límite; y algunos actos de fe van más allá del simple tocar madera y se adentran en el reino de los crédulos y los locos de remate. A veces, tengo la sensación de que los únicos en el mundo del fútbol que tienen los pies en el suelo son los desgraciados que lo siguen. Desafortunadamente, creo que esos desgraciados empiezan a actuar de la misma manera.
Tomemos por ejemplo a Iñárritu, nuestro joven centrocampista dotado de un talento excepcional, y que ahora mismo está jugando con México en el Grupo A. Según lo que ha estado tuiteando a sus cien mil seguidores, es Dios quien le dice cómo marcar goles, pero, cuando todo falla, compra unas putas caléndulas y unos terrones de azúcar, y enciende una vela delante de una muñequita con forma de esqueleto y un vestido verde. Sí, claro, seguro que eso tiene que funcionar.
Luego tenemos a Ayrton Taylor, que está con la selección inglesa en Belo Horizonte. Por lo visto, la verdadera razón de que se rompiera uno de los huesos del metatarso en el partido contra Uruguay fue que se le olvidó poner en la maleta su bulldog de plata de la suerte y que no rezó a san Luigi Scrosoppi —santo de los jugadores de fútbol— con sus Nike Hypervenom en las manos, como hace siempre. Claro, seguro que la lesión tuvo poco que ver con el cabronazo que le pegó un pisotón descarado.
Bekim Develi, nuestro centrocampista ruso, que también está en Brasil, cuenta en Facebook que tiene un bolígrafo de la suerte con el que viaja a todas partes. Cuando lo entrevistó Jim White para el Daily Telegraph, le preguntó por el bebé que acababa de tener, Peter, y el jugador le confesó que le había prohibido a Alex, su novia, mostrar al niño a ningún extraño durante cuarenta días porque «estaban esperando a que llegara el alma del crío» y no quería que, bajo ningún concepto, otra alma o energía se apoderara de él durante un periodo tan crucial.
Por si todo esto no fuera ya bastante ridículo, uno de los africanos del City, el ghanés John Ayensu, le contó a un periodista de la radio que solo jugaba bien cuando llevaba un pedazo de piel de leopardo de la suerte en los calzoncillos; una confesión imprudente que le valió una tormenta de críticas por parte de la WWF y los activistas defensores de los animales comprometidos con la conservación de las especies.
En esa misma entrevista, Ayensu anunció su intención de dejar el City en verano, una de las malas noticias que recibí en Londres. Otra fue lo que le ha pasado a nuestro delantero alemán, Christoph Bündchen, al que han sacado en Instagram en una sauna gay de la ciudad brasileña de Fortaleza. Christoph sigue estando oficialmente dentro del armario y ha declarado que había ido al gimnasio Dragón por error, aunque no es eso lo que corre por Twitter, claro está. Y dado que los periódicos —en especial el puto Guardian— están desesperados porque al menos un jugador profesional en activo declare su homosexualidad —yo diría que Thomas Hitzlsperger fue muy inteligente al esperar hasta retirarse—, el pobre Christoph debe de estar sufriendo una presión insoportable.
Al mismo tiempo, uno de los dos jugadores españoles del City que están en Brasil, Juan Luis Dominguín, acaba de enviarme por correo electrónico una fotografía de Xavier Pepe, nuestro mejor defensa, cenando en un restaurante de Río con algunos de los jeques dueños del Manchester City después del partido de España contra Chile. Si tenemos en cuenta que esa gente tiene más pasta que el mismísimo Dios —y, desde luego, más que Viktor Sokolnikov, el propietario de nuestro club—, la foto también es motivo de preocupación. Hoy en día se mueve tantísimo dinero en el mundo del fútbol que es fácil conseguir que los jugadores cambien de opinión; de hecho, con la cifra adecuada en un contrato, no hay ni uno solo al que, si se quiere, no se le pueda hacer representar a Linda Blair en El exorcista.
Tal y como he dicho, no soy supersticioso, pero cuando, en enero, vi aquellas fotografías en los periódicos, las del rayo que había caído en la mano de la famosa estatua del Cristo Redentor, la que protege Río de Janeiro desde las alturas, debería haberme dado cuenta de que durante el Mundial de Brasil iba a acontecer algún que otro desastre. Poco después, claro está, hubo disturbios en las calles de São Paulo, dado que las manifestaciones para protestar por todo el dinero que se había gastado el país en el Mundial se salieron de madre. Los manifestantes incendiaron coches, saquearon tiendas y rompieron los ventanales de bancos, y hubo varios heridos de bala. No les puedo culpar. Resulta increíble que se gastaran catorce mil millones de dólares en ser anfitriones del Mundial —datos estimados de Bloomberg— cuando en Río de Janeiro no hay servicio de recogida de basuras. Como le ocurría a mi predecesor, João Zarco, el Mundial es una competición que nunca me ha gustado mucho y no solo por los sobornos, la corrupción, los chanchullos políticos y el puto Sepp Blatter..., por no mencionar la mano de Dios en 1986. No puedo evitar pensar que ese hombrecito al que nombraron mejor jugador del Mundial de México fue un tramposo y que el hecho de que la FIFA lo nominase siquiera para el premio lo dice todo de su torneo principal.
Yo diría que la única razón por la que me gusta el Mundial es porque el equipo de Estados Unidos es tan malo que es el único deporte en el que Ghana o Portugal le pegan palizas. Por lo demás, a decir verdad, es una competición que odio.
Y la odio porque el fútbol que se ve en ella en la actualidad es casi siempre una mierda, porque los árbitros son siempre una basura y las canciones son aún peores; por las putas mascotas —como Fuleco el Armadillo, la mascota oficial del Mundial de 2014, cuyo nombre es una palabra compuesta por futebol y ecologia... ¡vamos, no me jodas!—; por todos los piscineros profesionales de Argentina y Paraguay y, sí, por qué no decirlo, los de Brasil también; por todo ese bombo de «Vamos, Inglaterra, esta vez podemos»; y por todo ese montón de gilipollas que no saben nada de fútbol pero que, de repente, tienen opiniones de mierda acerca de este deporte que tienes que escuchar. Pero, sobre todo, odio a los políticos que se suben al carro y empiezan a agitar una bufanda de Inglaterra mientras siguen soltando sus memeces habituales.
Aunque, a decir verdad, como la mayoría de los entrenadores de la Premier League, odio el Mundial por la gran cantidad de putos inconvenientes que acarrea. Casi al acabar la temporada, el 17 de mayo, con menos de quince días de vacaciones, los jugadores de nuestro equipo que habían sido seleccionados tuvieron que concentrarse con sus respectivos equipos nacionales en Brasil. Dado que el primer partido del Mundial se jugaba el 12 de junio, la máquina de hacer dinero de la FIFA no da tiempo a que los jugadores se recuperen de las tensiones y los esfuerzos de una Liga de Primera División tan exigente como la Premier, con lo que existen muchas probabilidades de que alguno de ellos acabe sufriendo una lesión importante.
Da la sensación de que Ayrton Taylor no va a poder jugar durante dos meses y, por lo tanto, seguramente se perderá el primer partido del City de la próxima temporada, el 16 de agosto contra el Leicester. Y lo que es peor, también es muy posible que se pierda el partido de ida de la ronda clasificatoria que el City juega en Atenas contra el Olympiacos la semana siguiente. Y ahora que nuestro otro delantero es objeto de una intensa especulación acerca de la verdadera naturaleza de su sexualidad, no es, para nada, lo que más nos conviene.
Es en momentos como estos cuando desearía tener más escoceses y suecos en el equipo, dado que, claro está, ni Escocia ni Suecia se han clasificado para el Mundial de 2014.
Y no sé qué es peor: si preocuparse por la «distensión leve en el aductor» que había provocado que Bekim Develi no pudiera seguir jugando durante el partido de Rusia contra Corea del Sur, en el Grupo H, o preocuparse porque el seleccionador de Rusia, Fabio Capello, lo sacara después a jugar contra Bélgica sin darle tiempo suficiente para recuperarse. ¿Veis a lo que me refiero? Uno se preocupa tanto cuando juegan como cuando no lo hacen.
Y por si todo esto no fuera bastante malo por sí solo, tengo un propietario con los bolsillos tan profundos como las minas de oro de Johannesburgo y que ahora mismo está en Río intentando «reforzar el equipo» y fichar a alguien que no necesitamos y que no es tan bueno como dicen ese hatajo de comentaristas que lo único que hacen es hablar por no callar. Cada noche, Viktor Sokolnikov me llama por Skype y me pide mi opinión acerca de algún gilipollas bosnio del que no he oído hablar en mi vida o del último Wünderkind, un niño prodigio africano que, según la BBC, es el nuevo Pelé; y, claro, si lo dice la BBC....
El niño prodigio de este Mundial es Prometheus Adenuga, un nigeriano que juega en el AS Monaco. Vi en el programa Match of the Day un vídeo con goles y jugadas del chaval, con Robbie Williams de fondo cantando «Let Me Entertain You» a voz en cuello, lo que no hizo sino confirmar lo que siempre había sospechado: que la BBC no entiende de fútbol. El fútbol no consiste en entretener. Si quieres divertirte, vas a ver cómo Liza Minnelli se cae de un puto escenario; el fútbol es algo más. Mirad, si te estás dejando la piel para ganar un partido, lo que menos te importa es si el público se lo está pasando bien. El fútbol es demasiado serio como para preocuparse por eso. Un partido solo resulta interesante cuando hay algo en juego. Y si no, poneos a ver un amistoso de Inglaterra y decidme si me equivoco. Y, ahora que lo pienso, por eso los deportes estadounidenses no valen para nada, porque las cadenas de televisión del país los han endulzado con la intención de que les resulten atractivos a los telespectadores. Eso es una gilipollez. Un deporte solo es interesante si hay algo en juego; y no nos engañemos, solo se pone toda la maldita carne en el asador cuando ese algo que hay en juego es lo único que importa.
Eso no quiere decir que el fútbol que se juega en Nigeria no sea honesto. Prometheus solo tiene dieciocho años, pero dada la reputación de su país de mentir a la hora de declarar la edad de sus jugadores, podría ser varios años mayor. El año pasado y el anterior fue miembro del combinado nigeriano que ganó el Mundial Sub-17 que organiza la FIFA. Este país ha ganado la competición cuatro veces seguidas, pero por la simple razón de que alinea jugadores que tienen bastantes más años. Según muchísimos blogueros de algunas de las páginas web más populares de Nigeria, Prometheus tiene veintitrés años. La disparidad de edad de algunos futbolistas africanos que juegan en la Premier League es aún mayor. De acuerdo con las mismas fuentes, Aaron Abimbole, que actualmente juega en el Newcastle United, tiene siete años más de los veintiocho que pone en su pasaporte; mientras que Ken Okri, que jugó con nosotros hasta que lo vendieron al Sunderland a finales de julio, podría incluso haber cumplido los cuarenta. Desde luego, eso explicaría por qué algunos de estos jugadores africanos no son longevos. Ni tienen resistencia. Y por qué no los venden muy a menudo. Nadie quiere tener un paquete así en las manos cuando para de sonar la puta música.
Esa es una de las razones por las que nunca seré seleccionador de Inglaterra: la Asociación de Fútbol no quiere a nadie —ni siquiera a mí, que soy medio negro— que diga que el fútbol africano está dirigido por un montón de cabrones tramposos y mentirosos.
Pero no es la verdadera edad de Prometheus, que, como ya he dicho, juega en el AS Monaco, lo que más interesa en estos momentos a los periodistas que están escarbando en Brasil en busca de historias jugosas, sino la hiena que tenía de mascota en casa, en Montecarlo. Según el Daily Mail, el bicho mordió las cañerías del cuarto de baño, lo que hizo que el edificio entero se inundase y causó decenas de miles de libras en daños. Tener una hiena como mascota hace que el Bentley Continental de camuflaje de Mario Balotelli o el acuario de doce metros de altura de Thierry Henry parezcan caprichos sensatos en comparación.
A veces, pienso que hay terreno abonado de sobra para que otro Andrew Wainstein invente un juego llamado Fantasy Football Madness, en el que los jugadores tengan que montar un equipo imaginario de futbolistas reales y que se ganen los puntos en función de lo caras que sean las casas y los coches de dichos jugadores, y de las veces que salen en la prensa sensacionalista; y darían puntos adicionales sus extravagantes parejas —las WAG—, sus extrañas mascotas, sus espléndidas bodas a lo Cenicienta, los estúpidos nombres que les ponen a sus hijos, los tatuajes mal escritos que llevan, los peinados de mierda que se hacen y los polvos que echan fuera del matrimonio.
Me compré el libro de Fergie en cuanto salió, cómo no, y me hizo gracia descubrir la pobre opinión que tenía de David Beckham. Fergie cuenta que el famoso incidente de la bota que le lanzó al futbolista se produjo porque el número siete se negó a quitarse una gorrita de lana que llevaba en Carrington —el complejo deportivo del Manchester United—, porque no quería que la prensa viera su nuevo corte de pelo hasta el día del partido. He de reconocer que simpatizo con el punto de vista de Fergie. Los jugadores no deberían olvidar jamás que lo único que importa son los aficionados, que son quienes contribuyen a pagar sus sueldazos. Tendrían que pararse a pensar un poco más en cómo es la vida de la gente que se sienta en las gradas. He prohibido a nuestros jugadores que lleguen a Hangman’s Wood, nuestra ciudad deportiva, en helicóptero y estoy intentando que tampoco vengan en coches que cuestan más de lo que vale una casa de precio medio. Mientras escribo esto, el precio medio de una casa es de unas doscientas cuarenta y dos mil libras. Podría no parecer una gran restricción, pero deberíais saber que el Lamborghini Veneno más caro del mercado cuesta, agarraos, diez veces eso —que es casi calderilla para futbolistas que están ganando quince millones de libras al año—. La idea de poner un límite al precio de los coches con los que venían a entrenar mis jugadores se me ocurrió la última vez que miré el aparcamiento de Hangman’s Wood y vi dos Aston Martin One-77 y uno de esos biplaza Pagani Zonda, que cuestan cerca de un millón de libras cada uno.
No me malinterpretéis, el fútbol es un negocio y los jugadores están en él para ganar dinero y disfrutar de su riqueza. No tengo ningún inconveniente en pagar a un futbolista trescientas mil libras a la semana. La mayoría de ellos trabajan la hostia de duro para conseguirlos y, además, lo de ganar tantísima pasta no solo no dura mucho tiempo, sino que son muy pocos los que lo consiguen. Me duele que a mí no me pagaran tanto cuando jugaba. Ahora bien, que un club de fútbol sea un negocio no quiere decir que las personas que lo componen tengan que olvidarse de la relación con su público. Al fin y al cabo, no hay más que fijarse en lo que ha sucedido con los banqueros, a quienes todos consideran hoy en día unos parias avariciosos. La percepción lo es todo y no tengo ningún interés en llegar a ver cómo los hinchas toman las barricadas para protestar contra la disparidad de salarios entre los futbolistas profesionales y ellos. Con este fin, he invitado a un orador del Centro Londinense de Culturas de Negocios Éticos a que dé una charla a nuestros jugadores acerca de lo que él denomina «la sabiduría de consumir de forma desapercibida». No es más que otra manera de decir que no te compres un Lamborghini Veneno. Si hago todo esto es porque proteger a mis chicos de una publicidad indeseada es una buena manera de asegurarse de que te dan lo mejor de sí mismos en el campo, que es lo único que me importa. Quiero a mis jugadores como si fueran de mi propia familia. De verdad. Y es así como les hablo, aunque la mayor parte del tiempo les escucho. Es lo que la mayoría de ellos necesita: alguien que comprenda lo que quieren decir —cosa que, hay que admitirlo, no siempre es fácil—. Aunque, claro está, cambiar la manera en la que los jugadores manejan su riqueza y su fama no va a ser tarea fácil. Creo que conseguir que un joven actúe de forma más responsable es probablemente tan complicado como erradicar las supersticiones de los futbolistas. Pero algo tiene que cambiar, y pronto, o este deporte corre el riesgo de perder el contacto con la gente corriente, si es que no lo ha hecho ya.
Ya habréis oído hablar del «fútbol total». Bueno, pues puede que esto sea «gestión total». En muchas ocasiones, tienes que dejar de hablar de fútbol a los jugadores y contarles otras cosas; y, a veces, es cuestión de persuadir a personas normales de que son capaces de comportarse como gente con talento. En este trabajo he aprendido a ser psicólogo, terapeuta, cómico, un hombro en el que llorar, sacerdote, amigo, padre y, de vez en cuando, detective.