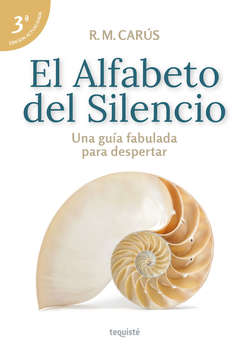Читать книгу El Alfabeto del Silencio - R. M. Carús - Страница 26
Wimbo wa ukweli 8
ОглавлениеCuando nací compusieron mi canción. En mi país, en el momento en que se tiene noticia de una nueva aparición en el mundo, los familiares de la madre localizan a uno de esos músicos cuya vida transcurre a la espera de algún alumbramiento.
En mi caso fue preciso aguardar porque nací antes de la fecha prevista y mi supervivencia fue incierta durante unos días. Cuando pareció confirmarse mi continuidad en la tierra, se formó a la puerta de casa un corro de hombres cargados con tambores, koras, mbelas y kalimbas. Entonces el compositor partero se colocó en el centro y comenzó a entonar una melodía a la que se fueron añadiendo los instrumentos. Era un aire suave con algo de nana y algo de himno en un ritmo creciente. Las mujeres comenzaron a bailar mansamente arrastradas por las notas. Dicen que yo entonces eché a reír y mi madre me cogió en brazos uniéndose descalza a la danza. Comenzó a surgir una letra que hablaba de mi pronta irrupción en la vida, del calor del verano, de la angustia ante mi dudosa supervivencia, de la propia música, del existir y del campo.
Wakati mtoto anapozaliwa/ joto hufanya mavazi/ mama hawezi kulia/ kwa sababu mtoto ni afya
Mimi kamwe kusahau mwanga/ kwamba amewapa maisha/ kumbuka nafsi yako/ hiyo ni mara zote kile ni9
La música se prolongó toda la mañana. Los hombres no querían abandonar sus instrumentos, pero con el calor excesivo del mediodía el grupo se disolvió para volver a juntarse al atardecer mezclando ese aire con otros, fundiendo ritmos hasta bien entrada la noche.
Fui creciendo y esa melodía se introdujo en mí. Permanecía latente si no era invocada, como la carraca de las cigarras mientras se duerme, e irrumpía en una tormenta mansa cuando era necesitada. La primera vez que fue repuesta a mi consciencia yo tendría dos años. Me encontraba jugando solo a la sombra del sicomoro clavado a la puerta de casa. Andaba fascinado por el bullir de las hormigas en un agujero al pie del árbol. Yo miraba cómo subían por el tronco hasta donde no me alcanzaba la vista, aunque levantaba la cabecita todo lo posible para poder llegar a ver el final de ese fino reguero vivo. Las que descendían desde la copa hacia el hormiguero sostenían en la mandíbula una porción de hoja o una gota de néctar y se lo cedían a otras que trepaban en sentido contrario. Entonces la dirección de estas cambiaba para encaminarse de nuevo hacia abajo. Luego observaba otra vez el continuo brotar de pequeños cuerpos resplandecientes en la boca del hervidero. Introduje una ramita en ella creando una gran agitación. El orden de una fila que iba por el suelo se deshizo porque muchas hormigas comenzaron a huir. Interesado por esa alteración, comencé a interponer obstáculos en la caravana: pequeñas piedras, ramas, barro. Finalmente tomé una piedra en la mano y quise machacar los cuerpecitos relucientes transformando parte del reguero negro en un amasijo pastoso. Mi madre, que deambulaba por allí ocupada en entrar cosas en la casa, se acercó al verme golpear el suelo con una piedra demasiado pesada para mí. Al descubrir la escaramuza se me quedó mirando con los ojos grandes, volviendo luego la vista a la tierra sin comprender. Vi un gesto enojado en su rostro. Hizo una pausa contenida seguida por un momento de rabia. A continuación observé con alivio cómo una sonrisa nacía de sus ojos y se extendía hacia toda la cara hasta alargarle los labios. Entonces murmuró:
Wakati mtoto anapozaliwa/ joto hufanya mavazi/ mama hawezi kulia/ kwa sababu mtoto ni afya
Mimi kamwe kusahau mwanga/ kwamba amewapa maisha/ kumbuka nafsi yako/ hiyo ni mara zote kile ni
La canción hizo surgir en mí una especie de comprensión del árbol, de la tierra, de los diminutos insectos refulgentes cuyos cuerpecitos acababa de moler. Me di cuenta de lo que había pasado, viéndome a mí mismo desde fuera y a la par mirando desde donde estaba. Me quedé durante unos instantes así, suspendido. Luego comencé a llorar al tiempo que extendía los brazos hacia mi madre. Ella me levantó del suelo sin dejar de sonreír y me acunó cantando. Apoyó su mejilla contra la mía mientras acompañaba la música con el compás del cuerpo. El efecto de la canción penetró en mí produciéndome una sensación dulce. Me sentí como cuando estaba gestándome en su seno, y también como si estuviera en el interior del árbol. Con la cabeza recostada en el hombro de mi madre mantuve los ojos muy abiertos. Ese momento quedó profundamente grabado en mí por niño que fuera, patente y borroso como un tatuaje antiguo.
La segunda ocasión fue en torno a los seis años. En verano solíamos ir a bañarnos al río. En el remanso donde solíamos nadar había un árbol cuya larga rama avanzaba ascendiendo sobre el agua. Cuando la superficie se serenaba creaba una imagen simétrica y cristalina. La luz de la tarde filtrada por las hojas evitaba toda sombra y pintaba el espacio con un pincel color hiedra. Los pequeños nos quedábamos chapoteando en la orilla, mientras los chicos mayores corrían en equilibrio por la rama con los brazos en cruz hasta alcanzar el último tramo donde la hacían cimbrear para darse impulso. Luego saltaban al agua haciendo cabriolas en el aire antes de sumergirse. Las mujeres y los hombres se recostaban en la orilla charlando, comiendo fruta y fumando largos cigarros liados con corteza.
Un día quise imitar a los muchachos y en un momento en el que los adultos no miraban, trepé por la horqueta del tronco sobre palmas y rodillas hacia la mitad de la rama. Una chica mayor pasó sobre mí hasta alcanzar el final a la carrera. Entonces comenzó a balancearse hacia arriba y abajo mientras yo, asustado, intentaba abrazar el tronco a fin de no perder el equilibrio. Cuando saltó al agua noté un tirón hacia arriba. Mis miembros se desasieron y caí. Al sumergirme noté un pánico punzante avanzar desde el final del esternón hasta la cabeza en el lento camino hacia lo hondo. En mi entendimiento se extendió una nebulosa vibrante. Luché por reflotar, pero cualquier movimiento me hundía más hacia el fondo enturbiado por el barro. Al mirar desesperadamente a mi alrededor buscando alguna ayuda, vi las piernas de la niña a cámara lenta acercarse hacia mí en una turba burbujeante mientras el agua comenzaba a entrarme por la nariz y la boca. Giré y vi otros miembros sumergidos aproximarse desde la orilla. Por fin, en un tiempo lentificado, un tirón me extrajo del brazo a la superficie donde pude respirar entre atragantos y bocanadas líquidas. Al reconocer a mi padre cambié de brazos mientras me transportaba a la orilla rodeado de gritos.
Allí me tendieron en el suelo. Una mujer me presionó firmemente el estómago haciendo salir más líquido a borbotones. Mientras me encontraba tumbado, oí el llanto de mi madre que me cogía una mano con fuerza acariciándome la palma con el pulgar. Entonces, del corro formado alrededor comenzó a surgir la canción, y reviví la experiencia temprana bajo el sicomoro. Desde entonces había transcurrido lo que para mí, en la alargada percepción del tiempo de los niños, habían sido eras.
Fui recorriendo con la vista a los cantores. Vi en todos ellos una misma faz andrógina, benevolente, pacífica, articular mudamente los gestos de la melodía. Tan solo existía una ligera discrepancia entre cada uno, quizá la posición de las cejas o el grosor de los labios o lo rizado del pelo, o tal vez la expresión de los ojos. Esta diferencia los hacía idénticos, como frutas en un cesto o peces pescados en la misma red. Al imaginar mi rostro lo dibujé igual a todos ellos. La enseñanza implícita en la canción me invadió como un licor, despertando el mismo estado revivido a los escasos dos años. Mi padre me subió a su espalda para llevarme de vuelta a casa mientras la canción seguía sonando. Desde allí vi el interior del mundo, como si lo invisible hubiese irrumpido repentinamente. Al recuperar la percepción habitual tuve la sensación de estar cayendo en un sueño que duró hasta la próxima ocasión.
En mi adolescencia tuve la primera oportunidad de cantar una canción perteneciente a otro. Fue durante la estación lluviosa, en el interior de una cabaña donde agonizaba un hombre. En esas ocasiones todo el pueblo se congregaba al atardecer en la casa del enfermo. Al caer la noche, la familia preparaba pan dulce para repartirlo junto con leche y quizá con algo de licor de caña entre los adultos. El desenlace parecía inminente. El hombre arrancaba estertores postrado en un jergón perfumado. Una mujer le daba una tisana que él bebía torpemente con los ojos cerrados. Otra le ayudaba a elevar la cabeza forzando suavemente la nuca hacia delante. La piel del agonizante tenía un tono arcilloso parecido a las gualdrapas colgadas de las ventanas. A la anochecida, el hombre comenzó a respirar con mayor dificultad doblando el cuerpo en un escorzo atormentado. En el clímax, alguien comenzó a murmurar un cántico. Las notas fluyeron dentro del bohío como el cabalgar de un potro, graves, rotundas, sueltas, avanzando al principio hacia el centro, luego colándose humeantes bajo las sillas y el lecho en un ectoplasma casi visible que acentuaba el espesor del ambiente. Los más ancianos se fueron uniendo al salmo repetido obstinadamente, creando armonías superpuestas. Todos fuimos aprendiendo la tonada y nos sumamos haciendo aumentar el volumen de la letanía. Yo reconocí en esa música escrita durante los días del nacimiento del enfermo un carácter similar al de la mía y reviví la experiencia de las otras dos ocasiones. El aire se volvió visible y los cuerpos de los asistentes parecieron tornarse translúcidos. Pude presenciar cómo entraba en los organismos fundiéndose con su interior, derritiéndose en sangre, órganos, carne. Al mismo tiempo salía por las fosas nasales y las pieles, permeando también los objetos inertes, las sillas, las paredes, el alimento. Luego se sutilizó revelando una especie de éter común a cuerpos y objetos. Era el éter hacia el cual retornaba el moribundo en una procesión que, en esa visión, se me antojó dichosa.
Poco a poco fue calmando sus respingos y relajó el cuerpo hasta quedar inmóvil sobre el camastro. El coro se prolongó durante horas. Al avanzar la noche algunas personas fueron abandonando la casa, mas los restantes no cejábamos en el canto. Mis padres me buscaron, pero yo les rogué que me permitiesen quedarme. Permanecí hasta la madrugada con otras cuatro o cinco almas. No nos marchamos hasta la salida del sol.
Tras esta ocasión, mis incursiones en ese ámbito se fueron repartiendo irregularmente entreverando años comunes con momentos luminosos.
En mi primera madurez llegó la sequía. Fue anunciada por unos años en los cuales las lluvias ralearon situándonos al borde de la hambruna. Empezamos a privarnos de más de una comida diaria para dársela a los niños. La tercera temporada fue menos benévola, y a principios de otoño nos quedamos casi sin qué comer. La situación se prolongó al año siguiente. Con la mortandad entre los más pequeños comenzaron a oírse los llantos de las madres sentadas como ovillos sueltos a la puerta de las chozas. Entonces decidimos partir hacia el norte, donde las lluvias eran más frecuentes. Nos reunimos una mañana en el centro del poblado formando un corro y luego una línea para atravesar la puerta de la empalizada. Yo me sentía profundamente fatigado, tanto por la desnutrición como por la responsabilidad de conducir a una porción de niños y ancianos hacia delante. También por el dolor de tener que azuzar a la recua famélica cuyos lomos debían soportar una montaña de objetos y al mismo tiempo arrastrar las camillas de los enfermos. Avanzado el viaje, cuando el cansancio se hizo insoportable, las mujeres comenzaron a entonar desde la retaguardia una canción nueva, colectiva, un estribillo cuyo repetir iba entrelazando las melodías compuestas para cada uno de nosotros en nuestro nacimiento. Tras devanar diferentes tonadas llegaron a la mía. Fatiga y canción mezcladas me hicieron caer en un éxtasis más vivo que los anteriores mientras arrastraba los pies sin sentir el cuerpo.
Escuché atentamente. Cerré los ojos para absorber el jugo. Entonces ingresé en un ámbito interior extendido entre respiración y pensamiento donde encontré el origen de esa música. En ese lugar noté el surgir no solo de la melodía desgranada por cada boca, sino del ruido de las pisadas sobre la tierra cuarteada, de los trinos procedentes del cielo donde las aves articulaban apoyaturas, del soplar tórrido del viento cuyo roce abrasaba la piel, del rumor de las cubiertas rozando el dorso de las bestias. Todo el pueblo había llegado a eso mismo. Entonces el miedo fue desapareciendo. Al esfumarse el temor, se deshizo también la fatiga creada por la incertidumbre. El tono del estribillo se modificó y cambió el sentir de la marcha.
A partir de semejante experiencia comencé a acceder cada vez más continuadamente al estado bienaventurado. En muchas ocasiones, solo con evocar la melodía, volvía a él sin necesidad de que nadie la cantara.
Tras unos años pasó la sequía y volvimos al poblado. Un día en el cual hubo un nuevo nacimiento no se pudo encontrar a ningún músico. Yo me había acercado a la casa familiar para ofrecer mis felicitaciones. La madre estaba intranquila. Decía: «cómo va a encontrar mi hija el camino si no tiene canción. Se perderá». Miré la carita del bebé aplastada ligeramente contra el jergón. Parecía un animalillo bondadoso. Sentí una gran felicidad y noté una canción arremolinárseme en la base del pecho. Mugió suavemente, pugnó por salir libre, y acabó desparramándose como un saco de trigo. Los demás se unieron. Como siempre, las mujeres comenzaron a bailar y algunos hombres cogieron sus instrumentos. Entonces todo, de nuevo, latió al unísono.
Supe que al haber transferido un canto mío a otro, no volvería a salir de él, y tuve la feliz certeza de haber quedado inmerso para siempre en la canción de la hermosa realidad.