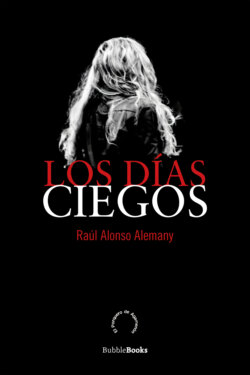Читать книгу Los días ciegos - Raúl Alonso Alemany - Страница 12
Оглавление4
La chica de la melena de cuento de hadas se había maquillado. Los labios de un intenso color carmín. Las mejillas de un tono rosado que disimulaba la palidez primera de su rostro. Sombra de ojos para sus ojeras. Al pasar por delante, me miró, pero yo fingí estar pensando en otra cosa.
En general, se me da bien disimular lo que siento.
Los soldados del ejército ruso seguían sentados en las mismas sillas que hacía unas horas. Los mismos trajes de camuflaje y las mismas armas en las manos. Su imagen me transportó a otro mundo: un pasado de color sepia, de hoz y martillo. No se dirigían la palabra entre sí ni torcían el gesto una sola vez.
Sin embargo, cuando la chica de la melena de cuento de princesas y dragones pasó por delante de ellos, mis prejuicios volvieron a quebrarse: el más joven de los dos dibujó con los ojos una sonrisa e hizo ademán de levantarse. Con la mirada acompañó cada paso que la chica dio hasta la cafetería donde yo estaba decidido a pasar las horas que me quedaban para regresar a Barcelona, una ciudad de la que nunca tenía ganas de marcharme, pero a la que jamás quería regresar.
La chica se acomodó en el bar y pidió un café que le sirvieron al cabo de cinco minutos. En ese tiempo, el soldado había reunido el valor necesario para levantarse de su asiento y convencer a su compañero de que le dejara solo unos minutos. El otro lo miró avanzar hacia el bar con un gesto frío: no movió ni una pestaña siguiendo esa historia de amor.
Yo estaba sentado a dos mesas de la chica y apuré mi botella de agua. Intenté no pensar en Masha, no recordarla en cada cosa que veía. Pero ¿cómo se hacía eso? No era tan sencillo. No entendía por qué estaba pasando esa noche absolutamente solo en el aeropuerto. Se suponía que había hecho todo lo que había que hacer: había seguido el manual de instrucciones del perfecto amante punto por punto, había ido ensamblando el mueble de los corazones rotos pieza por pieza.
Pero nada: mi amor no había sido suficiente.
No me pareció bien.
Había previsto infinidad de escenarios para la noche que me declarara a Masha. Yo sería el protagonista de todas las películas de amor: un paseo bajo la nieve, una cena romántica, dormir abrazados, cogerla de la mano, hablar del futuro y una canción.
Había previsto incluso una duda por su parte, quizá pasar la noche en un hotel solitario o vagando por las calles heladas a la espera de una respuesta. Yo sería el protagonista de todas las novelas de detectives: vahos de humo, tapas de alcantarilla, el sonido lejano de una sirena de policía.
Sin embargo, lo que no entraban en mis planes era que aquella noche los protagonistas de la historia de amor fueran otros.
O eso me imaginé.
—El próximo avión sale dentro de tres horas… A veces es tan testarudo… Deberíamos haber tomado el tren. Así te evitas problemas de última hora —dijo la chica de la melena, que jugueteó con su pelo, enredándoselo y desenredándoselo, dudando una y otra vez.
—Sí, ya. Muchas veces, aunque tenga que venir a recoger a alguien al aeropuerto, utilizo el metro. Es una locura venir hasta aquí por carretera —respondió el soldado ruso, que de repente soltó—: Me encanta cuando haces eso con el pelo. —Y sonrió.
Se miraron con complicidad.
—Gracias —dijo ella.
Él la observó con los ojos llenos y con la sonrisa ocupándole el cuerpo entero. Se inclinó hacia la chica.
De repente, reparé en que estaba entendiendo lo que decían. A dos mesas de distancia. ¿Tanto había progresado en mi conocimiento del ruso?, me pregunté. Unos meses antes, había empezado a estudiarlo para darle una sorpresa a Masha y poder decirle en su propio idioma cuánto la quería. Paseaba los libros de iniciación al ruso por la ciudad y la gente los miraba con extrañeza. Ahora estaban apilados en las estanterías de mi piso, al lado de la ropa sucia y de unos métodos para aprender inglés, francés e italiano que resumían buena parte de mi biografía.
Presté atención al sonido de su conversación y me di cuenta de que, en realidad, mi ruso era tan pobre como siempre. Lo que sucedía es que esos dos chicos estaban hablando en un inglés de pasillo de estación, repleto de palabras y frases que quien más quien menos podía entender: dónde está el lavabo; cuánto cuesta esto; mi profesor es alto; mi sastre es rico.
Por eso los entendía.
—No sabía si seguirle en su camino —dijo la chica, con un acento que no logré ubicar.
—¿Y por qué lo has hecho? Quiero decir, ¿por qué estás aquí esta noche? —preguntó el soldado ruso, cuyo acento no era ningún misterio. Y alargó la mano hasta romper la barrera física y tocar el brazo de la chica, casi su pelo—. No sé… Cuando te he visto pasar, casi no me lo podía creer. He pensado mucho en ti. En lo que pasó. Es que tú y yo teníamos una conexión muy especial. Juntos podríamos hacer grandes cosas —añadió, y la sonrisa le achinó los ojos, clavados en la chica.
—No sé… Es complicado —respondió ella—. Lo que tú y yo tuvimos fue algo especial… Pero no sé… Con él es diferente…
—¿Diferente? —preguntó el soldado ruso, indignado—. ¿Es diferente estar con un viejo? —añadió, pero enseguida volvió a endulzar su inglés de instituto y aeropuerto—: Es que…, perdona, yo…, cuando estoy contigo… ¿Sabes? Me haces ver el mundo de otro color. Me siento capaz de todo. Haces que la vida sea un lugar en el que vivir, lleno de posibilidades —dijo ajustándose un par de veces su chaqueta de camuflaje.
—Me gusta que digas eso —respondió la chica, y sonrió.
—Tú y yo somos especiales —aseguró el soldado, moviendo nerviosamente sus botas militares, en cuyas suelas asomaban rastros de barro.
Ella bajó la mirada, pero él no apartó los ojos, pequeños como rendijas. Me incomodó su mirada penetrante e impúdica, como si intuyera que a esa historia de amor también se le iban a hacer polvo las alas en cualquier momento. Asimismo, me molestaron sus frases, que parecía haber heredado de otras conversaciones entre enamorados, de una novela o de la televisión: el mundo de otro color, somos especiales, he pensado mucho en ti.
Y una mierda, pensé, haciendo ademán de levantarme.
¿De dónde diablos habían sacado esa forma de hablar? Porque era tan repetida y formular que, en realidad, ya no era de nadie: ya no era un lenguaje real, humano.
Me invadió una repentina tristeza por su vulgaridad y por el temor de encontrar en ella la mía, cuando el estruendo de una bandeja al chocar contra el suelo me quitó la tontería de encima. La camarera, una chica bajita y regordeta que parecía proceder de algún país centroamericano, no se apresuró a recoger lo que se le había caído, tal vez porque todo adquiere una dimensión distinta a esa hora de la madrugada: el espacio y el tiempo. Se movió con lentitud, desorden y caos, arrastrando unas zapatillas moradas con los cordones negros, como si también ella fuera una metáfora de algo. No sé, tal vez de su país.
Esbozó una sonrisa, que Dios nos bendiga, mientras seguía recogiendo trozos de tazas y platos rotos. Luego barrió los restos más pequeños con una escoba raída de color naranja. Aquellos colores en esa oscuridad resultaban desconcertantes. Durante esos instantes, nadie reparó en el soldado ruso y en la chica de la melena de cuento. Ella seguía hablando con unos susurros en los que no se podían distinguir palabras; él la continuaba observando fijamente, poseyéndola con la mirada.
La solidaridad que había despertado en mí cuando se había levantado de su guardia persiguiendo una historia de amor se evaporó cuando noté sus ojos pegados a ella como una lapa y sus palabras mil veces repetidas. Por otro lado, reparé en que era extraño que la chica estuviera hablando tan tranquilamente en esa cafetería con el soldado sin que el tipo que no llevaba sombrero de ala ancha diera señales de vida.
Aparté la mirada y busqué su rastro. Ni siquiera recordaba su cara: de qué color tenía los ojos, de qué tamaño era la nariz, si tiene la barbilla prominente o un hoyuelo. Sentí una punzada de culpa por haberlo convertido en un estereotipo y no haberle dado una oportunidad a su amor.
Me maldije a mí mismo, pero no tardé en darme cuenta de mi despropósito. Porque ¿qué sentido tenía que hubiera viajado hasta Rusia para decirle a una mujer que la quería y que ahora estuviera pensando en un soldado, una chica de larga melena y un hombre sin sombrero de ala ancha? ¿De verdad estaba pasando la noche en un aeropuerto de Moscú? ¿No estaría, en realidad, tendido en mi cama de Barcelona soñando a pierna suelta?
Es algo que pasa en algunas películas. Una solución de emergencia para rehacer la trama. Y la vida era como una película, ¿no?
Así pues, tal vez un camión me había atropellado hacía unas horas y ahora estaba en coma en un hospital ruso, con Masha en la silla de al lado, velando por mí para que no me pasara nada malo. Quizá si alargaba mi mano en la cama del hospital podría tocar sus dedos y volver a casa, a su lado.
O puede que todo aquello hubiera sucedido meses antes, cuando había decidido cambiar mi vida; tal vez entonces un coche de gran cilindrada o una motocicleta de color rojo se me hubieran llevado por delante al cruzar la Gran Vía. Quizá fuera mi madre la que estaba sentada a mi lado en un hospital de Barcelona. Puede que, realidad, Masha ni siquiera existiera. Tal vez, solo fuera un sueño terrible, una pesadilla adictiva.
Quizá, si alargaba la mano derecha, podría volver a casa y recorrer de nuevo los dos lunares que mi madre tenía en la frente. Esos defectos de su piel que durante años, con su áspero tacto, me anclaron al mundo.