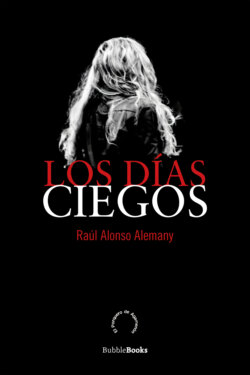Читать книгу Los días ciegos - Raúl Alonso Alemany - Страница 16
Оглавление8
Nadie dijo lo que resultaba obvio: era imposible que ese hombre tuviera menos de sesenta años.
Nos quedamos en silencio, mirándonos los unos a los otros, hasta que el soldado veterano le dijo algo a su compañero, que abandonó la escena tras lanzarme una breve mirada que no supe interpretar. Tal vez se hubiera dado cuenta de que le había estado espiando. O puede que, sin más, le llamara la atención que un best-seller de tres al cuarto le estuviera hablando en su propio despacho, sin venir a cuento y en un idioma que no era tal.
O quizá sucedía que habían reparado en que, a pesar de que un borracho había muerto, ellos debían seguir protegiéndonos del terrorismo internacional, aquella noche en el aeropuerto, horas después de que yo le pidiera a la mujer que amaba que se quedara conmigo para siempre.
—Bueno, nosotros ir. Nosotros tener que coger este muerto hombre a la… —apuntó el enfermero, y finalizó la frase con una palabra en ruso que no pude entender, pues no tenía nada que ver con en tus ojos azules se puede ver el mar, te quiero o cásate conmigo.
—Sí —dijo en ruso el soldado veterano. Tras hacer una pausa algo teatral, añadió en el inglés de nadie y clavándome la mirada—: Es mejor que cada uno vaya atrás a su sitio.
—Sí —coincidió el enfermero de los pelos negros en los dedos—. Esto es hora.
Los enfermeros se dieron la mano con el soldado y se colgaron sus maletines de primeros auxilios al hombro.
—¿Y los calcetines? —pregunté entonces, cuando los tres hombres ya me habían empezado a dar por descartado, a tomarme por un libro que ni siquiera llegaría a una librería outlet: «Compre dos libros por cinco euros; cuatro por ocho euros». «Llévese a tres turistas de aeropuerto por el precio de una persona normal».
—¿En shock? —dijo el enfermero de la nariz morcillona—. ¿Qué quieres tú significar? ¿Quién es con shock?
—No, no, no shock. Yo quiero significar «zapatos» —aclaré, esta vez pronunciando mejor la palabra en inglés.
Enseguida me di cuenta de que aquello no iba a hacer que me convirtiera en un libro interesante que llamara su atención.
El soldado negó con la cabeza.
Sin necesidad de recurrir a un idioma parcialmente compartido, suspiró y se fue de allí: otro loco que andaba suelto por aquel sitio de paso. Tal vez cuando llegara a casa se lo contaría a su mujer: esta noche, en el aeropuerto, había un hombre muerto y un tipo que preguntaba por calcetines y zapatos.
Por su parte, el enfermero del sello dorado sonrió para sí.
—¿Zapatos? —dijo.
—Sí, zapatos —contesté asintiendo con la cabeza.
—¿Qué pasar con zapatos? —intervino el de la nariz morcillona.
—¿Cómo ser los zapatos? Los zapatos del muerto hombre —insistí, para que quedara claro que no era nada personal. No quería saber nada de su calzado, que en realidad podría decirme tantas cosas de ellos: me fijé en que ambos llevaban unas curiosas botas con las formas de unas zapatillas deportivas.
—¿Por qué? —me preguntó el del sello dorado—. ¿Por qué tú querer saber esta cosa?
No supe muy bien qué responder. Yo, muchas veces, no sé qué responder. Así pues, me limité a encogerme de hombros. Uno a veces quiere saber cosas solo por saberlas, ¿no? Por curiosidad humana pura y dura, porque es mejor saber que no saber, quise decirles, pero guardé silencio.
El enfermero de cara pálida correspondió a mi gesto con uno igual: se encogió de hombros. Su compañero negó con la cabeza: un turno difícil y con ese frío. Y aún tendrían que dar parte a la policía, llevar el cadáver al depósito, hacer un informe, hablar con el forense sobre cómo había muerto un hombre en el aeropuerto…, o vete a saber cómo funcionaban esas cosas en Moscú. Papeleo y más papeleo, y se acercaba la hora de desayunar. Me imaginé algo así, aunque también intuía que la cosa de los papeles y la oficialidad sería algo de poca importancia en aquella monstruosa ciudad.
—Yo también mirar los zapatos antes —dijo el enfermero amable—. Ser curioso. Esto es la verdad.
Me observó y luego buscó con la mirada la complicidad de su compañero. Se dijeron algo en ruso, pero de nuevo no pude entender una palabra, nada que tuviera que ver con eres la mujer de mi vida, viviremos juntos, quédate conmigo para siempre. El enfermero del sello dorado hizo un gesto con la mano, levantándola hacia arriba, como un a mí que me registren, yo no quiero saber nada.
Su compañero le sonrió. Estiró hacia abajo el labio inferior, curvándolo ligeramente hacia la izquierda. Abrió mucho los ojos y levantó las cejas al tiempo que hacía más estrecha su nariz. Todo un dispendio gestual que pretendía justificar lo que hizo a continuación.
Con la mano, me indicó que le siguiera hasta la zona de los ascensores, allí donde bajando unas escaleras estaban los lavabos. Un lugar apartado donde no había nadie más que nosotros.
Nos colocamos delante del cadáver, envuelto en la bolsa de plástico negro. Durante unos instantes, por fin me di cuenta de que todo aquello era un poco extraño. Pero es que las cosas siempre son raras a las cinco de la mañana.
—Vámonos a ver —dijo el enfermero de rostro pálido, rompiendo por fin el silencio en el que habíamos permanecido los últimos minutos, mientras él empujaba la camilla hasta allí y su compañero caminaba detrás de nosotros, a cierta distancia—. Esto es curiosidad —añadió, y me sonrió.
—Sí, por supuesto. Esto es solo la curiosidad —coincidí yo, sintiéndome estúpido de inmediato.
Me hubiera gustado añadir algo interesante, tal vez alguna cosa acerca de lo que sabía de los cadáveres, esa historia de los gusanos y de mi tío Jesús, por ejemplo, pero no recordaba cuál era la palabra inglesa para «gusanos». ¿Era «verruga»? ¿Era «caliente»? ¿Era «guerra»?
El tipo se acercó al cadáver y empezó a bajar lenta y teatralmente la cremallera del plástico negro que lo cubría.
Entonces vi su rostro. Vi la ropa deportiva que llevaba por encima de la cintura; el pantalón de pana que vestía por debajo, sin cinturón. Y por fin sus zapatos, la última cosa que me había permitido no pensar en por qué estaba pasando solo aquella noche en el aeropuerto internacional de Sheremetievo.
El enfermero del rostro pálido dijo algo y sonrió.
Su compañero le acompañó en el gesto.
Más palabras en ruso.
Y yo me fijé en el calzado del cadáver antes de que cerraran de nuevo la cremallera y los enfermeros se fueran de allí, dejándome otra vez solo, pensando en por qué le daba tanta importancia a que, la noche que debía ser la más bonita de mi vida (te quiero, cásate conmigo, te haré la mujer más feliz del mundo), un hombre muerto que hacía unas horas había echado su pútrido aliento a vodka sobre mi rostro de cordero degollado vistiera unos mocasines de color marrón.