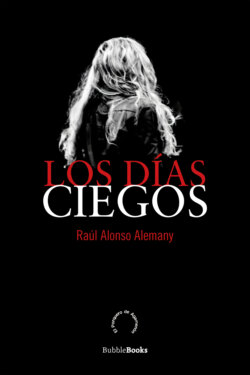Читать книгу Los días ciegos - Raúl Alonso Alemany - Страница 13
Оглавление5
Para mi madre todo tenía que estar bien. Cuidaba a la gente hasta el extremo de que esa misma gente acababa despreciándola. Porque, si algo se torcía, la gran tentación era echarle la culpa a ella. Y mi madre lo aceptaba.
Tal vez por eso aquella noche de Sheremetievo pensé en llamarla.
Solo recuerdo dos veces en las que mi madre tuvo un comportamiento algo diferente. Dos ocasiones en las que pude verla sin esa coraza de bondad que la separaba del mundo y que hacía que tuviera que salvar a todo bicho viviente.
La segunda fue en el funeral de mi abuela, que disfrutó de una vida larga, que tenía un reloj de pared de color rojo y que fue ayudante de la actriz de cabaré más famosa del momento, Amparito Sala, que aparece en la Wikipedia, que murió hace más de setenta años y a la que nadie recuerda. Mi abuela, que fue madre de dos hijos y siete sobrinos en la posguerra, cuando el hambre y las cuentas. Mi abuela, que fue una anciana que murió en un asilo, entre estampitas y pañales.
A los pies de su cama, encontramos unas zapatillas rosas con borlas, dispuestas simétricamente para cuando la abuela se levantara, cosa que nunca hizo. El infinito inventario de los gestos inútiles: la comida en la nevera del suicida, el dinero en el banco del enfermo terminal, las zapatillas tan bien dispuestas de mi abuela.
El día de su funeral, mi madre guardó la compostura en todo momento. Se mantuvo en su sentido papel de hija afligida, pero sin dejar escapar una sola lágrima. Habló con todos los que acudieron al velatorio, a quienes les fue preguntando por sus familias, sus ocupaciones, su salud. No dejó ni uno de ellos de tener la dosis adecuada de atención y cariño. Ellos también tenían que ser protagonistas del funeral.
Solo cuando un empleado de los servicios fúnebres, bajito, engominado, con una corbata de color fucsia y unos mocasines de charol, le dijo que quedaban cinco minutos para que se llevaran el cadáver de mi abuela a la capilla, solo entonces dejó de atender a los invitados y pidió que la dejaran un rato a solas con su madre. Mano a mano. De viva a muerta.
Todos fuimos saliendo de la sala. Yo dejé pasar a aquella gente para quedarme cerca de mi madre en aquel último momento. A cierta distancia, la vi delante del ataúd, que le quedaba a la altura del pecho. Era una posición extraña, como si el muerto estuviera ganando altura camino del más allá. Me di la vuelta para cerrar la puerta de la sala contigua. Mi madre apoyó las dos manos en el féretro. Oí el sonido de un anillo y unas joyas arañando la superficie de madera oscura del ataúd.
Con paso sigiloso me aproximé a la puerta de la salita. Me sentía mal por espiar a mi propia madre, pero de ella había aprendido a no dejar sola a la gente cuando está triste. Vi su rostro desfigurado y su cuerpo encogido. Fabulé con la vieja idea de estar viendo a una niña pequeña encerrada en un cuerpo adulto, llorando ante el cadáver de su madre.
Tenía los ojos llorosos, el cuerpo minúsculo y arrastraba las manos por la superficie del ataúd. Mi primer impulso fue acercarme a su lado para ofrecerle un consuelo que me venía grande, pero también para evitar que acabara haciendo una ralladura en el féretro que al cabo de un par de horas sería asunto de las llamas. Pensé que nos había costado mucho dinero como para que se estropeara justo antes de arder. Una sonrisa en el rostro de mi madre me detuvo: se reía y lloraba al mismo tiempo.
—Cuando se muere tu madre, ya no te queda nada. No hay salida: te quedas sola en el mundo —me dijo—. Ya no hay remedio.
—Lo siento… —dije yo, porque no sabía qué decir.
—Es normal que lo sientas. Soy tu madre —me respondió ella con una ironía que no le recordaba—. ¿Sabes que tu abuelo se jugó a esta mujer en una timba de póker? —añadió de repente, señalando el cadáver de mi abuela: el cuerpo rígido, la tez cetrina, el cabello de mentira—. Tal como lo oyes… Al abuelo le gustaba jugar, el riesgo… Era un gran hombre: yo lo quería mucho. ¿Sabes?, era de esos hombres que dan pinceladas por donde pasan, que no paran de hacer cosas y que a veces aciertan. Pero esa vez falló. No solo se jugó a su mujer en una partida de cartas, sino que la perdió. Me imagino la cara de tu abuela cuando aquel tipo se presentó en casa reclamando lo que era suyo —añadió, y me fijé en el rostro amortajado de mi abuela, que fue camarera, la menor de cuatro hermanos y lectora compulsiva de novelas de Corín Tellado—. Se había ganado el cuerpo de tu abuela buena lid: un trío no tiene nada que hacer contra una escalera de color.
—Ya…, lo sé… Creo que había escuchado esa historia alguna vez. ¿Por qué me lo cuentas ahora, mamá? —le pregunté.
—¿Por qué te la cuento, cariño? —respondió ella, y me miró—. No lo sé. Tal vez para que te des cuenta de que una vez que tu madre se muere te quedas solo en esta vida. Y también para que conozcas de dónde vienes. ¿Porque sabes qué hizo tu abuela entonces?
Me encogí de hombros. No tenía ni idea de cómo terminaba esa historia. Nos la contábamos cada Navidad: era como el Satisfaction de mi familia, una anécdota que se ha de contar cada año, porque, si no, el público asistente al concierto no se va contento a casa. Pero todos reparábamos solamente en los acordes iniciales de la canción: nos escandalizábamos por la zafiedad del abuelo (convertido apenas en un recuerdo), bromeábamos sobre el machismo en blanco y negro, incluso algunos apuntaban que por fortuna los tiempos habían cambiado. Sin embargo, el subidón que a todos nos procuraba reconocer los acordes del hit más popular en la familia (I can´t get no satisfaction) no nos dejaba oír el final de la pieza, que se perdía en las mismas palabras, en la euforia desmedida del público de siempre (Cause you see I’m on losing streak). Nunca a nadie se le ocurrió preguntar: «¿Y qué hiciste tú, abuelita?». Quizá porque nos parecía obvio, tal vez porque habían pasado tantos años y tantas palabras por aquella anécdota ya casi era solo un ruido de fondo.
—No, no lo sé. Nunca lo habéis contado —respondí finalmente.
Mi madre volvió a observarme con esa ironía que no le reconocía.
—Supongo que todo el mundo piensa que le cerró la puerta en las narices o que esperó al abuelo con un cuchillo o una sartén en la mano, para atizarle bien fuerte. La abuela tuvo esa fama, ¿no? —Se sonrío y soltó un poco de aire por la nariz—. Pero ¿sabes una cosa? Todo el mundo suele no tener ni repajolera idea de nada. Ni puta idea. Y, bueno, tu abuela hizo lo que hizo. —Acarició el ataúd—. Aquel tipo era un hombre bajito, llevaba un traje gris y un sombrero de ala ancha. Era la moda de aquella época.Y una escalera de color es mucho mejor que un trío. Y tu abuela lo sabía. —Se rio—. Así que mamá esperó a que papá volviera a casa, mientras el tipo afortunado aguardaba sentado en el salón, en una de esas butaquitas rojas tan espantosas que mamá mantuvo en casa hasta hace un par de años. —Mi madre hizo una pausa—. Cuando papá llegó, ella cogió al hombre de la mano y se lo llevó a su cuarto. No sé si después hubo cuchillos o sartenes. Eso nunca me lo dijo. Lo que sí me contó es que no fue el mejor sexo de su vida, pero tampoco el peor.
Mi madre se echó a reír, pero con la risa de otra mujer, de alguien que había olvidado que su obligación era salvarnos a todos. En ese momento, alguien llamó a la salita y nos interrumpió. El tipo de la funeraria asomó su cabecita y nos miró desconcertado.
—Disculpen, si están listos, deberíamos preparar a su familiar: la ceremonia empezará dentro de diez minutos —dijo en voz baja, apestando a colonia.
No le hicimos ni caso.
—¿Disculpen? —insistió él.
Pero mi madre no le respondió, sino que me miró a mí: como si ahora que se había quedado sola en el mundo, hubiera llegado mi turno.
—Sí, creo que la abuela ya está preparada para su último viaje —dije al cabo de diez segundos, en una de las frases más estúpidas de todos los tiempos, que rematé con un infecto—: Es que siempre fue muy coqueta, y me ha dicho que está muy pálida y que esa no es forma de presentarse en un funeral. —Mi broma estúpida y el silencio sepulcral.
Mi madre abrió mucho los ojos, pero el tipo de la funeraria se echó a reír dándose palmadas en los muslos.
—Ja, ja, ja… Qué bueno, qué bueno… ¡Nunca lo había escuchado!
Tanto se rio que por un momento pensé que me estaba tomando el pelo, algo que siempre me pasa cuando alguien me elogia más de cinco segundos o se ríe durante más de lo que dura una sonrisilla de una de mis bromas. Creo que es una cosa que les pasa bastante a los virgos, que son perfeccionistas pero inseguros, serios pero irónicos, fieles pero desconfiados. Aunque eso, claro, lo averigüé muchos años después, cuando los días ciegos y cuando fui un imbécil radical. La cuestión es que el tipo siguió mirándonos con gesto divertido mientras nos acompañaba hasta la puerta de la salita. Se reía expulsando aire por la nariz de una forma convulsa, corta y rápida.
Antes de despedirse, dijo con tono serio:
—Bueno, en realidad, es verdad que no somos nada.
Luego se despidió de nosotros con una ligera reverencia.
Antes de salir de la habitación, mi madre me acarició el rostro y me dijo:
—Qué hombre más mala pata, ¿no?
Se encogió de hombros y me sonrió, porque estaba de vuelta, porque yo aún no estaba solo en el mundo y porque todo iría bien.
Al salir nos recibieron familiares y amigos, que se reían y que hablaban, rezagados camino de la ceremonia final de la vida de mi abuela, donde se cantó el Virolai, sonó una cantata de Bach y un cura nos dijo a los allí presentes que una vez que empieza la muerte comienza la verdadera vida.
La otra vez que mi madre no fue mi madre sucedió en una tarde de mi infancia. No recuerdo ni el año ni el mes ni las circunstancias. Solo me acuerdo de estar en mi cuarto, de que era de noche y de que oí unos sollozos de hombre en el salón. Salí de mi habitación tras bajar lentamente el picaporte y detener con la mano sobre la puerta el sonido del cotilla. Recorrí el largo pasillo que llevaba de mi habitación al comedor con las puntas de los pies acariciando las baldosas, como si fuera un personaje de dibujos animados: me imaginé llevando mis zapatillas con el logo de Bugs Bunny en la mano, siendo yo de colores más vivos y doblándome con las esquinas.
—Lo siento —dijo mi padre, que se sorbió la nariz—. Solo es que… Todos estos años… Sé que no me creerás, sé que no me lo merezco, pero quiero que sepas que eres muy importante para mí —añadió.
Asomé la cabeza por la rendija abierta de la puerta, tan pequeña que temí que la pestaña de mi ojo derecho quedara seccionada si me aproximaba un poco más. Mi padre vestía un traje que le venía grande: había perdido peso y llevaba barba de unos cuantos días. Olía a tabaco negro, sudor y colonia barata.
Ambos estaban sentados en un espantoso sofá de flores naranjas que sobrevivió décadas en nuestra familia. Ambos me parecieron mayores, aunque aún eran jóvenes.
—¿A qué has venido? —le preguntó ella.
El rostro de mi padre se iluminó durante unos instantes.
—He venido porque quiero que estemos juntos. He comprendido qué es lo importante. He decidido cambiar…
—Con tanto cambio, al final no te vas a conocer ni tú mismo —le cortó ella—. ¿Sabes, cariño? Puede que tu estado normal sea el de estar en un perpetuo cambio. Quiero decir que tu quietud sea el cambio… —añadió mi madre. Se pasó la mano por el pelo, negro y largo por aquel entonces. Sus propias palabras la habían dejado confusa—. Quizá sea la única manera en la que te encuentras seguro: sin estar quieto… Siempre con un montón de sombreros y queriendo tener un lugar de donde marcharte. A veces, me gustaría ser como tú. Esa despreocupación.
Papá se removió en la punta del sofá y juntó las manos formando un ángulo, rogando sin darse cuenta.
—Comprendo que estés enfadada —empezó a decir él, que en realidad no comprendía nada—. Yo ya no soy el que era… Lo que ha sucedido… —intentó seguir.
Pero mi madre lo interrumpió con un gesto: levantó una mano, miró en mi dirección y se dirigió hacia la puerta del comedor. Yo y mi ojo derecho retrocedimos con la torpeza con la que el coyote huía de la trampa que él mismo le había puesto al correcaminos. Corrí hasta mi cuarto. Salté sobre la cama, me metí entre las sábanas y cerré los ojos bien fuerte.
Durante unos segundos, esperé que la puerta de mi cuarto se abriera y sentir la mirada censora de mi madre sobre mí: sabía que no estaba bien espiar a los demás.
Pero mi madre no me había seguido por el pasillo.
Finalmente, cuando ya me estaba quedando dormido, oí el sonido de la puerta de la casa al cerrarse. Primero el ruido de una llave plateada, negra y de plástico arrastrándose dentro de la cerradura. Luego, un golpe seco.
Abrí los ojos de par en par, intuyendo que mi padre había vuelto a marcharse de casa. Era algo que se estaba convirtiendo en una suerte de tradición del Baix Llobregat. Me incorporé un poco sobre la cama, esperando oír algo más: un ruido en la cocina, el familiar arrastrar de los pasos de mi madre por el salón, un interruptor que se apaga.
Sin embargo, cuando la puerta de mi habitación se abrió y vi encendida la luz del pasillo, quien estaba ahí era mi padre, con los ojos bien abiertos. Esperé un reproche por su parte, pero no dijo nada. Cerró la puerta del cuarto, y yo no volví a ver a mi madre hasta al cabo de las dos semanas más largas de mi vida, cuando regresó para cuidarnos a todos y obrar el milagro de que todo fuera bien.