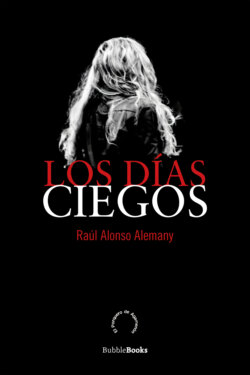Читать книгу Los días ciegos - Raúl Alonso Alemany - Страница 20
Оглавление12
Volqué mi maleta en el suelo del aeropuerto y empecé a desparramar su contenido en busca del cargador del móvil. Algunos pasajeros que compartían conmigo la sala de espera detuvieron sus carcajadas; otros suspendieron sus gestos; hubo quien canceló un bostezo nervioso o inconsciente.
Alguien que deshace la maleta antes de entrar en un avión es el mundo al revés. Todos me miraron.
Esparcí las cosas allí mismo: ropa sucia metida en una bolsa de un supermercado español (tan exótico en la otra punta de Europa); un neceser de color verde que había comprado en un chino por cincuenta céntimos, ya con la cremallera rota; dos libros que apenas había leído en aquellos días: Una novela rusa, de Emmanuelle Carrère, y La historia del amor, de Nicole Krauss; una máquina de afeitar y unas zapatillas de deporte que no había usado; un jersey gordo de color azul que me había comprado para la ocasión; dos camisetas térmicas que desprendían un desagradable olor a colonia y sudor; calcetines, muchos calcetines, gordos, porque yo siempre tengo frío en los pies.
Todas las cosas necesarias para sobrevivir a una historia de amor no correspondido y al frío de Moscú. A una línea desdibujada y a la nieve. Y por fin, debajo de toda mi vida desparramada, el cargador del móvil: blanco, largo y ligeramente pelado en el punto de unión con la clavija.
Miré a mi alrededor para comprobar si la gente seguía pendiente de mí. Pero ya solo me contemplaba una niña japonesa con los ojos bien abiertos, como un dibujo animado. Apoyaba la cabeza en el hombro de su madre y me sonreía. A ella no se le olvidaba que yo era un hombre raro. O puede que para ella aquello no fuera más que un juego; por eso, en cuanto volví a meter apresuradamente mis cosas en la maleta (cuatro minutos para que empezara a embarcar la gente en el avión de vuelta a Barcelona), la niña comenzó a doblar el labio inferior hacia abajo en busca del temblor y del llanto.
Me la quedé mirando durante unos segundos, suplicándole su complicidad y silencio, para que no me delatara, como un preso huido que busca la ayuda de un guardia novato. Pero no funcionó: la maldita cría se echó a llorar.
Así pues, el día en que le pedí a la mujer que amaba que pasara el resto de su vida conmigo, hice llorar a una niña japonesa. Me consolé con la idea de que tal vez dentro de muchos años vería imágenes de un programa de televisión japonés en el que los concursantes deberían tomar un avión rumbo a un destino desconocido, pero antes de hacerlo tendrían que superar una serie de pruebas, una de las cuales sería deshacer las maletas y encontrar un cable blanco ligeramente pelado que les serviría para mandar un mensaje de amor que ni un artificiero. Quizá mi desorden sería el germen que pondría orden en la mente en crisis de esa niña convertida en creadora de concursos televisivos japoneses veinte o treinta años más tarde.
Porque el mundo es un lugar extraño.
Había perdido otro minuto más por culpa de aquella cría y por pensar esa idiotez. Que la niña llorara, qué más daba. Quien bien te quiere te hará llorar. Además, por lo que yo sabía, eso era básicamente lo que hacían los niños: llorar, hacérselo todo encima y reír sin sentido. Como cuando todo acaba. La rueda de la vida. De la infancia a la vejez. Pensé en mi padre, en mí mismo convirtiéndome en él.
Busqué un enchufe debajo de los asientos, entre los pies de varios pasajeros que me miraron con desconfianza. Tres minutos para entrar por aquel tubo gris camino del avión y no había dónde enchufar el teléfono y poder mandar mi mensaje redentor. La llave de la felicidad en una oración principal precedida de una subordinada. Como la vida misma. Pero no había enchufe a la vista. Y, por muy talentosa que fuera mi frase, sin corriente eléctrica no me serviría de nada.
Seguía teniendo una fe inquebrantable en las palabras, pero carecía de energía.
Cogí la maleta por el asa corta y busqué un enchufe debajo de otros bancos. Pero los arquitectos rusos no habían previsto que un español enamorado tuviera que mandar un mensaje de vital importancia justo antes de tomar un avión poco después de quedarse sin batería.
Vi a una mujer rubia de espaldas anchas y ropa de vivos colores caminar por un pasillo poco iluminado y con baldosas amarillentas. Llevaba un neceser en la mano. Sonreí: seguro que en el lavabo encontraría un enchufe para desactivar la bomba.
Una cola de mujeres aguardaba su turno, mientras los hombres iban pasando al servicio de caballeros como si tal cosa. Uno detrás de otro: ventajas de mear de pie. Empujé la puerta del lavabo con cierta aprensión, intentando no tocar el pomo, donde imaginé campando a sus anchas a un sinfín de bacterias procedentes de cualquier lugar del mundo: microbios rusos, chinos, españoles, franceses, coreanos, italianos, colombianos… Un montón de palabras, acentos y orina que, a la que te descuidaras, te pondría inocular un virus que te hiciera olvidar hasta el color de los zapatos que llevabas puestos.
Al entrar me quedé quieto al lado de la puerta. Miré la zona de los lavamanos. Solo vi un enchufe y no estaba disponible. Lo ocupaba un hombre de rasgos asiáticos que apuraba con su máquina de afeitar una barba invisible. Ese ruido de la maquinilla me taladró el cerebro de inmediato, igual que la mirada complaciente del hombre contra el espejo. Su paz me pareció falsa. La odié al instante porque impedía que yo le diera orden a mi caos, que eligiera entre quien dice siempre la verdad o quien siempre miente.
Así pues, el día en que le dije a la mujer que amaba que quería pasar el resto de mi vida a su lado, me acerqué a un desconocido por detrás en el lavabo de un aeropuerto moscovita y le di unas palmaditas en el hombro al tiempo que tosía. Sabía que aquello contravenía una de las reglas fundamentales de cualquier credo heterosexual que se precie, y más en un país del este de Europa: jamás, pero jamás jamás, puedes tocar a otro hombre (aunque sea en el hombro y con la punta de los dedos) en un lavabo.
El tipo dio un respingo en cuanto vio mi imagen en el espejo.
—Entonces vi que un hombre de entre treinta y cinco y cuarenta años se reflejaba en el espejo. Me temí lo peor. Y la cosa no mejoró cuando sentí sus dedos sobre mi espalda.
—¿Y qué aspecto tenía esa aparición? —preguntaría el presentador del programa coreano de fenómenos paranormales.
—Malo. Francamente malo, aunque no es mi intención ofender a los espíritus. Poco pelo, barba mal afeitada y, lo peor de todo —pausa dramática—: los ojos nada rasgados.
El hombre se agitó de nuevo en cuanto sintió mis dedos en su espalda. Empecé a mover la boca para pedirle si podía dejar de afeitarse y permitirme cargar un momento la batería de mi móvil para que pudiera enviar un mensaje que, estaba convencido, devendría en un punto de inflexión en mi vida. Yo hablaba en nombre del amor, de la fe en el lenguaje y de algo enorme, de proporciones descomunales. Mucho más grande que nosotros. Maria Elena me lo había dejado bien claro con la historia de su primo el relojero; solo hay una cosa más grande que el amor o que cualquier guerra: aquello en lo que crees.
—Yo necesitar… Mi teléfono es sin batería —le dije.
Reflejadas en los espejos, vi las espaldas de dos hombres que orinaban de pie contra la pared: las manos por delante y unos ligeros saltitos al acabar, como cuando se dice Wingenstein o emperatriz. Ese olor tan característico de lavabo público que alguien limpia cada cinco o seis horas por un sueldo miserable lo invadió todo. Vi al lado del espejo una hoja de papel que indicaba cuándo lo habían desinfectado por última vez. Pero lo ponía en ruso. Así que no entendí nada.
El mensaje para Masha me quemaba entre las manos. A estas alturas, la gente ya estaría embarcando en el avión. Y todo dependía de que ese tipo me dejara conectar un momento mi teléfono en aquel puto enchufe. Sin embargo, el puto coreano siguió afeitándose con parsimonia tras devolverme la mirada con una sonrisilla. Esa falsa sonrisa que seguro que le habían enseñado de pequeño: al mal tiempo buena cara y toda esa basura.
Puto gilipollas.
Así pues, no me corté: todo dependía de aquello. Me puse a su izquierda y tiré del cable de su máquina afeitar.
—Y entonces pasó algo que aún me pone los pelos de punta —diría el coreano, negando con la cabeza.
—¿Qué pasó, coreano que se afeita en aeropuertos? —preguntaría el presentador fingiendo una gran sorpresa.
El ruido de la maquinilla se apagó. Sobre el rostro del hombre cruzó un carrusel de emociones, pero ninguna de ellas fue la ira. Sorpresa, tal vez. Resignación, un poco. Indignación, más bien escasa. Pero a mí me daba igual: yo era un hombre enamorado, y a los hombres enamorados todo lo demás nos importa un comino.
—Le dije algo… No recuerdo el qué —respondería el coreano—. Pero él no parecía entender mi idioma. Y no sentí más deseo que salir de allí. Tenía solo la mitad del rostro afeitado, pero qué importaba dadas las circunstancias.
—¿Y nadie más vio nada? Antes ha dicho que había otros dos hombres en el lavabo —insistiría el presentador.
Los tipos que habían dado saltitos al acabar su micción ni siquiera se lavaron los manos, tal vez para evitarme, tal vez porque la mayoría de la gente no lo hace, puede que porque fueran unos cerdos: más microbios disputándose un espacio en el pomo de la puerta del baño de la segunda planta del aeropuerto internacional de Sheremetievo.
Con su rostro medio afeitado, el coreano corrió fuera del lavabo. Ahora el único enchufe era mío. Qué importaba nada más. Esperé unos segundos a que el teléfono recobrara parte de su vida: negro, un circulito blanco rodando, introduzca un par de números y, adelante, ya puede escribir su mensaje de amor de artificiero.
Escribí el mensaje decisivo y le di a la tecla de enviar varias veces; pero estaba borrosa, también ella fantasmal y mal iluminada. Por un momento, me entró el pánico. Como si en el momento en el que ya había decidido cortar el cable azul, los alicates se deshicieran en mis manos; como si, justo cuando decidía preguntarle al genio que siempre dice la verdad, me diera cuenta de que el juego no consistía en eso: de que estaba jugando al fútbol con las reglas del ajedrez, de que estaba confundiendo la apertura Réti con un córner lanzado al segundo palo.
Insistí varias veces. Incluso borré el mensaje y volví a escribirlo de nuevo. Pero no había nada que hacer. Miré con desesperación mi rostro en el espejo y pensé en mi madre. Ella había traído al mundo a un niño rubio con los ojos verdes, sano, bueno y hermoso. ¿Cómo se había convertido él en mí? ¿Qué había sucedido para que se transformara en el tipo del otro lado del espejo? Esa barba mal afeitada, esas ojeras, esas entradas, ese avanzar hasta los cuarenta años con tan poco decoro, con tanta desesperación por una tecla no operativa.
Respiré profundamente. Intenté calmarme: tenía que haber una explicación para todo eso. Fueron unos momentos de una angustia estremecedora (ya he dicho que yo me estremezco mucho) hasta que me di cuenta de que la señal del wifi no llegaba al lavabo. Desenchufé el teléfono, cogí la maleta por el asa y salí del baño precipitadamente.
Corrí al trote por los pasillos hasta llegar a la zona de embarque. Bajo la pantalla donde ponía «Barcelona», una chica y un chico sonrientes y vestidos con trajes azules y rojos me miraron con extrañeza: a mí, a un niño rubio con ojos verdes y una maleta rota.
—Barcelona —les dije.
—Sí, señor —respondió la chica con una sonrisa entrenada.
—Sí —repetí yo.
Ella miró a su compañero levantando ligeramente las cejas.
—Billete y pasaporte, señor —dijo la chica.
—Sí, claro —respondí, e intenté yo también esa sonrisa de manual.
Busqué el pasaporte y la tarjeta de embarque. Vacié mis bolsillos allí mismo: las llaves de casa, una servilleta arrugada, cuarenta y tres rublos y el cable de mi teléfono. Nada de pasaportes ni de tarjetas de embarque.
—¿Algún problema, señor? —intervino el tipo, también con aquella sonrisa de línea aérea.
—No… Yo quiero significar…, sí. Uno un minuto, por favor —dije con mi inglés de cola embarque.
A la sala empezaban a llegar nuevos pasajeros para tomar los próximos vuelos; sin embargo, ellos ya no habían pasado toda la noche en el aeropuerto. Y, mientras buscaba mi pasaporte, sentí que eran unos impostores. Porque no había dormido y porque estaba convencido de que si uno toma un vuelo desde Moscú a Barcelona, lo normal, lo más digno, es pasar toda la noche allí y ver a hombres muertos, y recordar a tus padres, y hablar con mujeres a las que querrás para siempre, para toda la vida.
Pero ¿ellos? Ellos no eran nada.