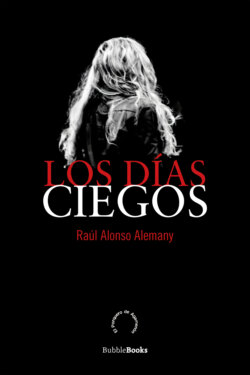Читать книгу Los días ciegos - Raúl Alonso Alemany - Страница 21
Оглавление13
Me alegré de que me hubiera tocado el asiento de ventanilla. Así podría apoyar la cabeza contra ella y suspirar de vez en cuando con la mirada perdida en las nubes. La melancolía es como la mujer del césar: no es solo un estado del alma, es también su representación. A veces, incluso, más lo segundo que lo primero.
Me había atado el cinturón de seguridad en cuanto me había sentado. Es lo que se recomienda, el protocolo. A mi izquierda, había un asiento vacío, entre una mujer gorda con el pelo cardado e innegablemente rusa (hombros anchos, rubia, combinación de colores vivos en su vestuario) y yo. Se lo agradecí en el alma a Aeroflot, a la KGB y a la momia de Lenin: estiré mi pie izquierdo lo máximo que pude y suspiré.
En la puerta de embarque había tenido que abrir otra vez la maleta. Debajo de la bolsa de la ropa sucia, había encontrado el pasaporte y la tarjeta de embarque. Agachado en el suelo, los levanté para que aquellos dos chicos que habían dudado de mi condición de pasajero legal se dieran cuenta de que estaban muy equivocados conmigo: todo bajo control. Yo era un tipo que cumplía la ley, que se abrochaba el cinturón cuando tocaba, que no se levantaba de su asiento hasta que el avión se detenía.
En cuanto volví a meterlo todo en la maleta (la ropa interior, el cepillo de dientes, los libros sin abrir), me incorporé de un saltito, puse un pie sobre la maleta e intenté cerrarla como buenamente pude. El chico de la sonrisa ensayada se acercó a mi lado y puso las manos sobre ella para ayudarme. Me pareció que él debía de ser el guardia que siempre decía la verdad; sin embargo, en cuanto logramos cerrarla, la chica empezó a aplaudir tímida y sordamente, con las manitas bien pegadas a su cara redonda. ¿Tal vez fuera ella la que nunca mentía? ¿Por qué, si no, iba a ser tan mona?
Ambos me desearon un buen viaje. Otra vez esas sonrisas ensayadas. Qué bien quedarían en las fotos, los corazones agradecidos y gustosos se acumularían en las redes sociales. Me sentí contento por ellos: sobre todo por el que siempre decía la verdad, aunque en el fondo lo mismo daba.
Empecé a andar por el pasillo: cable rojo, cable azul.
Entonces me sobrevino un escalofrío. Me palpé los bolsillos y me invadió el pánico: billete, pasaporte, maleta, cable del teléfono, servilleta arrugada…
—Excúseme, señor —dijo una voz a mis espaldas.
Cinturón de piel marrón que me había comprado cuando tenía quince años, cuarenta y tres rublos, dos caramelos Hall, restos de olor a colonia, una moneda de veinte céntimos de euro…
—Señor, excúseme —insistió la voz.
Me di la vuelta y vi otra vez la sonrisa ensayada de la chica: perfecta, blanca, neutra. Sonrisa de tristeza o de alegría, de veinticuatro horas al día: pase por aquí, entre por allá, gracias por volar con nosotros.
—Su teléfono, señor —dijo ella, que debía de ser la que siempre decía la verdad—. Se lo había dejado en el suelo —añadió.
La miré y le di las gracias con la cabeza mientras recogía el móvil de sus manos. Allí dentro seguía el último mensaje de amor para Masha, el decisivo. Pero aún no lo iba a mandar: me pareció más heroico y dramático esperar a estar sentado en el avión.
Cerré los ojos y volví a suspirar con la cabeza pegada a la ventanilla. Ya no podía prolongar más el momento. La mujer del pelo cardado estaba hablando a gritos con alguien al otro lado del avión. Con más de una persona en realidad. En su huida grupal hacia el sol de invierno en España, había decidido sacrificarse por todos los demás y viajar sola las cuatro horas de camino hasta Barcelona, alejada de sus compañeros de aventuras. Eso supuse. Aún no eran las ocho de la mañana, pero ellos gritaban por encima de nuestras cabezas, y yo sabía que había llegado la hora: el día en que le pedí a la mujer a la que quería que se quedara conmigo para siempre, fuera ya no nevaba y el cielo azul asomó por primera vez en los diez días que pasé en Rusia.
Nunca había pasado tanto tiempo sin ver el sol y pensé en incorporar esa sensación a mi mensaje de amor para Masha. Sus ojos azules como el cielo azul. Sonaba tan vulgar…, pero no había dormido y un tipo que estaba muerto había arrojado sobre mi cara un espantoso hedor a vodka para recordarme cuál era la cruda realidad.
Además, yo sabía que los ojos de Masha no eran solo azules, así, sin más. En sus ojos azules, uno podía ver el mar. Pero no únicamente era el color. Se podía ver el mar porque el mar está lleno de cosas. En el mar hay de todo: hay tesoros escondidos y hay peces muertos; hay algas flotando y hay aguas cristalinas donde ves tu propio cuerpo; hay inmigrantes náufragos y hay piratas asesinos; hay barcos de guerra y hay embarcaciones de recreo. Y también había de todo en los ojos de Masha: había una alegría descontrolada por la vida y había una tristeza súbita; había cuando te mentía y había cuando salías detrás de ella para decirle que la querías; había la tristeza por tener que exiliarse y había la rebeldía contra las leyes de inmigración; había fidelidad y empatía, pero había traición y soledad; había que me dejara marchar de allí sin ella y había que convirtiera una ciudad en la que pasaban meses sin verse el sol en el mejor lugar del mundo.
—Señor, excúseme, señor. —Una voz sonó en mi cabeza.
Abrí los ojos, mis ojos verde-marrones en los que definitivamente no se podía ver el mar. ¿Qué se podría ver en mis ojos? ¿Qué es verde y marrón?
—Señor —me dijo la chica que hacía unos minutos me había dado el teléfono, la que siempre decía la verdad—, ¿usted hablar inglés?
Asentí y mentí, todo a un tiempo.
Y la chica empezó a hablar en un inglés de avión, más profesional que el de la sala de espera, con la boca cerrada y haciendo gestos con las manos cada poco tiempo, mientras la mujer del pelo cardado y yo asentíamos como si entendiéramos media palabra de lo que nos estaba diciendo y de lo que teníamos que hacer en caso de que el «aparato aéreo» se estrellara o amerizara. Como si en ese caso no fuéramos a ponernos a gritar como unos locos. Como si, en el improbable caso de sobrevivir, no fuéramos a subirnos por encima de las cabezas de los otros pasajeros para salir de allí lo antes posible. Sería muy mala suerte que después no se abriera la puerta de emergencia por no haber prestado más atención a las clases de inglés del colegio. Por lo demás, no me inquietaba demasiado el tema del accidente porque llevaba puestas mis lentillas. Eso me hacía sentir incomprensiblemente seguro. En caso de siniestro, estaba preparado: lo vería todo perfectamente.
La chica que siempre decía la verdad continuó hablando y hablando mientras yo seguía con el teléfono en la mano asintiendo y cerrando los ojos cada poco. Por otra parte, consideré una buena señal que se me hubiera puesto a hablar precisamente ella, la persona que me había devuelto el móvil hacía apenas unos minutos.
Cuando por fin acabó sus explicaciones, sonrió y se incorporó un poco para ajustarse la falda. Luego caminó hacia la cabina del avión. La mujer de anchas espaldas y pelo cardado me miró con cara de preturista, como si en cualquier momento fuera a preguntarme dónde quedaba la playa o si podía recomendarle un buen restaurante donde tomar una de esas famosas paellas. La evité y encendí de nuevo el teléfono móvil. Fui a la aplicación correspondiente e intenté mandar el mensaje, pero dentro del avión no había señal de wifi.
Otro pequeño error de cálculo.
Debía desactivar esa bomba que tenía entre las manos: cortar el cable de una vez y largarme de allí, preguntarle a uno de los guardias cuál era la solución para todo aquello.
Activé los datos del teléfono mientras oía unos gritos en la parte delantera del avión a los que no presté atención. Aquel alboroto no hablaba de mí, ya no tenía nada que ver con la noche que pasé en el aeropuerto internacional de Sheremetievo, cuando le pedí a la mujer que amaba que se quedara conmigo para siempre.
Leí unas cuantas veces el mensaje que resumía la historia de mi vida en unas pocas palabras. Tenía siete, doce, quince, veintidós, veinticinco, treinta, treinta y tres años… Una sucesión de tiempo: la vida condensada en un par de frases. Y ahí estaba yo, montado en un avión ruso camino de mi casa y activando el roaming. A la porra todo: cuando estaba con Masha, no había nadie más en el mundo.
Eso era lo único importante. Lo único que había que decir.
Es probable que, en algún momento, los gritos dentro del avión me despistaran de aquel texto, de quien siempre mentía o de quien siempre decía la verdad, del cable rojo o del cable azul. Pero no lo recuerdo.
En las dos frases que le escribí a Masha, aparecieron el borracho muerto de los mocasines marrones, apareció mi padre y su enfermedad, el hombre que componía versos y la mujer que los aplaudía, apareció la chica con melena de cuento de hadas y sus amantes (el joven y el viejo), los signos del horóscopo y la gente que creía en el destino; allí estaban los enfermeros, mi madre y mi abuela; aparecieron el relojero, la viuda y Sofia Arnaboldi en su burdel, también la chica que hacía de figurante y el tipo condenado a vivir para siempre en un asilo; apareció la niña japonesa que lloró y el hombre coreano que se había afeitado solo la mitad de la cara; apareció el silencio de Masha la noche que pasé en el aeropuerto tras pedirle que se quedara conmigo para siempre y apareció Maria Elena, dicho así, a la italiana, con acento en la primera «e», con sus palabras y sus silencios eternos, para siempre, para toda la vida, a más de siete mil quinientos kilómetros de distancia de mi avión.
Tan lejos, tan cerca.
Pulsé en la pantalla sobre «enviar» y el mensaje se fue de mí. En ese momento, por primera vez en los últimos meses me sentí plenamente feliz. Apagué el teléfono y cerré los ojos, a pesar de los gritos que escuché a mi alrededor.
Noté que alguien se sentaba a mi lado, pues en un segundo mi cuerpo se echó para atrás y para delante sobre el asiento. Sin embargo, continué con los ojos cerrados: el cable ya estaba cortado y le había preguntado a quien siempre decía la verdad. Solo quedaba esperar que el avión despegara o que saltara por los aires tras abrirse la puerta equivocada. Y mientras por fin empezaba a dormirme, tuve claro que me importaba un comino lo que sucediera de ahora en adelante.
Al cabo de unos minutos, alguien me zarandeó suavemente en el hombro, pero no hice caso. Preferí pensar que me lo había imaginado, que era parte del sueño que empezaba a formarse en mi cabeza y a relajar mi cuerpo después de aquellos meses de agonía, fermento, agonía y sueño, que escribió Federico García Lorca. Porque mi vida también era literatura y yo necesitaba un momento de descanso.
No obstante, tras notar que insistía con aquel gesto tan irritante no me quedó más remedio que abrir un poco los ojos. Y más cuando escuché aquella voz que fue como un susurró en mi oído, casi como una caricia:
—Ese tipo está loco.
La vi con el único ojo que había abierto del todo: la chica de la melena de cuento de hadas estaba sentada a mi lado y me hablaba en español sobre alguien que estaba loco. ¿Tal vez se refería a mí mismo? La observé medio dormido, aún con el avión en tierra. Ella me miró esperando mi respuesta y yo seguí su mirada hasta el pasillo del avión.
Yo solo quería dormir para olvidarme del mundo. Porque mientras estuviera durmiendo, aún todo sería posible.
Apenas una fila de asientos más adelante, la chica que siempre decía la verdad discutía con un hombre vestido con un chándal de la selección rusa de algún deporte que no supe identificar: curling, patinaje, halterofilia o baloncesto. Era alto y con algo de barriga; llevaba una cadena de oro en el cuello que debía de haber vuelto loco al arco de seguridad del aeropuerto; tenía el pelo corto y una nariz chata y enrojecida. Estaba gritando.
—Da miedo —insistió la chica de la melena de cuento de hadas—. No sé qué diablos está haciendo. Solo faltaba que no pudiéramos despegar por culpa de ese tío. —Y resopló mientras tamborileaba con sus dedos sobre una revista de avión: sándwich de jamón y queso, Coca-Cola con limón, una ensalada lila.
Bajé la vista y me fijé en sus zapatos, todavía sin abrir la boca: de color gris, con algo de tacón de aguja y limpios.
—Me llamo Ania, por cierto —dijo mientras mi ojo izquierdo recorría el asiento de delante hasta el pasillo central, donde el hombre del chándal ruso seguía dando voces, rodeado de la chica que siempre decía la verdad y de varios miembros de la tripulación.
Era como si estuvieran representando un espectáculo para todos los pasajeros, que seguíamos fielmente aquel inverosímil teatrillo ruso. Allí sentados, sin hacer nada: porque cuando te subes a un avión, la suerte está echada y se establece una suerte de muda solidaridad e idea de tribu entre los pasajeros. Los mirábamos con los ojos abiertos, atentos y mudos. Tal vez aquello completara la representación anterior, la del cadáver de zapatos marrones y del olor a vodka.
—¿Qué hacen? —le pregunté a la chica de la melena de cuento.
—No sé, estaba gritando algo de una mujer. No he podido entender nada más.
Por la puerta delantera del avión aparecieron los dos guardias que había visto en los pasillos del aeropuerto, los que habían sustituido a mis personajes de la noche en que le pedí a la mujer que amaba que se quedara conmigo para siempre.
En ese momento, una mujer embarazada de unos cinco o seis meses se levantó al otro lado del pasillo y miró con temor hacia donde estaba gritando el hombre del chándal. Dijo algo, pero no sé el qué. El ruso le contestó algo, pero no sé qué fue. Ella le replicó, pero solo fueron sonidos. Él gritó, pero nada más allá del tono.
Los guardias llegaron a la altura del tipo del chándal y uno de ellos lo cogió por el brazo, mientras él seguía dando voces y la mujer embarazada salía al pasillo y decía algo.
—Qué horror —dijo Ania.
—Sí —respondí yo, pero en ruso: «Da».
Y entonces el hombre del chándal se libró del brazo del guardia, dio cuatro pasos de gigante por el pasillo, llegó a la altura de la mujer embarazada y, con un grito de ultratumba, le soltó, con una fuerza desmedida, un puñetazo animal en la boca del estómago.
Allí donde empezaba la vida.