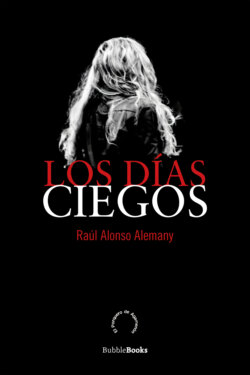Читать книгу Los días ciegos - Raúl Alonso Alemany - Страница 9
Оглавление1
El día en que le dije a la mujer que amaba que quería quedarme el resto de mi vida a su lado, pasé toda la noche en el aeropuerto internacional de Sheremetievo. Fuera nevaba. Doce grados bajo cero. Doce horas esperando el próximo avión, una por cada mes que había durado mi relación con ella. La madre de la mujer que amaba me había anunciado que aquel no sería un buen día para mí. Decía que lo ponía en el horóscopo, que lo afirmaba mi carta astral. Aunque a mí el horóscopo y las cartas astrales siempre me han parecido una estupidez, un no aceptar las consecuencias, un ejercicio injustificado de fatalismo y cobardía: el destino son tus pasos.
En un momento dado, desvié la mirada (tumbado como estaba en un banco de color marrón, mirando al techo y masticando mi mala suerte) y me topé con un hombre de andares torpes y que no dejaba de hablarme en ruso. De fondo, en plena Rusia, en el hilo musical sonaba Pobre diablo. Una canción que Julio Iglesias escribió en 1978, el año en que nací, el año en que el Vaticano eligió a dos papas con el mismo nombre y el año en que llegó al mundo el primer bebé probeta. Se llamó Louise Brown y con el tiempo se convirtió en una mujer algo gorda que se casó con un hombre completamente calvo y vivió felizmente, decía, en una ciudad del sur de Inglaterra donde había un muelle, dos puentes y varios mendigos que se refugiaban del frío en bibliotecas públicas.
Aquel día, me había declarado a Masha en ruso, español, inglés… Uno puede hacer el ridículo de muchas maneras y en diversos idiomas. Pero la respuesta que quería no me la dio ella, la respuesta me la dio aquel tipo flaco de andares torpes y pelo lacio en un lenguaje universal, en una gramática de gestos compartida. Y es que el hombre se acercó más a mí con su torpe balanceo, parloteó, se calló y exhaló sobre mi rostro un inconfundible hedor a vodka: la cruda realidad.
Pobre diablo, pensé.
Y fuera siguió nevando.
Me levanté del banco y caminé por los pasillos relucientes del aeropuerto intentando escapar de aquella verdad revelada. Eran las dos de la madrugada y unos guardias armados con ametralladoras y vestidos con trajes de camuflaje me miraron pasar perdonándome la vida, sin mover un músculo de la cara. Era como si supieran lo que había hecho y se apiadaran de mí.
Todas las miradas hablaban de mí.
Bajé a la planta -1 para ir al lavabo y refrescarme con un poco de agua. Quería quitarme esa sensación de suciedad que me manchó todo el cuerpo y de la que no me he deshecho tanto tiempo después, cuando regresa el recuerdo. Seguí vagando por el aeropuerto durante horas, intentando huir de algo que llevaba pegado a mí como un mal olor que surge de tu propio cuerpo. La gente dormía en los bancos o en el suelo, apoyados en sus maletas aún sin facturar. Ufanos por ahorrarse una noche de hotel, pensé. Empleados de cafeterías veinticuatro horas hablaban entre sí en un idioma incomprensible. Gritaban o se reían con la misma naturalidad con la que podían estar callados. De la tristeza de aquellos momentos, recuerdo sobre todo esa indiferencia.
Todas las indiferencias hablaban de mí.
Me detuve ante los paneles que anunciaban vuelos que aún tardarían horas en partir. Miré los diversos destinos. Multitud de ciudades por visitar. Mundos que conocer y gente a la que olvidar. Lo sabía. Pero yo, pensé, ya había completado el viaje para el que había estado esperando toda mi vida. Ya me había vaciado. Había viajado a Moscú en pleno invierno para decirle a la mujer a la que amaba que la quería, que se casara conmigo, que era posible un final de cuento. «El abuelo Davidka viajó hasta Rusia para decirle a la abuela que la quería. Y fuera nevaba», contarían nuestros nietos. Volé hasta Moscú para que todo tuviera un sentido.
Todos los finales hablarían de mí.
Cuando le pedí a Masha que pasara el resto de su vida conmigo, en un callejón oscuro y nevado de Moscú, ella no me respondió. Aunque ¿acaso no fue eso una respuesta? Debo reconocerle que me lo había advertido:
—Hoy no es un buen día para que me pidas que me case contigo… Tú eres Virgo. Y los astros no son favorables.
—Pero yo te quiero —le contesté.
—No es un buen día, David. Yo no soy buena. Mejor que no lo hagas —me respondió ella en un lugar indeterminado entre la tranquilidad y el nerviosismo, con un acento ruso e infantil.
Sin embargo, yo siempre me he creído más importante que los astros. Al menos en lo que hace referencia a mi vida. ¿Quiénes eran los astros para decirme a mí lo que podía o lo que no podía hacer? ¿Acaso sabían ellos cómo amaba a esa mujer? Hubiera dado mi vida por ella, hubiera renunciado a todas las palabras (a las mías y a las de otros) por que me dijera que sí.
Tiempo después, llegué a pensar que en esas horas que pasé caminando como un alma en pena por los pasillos del aeropuerto de Moscú estaba la historia de mi vida. Porque toda mi vida fue la que me condujo a aquella noche y a lo que sucedió después. Porque ese es un pensamiento lógico y primario, y entonces pensaba en la vida como algo lógico y primario, de dos más dos, del sol sale por la mañana, de la luna rige las mareas.
Esas cosas.
El ensayista belga Amosz von Zondervan, que era un tipo bajito, moreno y gran aficionado a la ornitología, escribió en su libro La soledad de la línea paralela que si Einstein hubiera muerto hurgándose la nariz o masturbándose justo después de haber formulado la ley de la relatividad, podría haberse dicho que la ley de la relatividad le había conducido a hurgarse o masturbarse. Porque cualquier final parece tener un sentido por el mero hecho de serlo.
Pero eso solo es un consuelo.
Y escribir y contar las cosas es un modo de averiguar por qué se escriben o se cuentan cosas.
Según decía el mismo Von Zondervan, quizá sería mejor regalarles rosas a desconocidas, investigar qué utilidad tienen los alicates de cigüeña o coger uno de esos aviones que van a todas partes. Para él, escribir era un modo heroico y testarudo de decir que todo ha de tener un final, que se le ha de buscar un orden al caos en el que se vive para poder entenderlo. Pero tal vez lo realmente trascendental (y aquí recogía la idea del novelista húngaro Fülöp Kemény en su cuento Lo esperado) sea aceptar que no hay nada que entender.
«No hay nada que decir» es el mejor principio para cualquier historia.
Sin embargo, por aquel entonces, yo no había leído a Amosz von Zondervan y no tenía ni idea de quién diantre era Fülöp Kemény.
Poco después de aquella noche que pasé en Sheremetievo, mi comportamiento fue mucho más primario e inesperado: empecé a mirar el horóscopo. Consultaba en varios periódicos lo que se decía cada día sobre mí. Más bien acerca de todos los seres humanos que tenían mi signo, que nacieron entre una fecha y otra del calendario. Cuando acertaban, empezaba a pensar que la madre de Masha tal vez no estuviera tan equivocada como yo había creído. Aunque su pronóstico fue un poco más elaborado y científico que leer algo en un periódico: se basaba también en el año de mi nacimiento y en la fecha en que mis padres llegaron a este mundo.
En definitiva, empecé a leer el horóscopo cada día porque necesitaba una respuesta y porque, francamente, era un imbécil.
Lo hacía por la noche. Los periódicos suelen publicarlo en cuanto cambia el día. Así pues, a medianoche, estuviera donde estuviera (solo, en compañía, en mi casa o en el banco de un parque) me lanzaba sobre mi teléfono y leía lo que se nos avecinaba.
Intentaba leerlo con distancia, como si temiera que alguien pudiera estar espiándome desde una esquina para burlarse de mí. ¿Cómo la posición de una estrella va a poder modificar nuestro comportamiento? Era ridículo. Lo sabía. Pero yo lo leía porque sentía que lo irrebatible del horóscopo (querido virgo: no podías hace otra cosa, no se puede luchar contra los astros y el destino, lo hiciste bien, amigo) justificaría mi incontestable fracaso en el amor aquella noche de Moscú y buena parte de todo lo que sucedió después.
Lo que me resultaba más indignante en aquellos días era que mi signo casi siempre salía desfavorecido en el campo que a mí me preocupaba. No encontré un solo día en el que quien redactaba esas cuatro o cinco líneas para el periódico dijera: «En el amor te va a ir muy bien. Hoy sí que puedes pedirle a la chica rusa de la que te enamoraste que se case contigo. Te dirá que sí. A por ella, fenómeno».
Otra cosa que me molestaba muchísimo era que el horóscopo de Masha (porque también miraba el suyo) siempre era muy positivo en esos aspectos. Decía cosas como: «Te sentirás activa sexualmente. Estás en racha. Disfruta de tu pareja». Aquello me parecía desproporcionado y cruel.
Pero supongo que la vida es desproporcionada y cruel.
Me obsesioné con esa idea hasta un límite insospechado. Llegué a hacer mis averiguaciones y creí dar con cómo funcionaba todo aquel sistema. Indagué e indagué hasta que di con una página de Internet que revelaba algo sorprendente: al parecer, había una empresa que se dedicaba a redactar los horóscopos y que distribuía sus servicios por diferentes partes del continente y ciertas zonas de América. Según esta teoría, la empresa era una suerte de gabinete astrológico que cada noche enviaba las predicciones a los diferentes periódicos, con pequeñas y singulares variaciones, en función del territorio y de las necesidades de la población.
Incluso un tal Pedro Descubridor X23 decía que detrás de la compañía estaban los centros de poder del mundo occidental, que de aquel modo controlaban los deseos e impulsos de la población. Lo que te hace libre te vuelve esclavo, sentenciaba Pedro Descubridor X23 en su alegato final.
Tras más indagaciones y saltos en la Red, llegué a un enlace que facilitaba la dirección de la agencia, que aún conservo apuntada en un papel, dentro de un sobre marrón donde guardo las facturas de la luz y del gas.
Me planteé que, si iba a verlos un día y les exponía mis razones, tal vez mi suerte comenzara a cambiar.
Y es que es más que probable que tendamos a mirar las cosas en la dirección equivocada. Siempre se actúa en función de la expectativa. Quiero decir que primero es el pronóstico y después la realidad. Pero tal vez sea al revés. Igual que primero viene el arte, y más tarde, la vida.
Por eso pensé que si el todopoderoso gabinete hubiera dicho en algún momento: «Hoy, querido amigo virgo, es un buen día para la compra de judías pintas», pues entonces un ejército de los virgos de este mundo hubiera ido directamente al supermercado más cercano y hubieran arrasado con ellas. Y así todo se hubiera arreglado si alguien hubiera escrito en el horóscopo una nota tan simple como esta:
Querida amiga capricornio, si eres rusa, tu nombre empieza por M y tienes los ojos azules, hoy es el día ideal para replantearte tu pasado y decirle al hombre virgo que te pidió matrimonio hace unos meses que, pensándolo mejor, sí que quieres casarte con él.
Todo eso llegó a formar parte de mi plan. Del plan de un hombre imbécil y ridículo, de alguien que perseguía una obsesión porque temía que no todo tuviera un final. Y ese era mi plan maestro, el que se fue pudriendo con el tiempo, como las predicciones de los horóscopos, los recuerdos y todo aquello que amas o detestas.