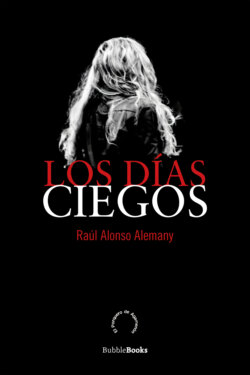Читать книгу Los días ciegos - Raúl Alonso Alemany - Страница 23
Оглавление14
Mientras esperaba, revisé de nuevo mi teléfono móvil: lo encendía, lo apagaba, lo dejaba rodar sobre mi mano.
La gente se fue acumulando en el andén. Había cotillón esparcido por el suelo y en las chaquetas de gente joven (o más joven que yo, si es que no es lo mismo); había vasos de plástico y aullidos de fiesta, palabra que observé desde lejos y que con el tiempo había ido sometiendo a la mera alegría; había líquido en el suelo, allí donde se pegarían los zapatos al día siguiente, y había una luz blanquecina que le ahorraba a la Administración algo de dinero a final de año y que te hacía sentir como en la sala de espera de un hospital.
—Feliz año —me dijo un hombre que se acercó a mi lado.
—Feliz año —le contesté, apenas sin mirarlo.
—Gran fiesta esta noche —me dijo—. Hoy debe ser gran día. El primer día del año es gran día —insistió, e hizo un gesto grande con las manos.
—Sí, grande —respondí yo con las manos en los bolsillos.
Deseé que el destino o mi horóscopo no trajeran a mi lado la compañía de ese hombre para empezar el año. Dijera lo que dijera mi carta astral.
Asentí y aproveché el último vaivén de mi cabeza para dejar la mirada clavada en el suelo: baldosas casi negras cruzadas con otras más pequeñas de un color blanco sucio. Hacía años que allí no se podía fumar, pero en las vías del tren vi restos de colillas, dos bolsas de plástico y un tique de compra de un supermercado. Oí también el suspiro de aquel hombre y percibí el olor ácido de su colonia. Me fijé en sus zapatos. No había abandonado aquella costumbre. Es más: me había entregado a ella con una pasión desmedida. Eran blancos pero con la punta negra y reluciente; lustrados, capaces de reflejar la luz blanquecina de la estación y típicos de un mafioso de película.
—Hoy se tiene que celebrar —continuó él—. En mi país, la gente sale a la calle y hacen fiestas allí en mitad. Todo el mundo invita a todo el mundo. Hay alegría. Las personas bailan y se tocan —dijo. Sonrió con una dentadura de dientes blancos y alineados en perfecto orden. Tenía la boca grande y unas encías enormes—. Echo de menos mi país, pero en España vivís bien. Hay que disfrutar vida, porque todo es muy rápido, amigo.
—Todo es muy rápido, pero el metro no llega —bromeé, lanzando un gesto al reloj que anunciaba la llegada del próximo tren: siete minutos.
El tipo no captó mi broma. O puede que no le hiciera la menor gracia. Se me quedó mirando y me observó: una edad indefinida entre los treinta y los cuarenta; pelo cortado al tres; pantalones vaqueros y zapatos de ante; un abrigo negro y una camisa de color azul con pequeños cuadros.
Mi ropa era plana. Estándar. Centroeuropea.
La suya estaba viva. Todo colorido. Del mundo entero. Porque en su país la vida no daba miedo.
—¿Qué haces tú esta noche, amigo? —me preguntó.
—De momento, esperar el metro —le contesté.
—Ja, ja… Pero no solo es esperar en la vida, ¿verdad? Hoy gran noche de fiesta. Alegría —dijo.
Un matrimonio de unos setenta años pasó a nuestro lado; el tipo les sonrió. Ellos, que eran bajitos y andaban cogidos del brazo, nos saludaron con una sonrisa fugaz, como llegados de otro mundo: «Esta noche no cogemos el coche para ir a casa de tu hijo a cenar, que luego bebes y es peor. Y ya tenemos una edad, Martín». Y Martín, que habría asentido, ahora nos observaba desde un banco del andén. Él, que tenía el cabello canoso cortado con una maquinilla eléctrica, vio a un hombre blanco hablando con un hombre negro. El blanco tenía un gesto cansado en su mirada mientras asentía a las palabras del negro. No parecía que fueran amigos. El negro vestía con ligereza y algo parecido a una elegancia rebelde. No paraba de hablar, pero apenas gesticulaba.
Su mujer le dijo algo al oído, satisfecha de su propia decisión. Observó a su alrededor. Para ella, coger el metro cerca de las dos de la mañana era una aventura. Martín no la escuchó. Aun así, asintió con la cabeza, observó aquel vestido verde turquesa que le apretaba las carnes el primer día del año 2016 y echo de menos su coche. Martín añoró el tiempo en el que las cosas se daban por supuestas y no hacía falta discutir de todo, cuando la iniciativa era la tradición y un hombre podía conducir su coche hasta para ir a la vuelta de la esquina, fuera Navidad o el Día de Todos los Santos.
—Yo ahora voy a una grande fiesta —me dijo el hombre—. Mi nombre es Menelik —añadió, y me tendió la mano: anillos dorados y una cadena plateada.
Se la estreché.
—Yo soy Luis —mentí.
—Luis —repitió Menelik, como si no se fiara mucho de mi respuesta—. Tú tienes que venir esta noche a la fiesta conmigo, Luis. Va a haber mucha gente, mucha alegría. No te puedes arrepentir de eso. La gente es alegre en el lugar.
—Gracias, pero lo siento… Gracias, sí…, pero es que ya tengo planes… He quedado en casa de unos amigos… para tomar algo —mintió Luis.
—Yo no tima a nadie, ¿eh? —respondió Menelik, que siguió desconfiando de Luis: quizás hubiera algo en su cara—. Te ofrezco buen plan, amigo —insistió. Las palabras que empleaba: plan, fiesta, timar. Dichas por él sonaban extrañas. No parecía haber aprendido español en una academia—. No tima a nadie —repitió. Esta vez levantó las manos, mostrándome las palmas—. Yo no quiero dinero de nadie. Mira, mira.
Se metió una mano en un bolsillo de la americana y por una fracción de segundo pensé que iba a sacar una Colt del calibre cuarenta y tres y acabar conmigo allí mismo: había colillas, dos bolsas de plástico, un tique de supermercado y un hombre muerto con un disparo en la cabeza, entre ceja y ceja; llevaba el pelo cortado al tres. Pero no fue eso lo que sucedió. Menelik sacó varios billetes de cincuenta que exhibió al aire dos minutos antes de que el metro llegara a la estación.
Sin embargo, aquellos billetes no decían nada de mí. Martín los miró agitarse mientras su mujer observaba las faldas cortas y prietas de unas adolescentes que podrían ser sus nietas. La mujer negó y se rio. Apoyó la cabeza rubia y teñida en el abrigo negro de su marido, abrigo que ella misma había comprado en El Corte Inglés hacía un año, por Reyes, aunque había esperado a las rebajas para conseguirlo a mitad de precio.
Eso me imaginé yo.
—Yo te invita, amigo. Si quieres venir, bien. Si no quieres, yo respeto —añadió Menelik—. Pero yo respeta, ¿eh? —dijo, no sé si algo enfadado o completamente poseído por su poder adquisitivo. Se pasó la lengua una y otra vez por la boca cerrada.
—Sí, sí. Gracias, gracias, pero de verdad que no puedo, que he quedado en ir a casa de unos amigos.
Y supongo que Menelik no nos creyó a ninguno de los dos, ni a Luis ni a mí, pero sonrió como si lo hiciera. Me dio una tarjeta donde había apuntado una dirección y un teléfono, y me dijo que, si quería, si me apetecía, si dejaba de ser Luis, en definitiva, lo llamara o me pasara directamente por allí. Me dijo adiós con la barbilla y caminó acariciando las baldosas con swing hasta la otra punta del andén, donde se puso a hablar con un grupo de chicos que se rieron al cabo de unos segundos con unas carcajadas que resonaron por toda la estación.
La verdad es que aquella Nochevieja yo no tenía nada que hacer. El plan de no tener planes. Por un momento, me planteé acercarme a Menelik y decirle que aceptaba su invitación: ya veía mi carne dada a los gusanos apareciendo en el puerto de Marsella, con una gaviota sobre mi cabeza sin vida; Smith, de Homicidios, llegaría hasta mis restos mortales después de un madrugón, con un café en la mano y el vaho del frío del amanecer saliendo por su boca. Del cadáver se podría ocupar mi primo Andrés, que había heredado la funeraria y los coches de mi tío Jesús.
«La vida es ensuciarse», me dije con decisión. ¿Qué podía perder en realidad? Di un paso hacia ellos para unirme a su fiesta, pero entonces llegó el tren.
Yo siempre tengo una excusa a punto.
Era la segunda parada de la línea, así que aún había asientos libres cuando entré en el vagón. No obstante, desaparecieron rápidamente. La gente los ocupó tras mirar a derecha y a izquierda y precipitarse hacia ellos.
Me apoyé en una de las puertas. Tenía el sabor del turrón y de las uvas que me había obligado a engullir apenas una hora antes. Mi padre había estado dormitando recostado en la mesa del comedor, completamente ajeno a los días que estaban por venir. Todo aquello ya quedaba fuera de su competencia. Bastante tenía él con su alzhéimer y con los ictus que anunciaban que la última página de su historia estaba cerca.
Al otro lado de la mesa, mi madre miraba con desinterés la televisión y rellenaba los minutos de aquella noche con silencios y palabras. Del resto se ocupaba un programa de la televisión pública, el mando a distancia, los resoplidos del perro y una sucesión de monosílabos y palabras pequeñas que de vez en cuando salían de mi boca.
Al dar las doce, mi madre y yo nos tomamos las uvas y nadie llamó por teléfono. Ni a ella ni a mí, a pesar de que siempre nos habíamos esforzado porque todo saliera lo mejor posible y todo el mundo estuviera la mar de a gusto.
Y la escena fue así: mi madre sonríe y dice que feliz año; mi padre duerme y un pequeño reguero de baba le cae de la boca con parsimonia, trazando su propio camino entre las miguillas de pan y turrón que se le han quedado pegadas en las comisuras de los labios (pienso que parecen piedras en el camino de un río); el perro, tumbado en el sofá, abre los ojos cuando llegan las doce y oye un griterío en la casa del vecino; yo digo con poco convencimiento que feliz año a todos; mi madre se levanta y me da un beso en la mejilla; luego se acerca a mi padre, le pasa una servilleta por la boca; el perro se despereza; mi madre despierta a mi padre y se lo lleva a la cama; en la televisión, el primer anuncio del año es de un aceite de oliva.
Cuando unas cuantas paradas antes de llegar a la mía decidí encender el móvil, unas chicas empezaron a bailar en mitad del vagón. Tal vez estuvieran camino de la fiesta de Menelik. Una de ellas ocupó el centro del tren y otra subió el sonido de su teléfono: una canción enlatada con bases de batería y trompetas se propagó como una bomba de racimo por el vagón. Las demás chicas empezaron a dar palmas a su amiga, mientras otra de ellas registraba la ocasión con su móvil. La cámara iba del cuerpo de la chica a las miradas embobadas de los pasajeros.
Un chaval con el pelo cortado al cepillo se acercó a ella, con los ojos vidriosos y el pantalón excitado. Empezó a contonearse a su lado. Pero el ritmo no era lo suyo: lo suyo era la obscenidad. Se podía ver en su mirada y en esa sonrisilla cómplice. Buscó la aprobación en los ojos vidriosos de otro muchachote que llevaba el pelo igualmente cortado al cepillo y que vestía con una americana muy parecida a la de su amigo: ancha, grande y fea. Eran como dos gotas de agua, de un agua cutre y suburbial.
Encendí mi móvil para escapar del vagón. Temía que alguien reparara en mí y tuviera que fingir ante ellos una sonrisa de compañía aérea. Y ya sabía que eso se me daba fatal. Esperé encontrar en mi teléfono varios mensajes en los que me felicitaran el año; quizás algún mensaje que hablara de mí, algo que por fin me aclarara, un mes después, si mi historia de amor había salido con vida del aeropuerto de internacional de Sheremetievo.