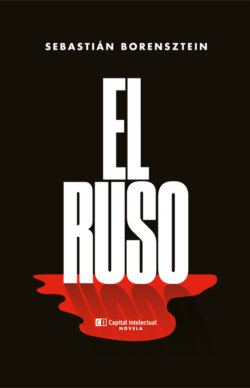Читать книгу El ruso - Sebastián Borensztein - Страница 11
3
ОглавлениеA comienzos del siglo XX, el barrio de Mataderos se llamaba Nueva Chicago. El nombre provenía de la ciudad norteamericana en la que crecía, imparable, la industria de la carne. Recién unos años después, el barrio cambió de nombre. En esa época, el Ruso ya era un pibe que caminaba sus calles de tierra y se juntaba con otros de su edad, que no eran bien vistos por sus padres.
Su madre, Sara, quería mudarse al centro, a la zona del Abasto, donde otros inmigrantes de origen judío se habían instalado, pero el oficio de su padre impidió el movimiento. A Sara no le gustaba Mataderos, le recordaba a su aldea de origen en Polonia. En este barrio porteño no había persecución de judíos, pero la gente era áspera y, a menudo, de malas costumbres y difícil trato.
La infancia del Ruso transcurrió entre dos liturgias: la de los rituales judíos, que su padre le impuso, y la del barrio marginal. Puertas adentro, imperaba la ley del Talmud; puertas afuera, la da la calle. El Ruso, a pesar de ser hijo de la tradición, se sentía mucho más a gusto a la intemperie. Le encantaba andar suelto y parecerse a los demás chicos. Aprendió rápido los códigos: a diferencia de sus padres, que solo hablaban el ídish, él dominaba el español, y eso lo convirtió en el encargado oficial de vincular a la familia con el mundo. Eso funcionaba como un disparador de excusas para poder estar en la calle más allá del horario escolar y de los juegos. Era el encargado de todos los trámites y los mandados; de esta forma, accedió muy temprano al conocimiento de ese complejo universo que era el barrio de Mataderos. A los doce años tenía más calle que sus padres, que habían atravesado Europa y cruzado el Atlántico. Ellos conservaban el temor impreso en la carne, producto de las persecuciones que habían sufrido, pero Alberto Rosenberg era hijo de otra realidad y el miedo familiar parecía no prender en él.
A los diez años Alberto ya era el Ruso. Así lo había bautizado Marcial Gómez, un pibe morochito de ojos pícaros que, además de ser su compañero de escuela, jugaba al fútbol con él en el club Nueva Chicago, fundado en el barrio por aquellos años. A los padres del Ruso no les gustaba que él jugara al fútbol porque creían que traía malas juntas, pero el Ruso les decía que iba al club a tomar clases de ajedrez. Y, de hecho, así fue en un comienzo, hasta que cambió los alfiles por el potrero. Como era bastante malo jugando, si los postulantes eran muchos o número impar al armar los equipos, él era el primero en quedarse sin ningún puesto en la cancha.
Su casa era un mundo muy reducido y rígido, limitado a una humilde pieza en la que vivía con sus padres, y una pequeña cocina. El baño era compartido con otras familias. Pero apenas él ponía un pie en la vereda, el mundo se volvía infinito.
Una tarde de 1916, atravesó el tinglado del club para volver a su casa y vio algo que lo hizo detenerse en seco: por primera vez en su vida, a los doce años, el Ruso se topaba con un grupo de músicos. Era un cuarteto de tres guitarras y un cantante que ensayaban tangos para tocar en una fiesta a beneficio de la cooperadora del club. En ese instante, sin saberlo, su destino cambió para siempre. Y la ficha clave tenía que ver con el compás de dos por cuatro.