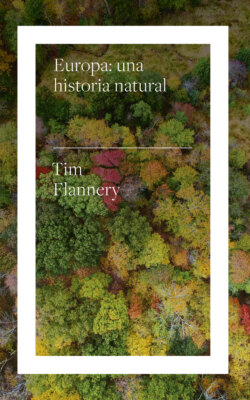Читать книгу Europa - Tim Flannery - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
12 HISTORIAS DE LAS CLOACAS DE PARÍS
ОглавлениеMás o menos por la época en que los peces de Monte Bolca respiraban sus últimas bocanadas, una región del norte de Francia era una cálida y serena bahía del océano Atlántico. Los sedimentos que cayeron hasta el fondo de ese mar son lo que ahora se conoce como las rocas de la cuenca parisina, y en 1883 el geólogo francés Albert de Lapparent —quien probablemente sea más recordado por sus esfuerzos para conectar a Gran Bretaña con el resto de Europa a través de un túnel de ferrocarril— acuñó el nombre Luteciense (derivado del nombre romano de París) para la edad geológica durante la cual se formaron las rocas de la cuenca.
Las rocas de la cuenca parisina incluyen a la famosa piedra de París —una caliza que ha sido utilizada para la construcción desde tiempos de los romanos—, cuya cálida tonalidad gris cremosa otorga a la ciudad una belleza inconfundible. Mientras vagabundeo por la ciudad, no son únicamente imágenes de la Revolución Francesa lo que acude a mi mente, ni es solo el delicioso olor del pan y el queso lo que me cautiva, sino también los rastros de ese París de hace tanto tiempo; un lugar de gigantes marinos, criaturas tropicales y una asombrosa biodiversidad.
No hay mejor lugar para observar las huellas de esa gloria perdida de París que el Muséum National d’Histoire Naturelle, en el Jardin des Plantes. Es uno de los museos más antiguos del mundo y ahí transcurrió la vida laboral del conde de Buffon como de Georges Cuvier (el padre de la paleontología). Durante las primeras décadas del siglo XIX, Cuvier estableció un cierto número de «doctrinas», algunas de las cuales han sobrevivido al tiempo mejor que otras. Tuvo razón en defender que la extinción efectivamente ocurrió (un hecho del que se dudaba en su época). En cambio, se equivocó al oponerse a la evolución.1 En su lugar, desarrolló la idea de que las catástrofes habían extirpado periódicamente la vida, pero que Dios había creado la vida de nuevo cada vez. Esto fue una consecuencia lógica de su interpretación del registro fósil.2 Según pudo observar Cuvier, la mayoría de las especies fósiles mantienen una forma similar desde su primera hasta su última aparición, y los «eslabones perdidos» son extremadamente raros. Esto también era sabido por Darwin y le preocupaba enormemente. Sin embargo, Darwin percibió algo que Cuvier no: que la prehistoria es tan vasta que los fósiles no nos ofrecen más que una pequeñísima visión de cómo era la vida en tiempos pasados. Como señala Signor-Lipps, esto significa que en los registros fósiles casi nunca vemos el origen de una especie ni su extinción final.
Algunos de los trabajos más perdurables de Cuvier fueron realizados con Alexandre Brongniart, un profesor de la escuela de minería de París. Juntos examinaron fósiles que habían sido desenterrados por toda la ciudad, muchos de ellos al ser encontrados durante la excavación de las famosas cloacas de París. Otra área muy prolífica para los descubrimientos era Montmartre, donde la extracción del aljez para elaborar yeso de París casi socava la famosa colina.3 Fue la abundancia de fósiles ahí preservados, de entornos tanto terrestres como marinos, lo que le permitió a Cuvier deducir las reglas de la sucesión geológica (que rocas más jóvenes yacen encima de rocas más viejas).
A pesar de una tendencia de gran duración de enfriamiento global, las condiciones en los mares pocos profundos alrededor de lo que habría de ser París permanecían favorables para el crecimiento de organismos marinos.[A] Uno de los beneficiarios fue el caracol badajo gigante (Campanile giganteum), descrito en 1804 por Jean-Baptiste Lamarck.4 Posiblemente excedía el metro de largo, lo que lo convierte en el gasterópodo más grande que jamás haya existido. Y sus restos, restringidos principalmente a la cuenca parisina, se descubrían con frecuencia durante la excavación de las cloacas. Una sola especie de caracol badajo sobrevive en la actualidad —en los hábitats rocosos de las frescas aguas someras del suroeste de Australia Occidental—. A pesar de que solo alcanza un cuarto de la longitud de su gigantesco pariente europeo, es un raro y asombroso recuerdo de las glorias que una vez proliferaron en el mar donde hoy se erige París.
Pero ¿qué hay de la vida en el resto de Tetis, ese maravilloso mar perdido que bañaba el protocontinente en una salada y agradable calidez? Otro auténtico gigante era el cauri más grande que jamás haya vivido, el Gisortia gigantea. Sus conchas, exquisitamente fosilizadas, del tamaño de pelotas de rugby, datan de hace 49 a 34 millones de años. Han sido encontradas en lugares tan diseminados como Bulgaria, Egipto y Rumanía. Los cauríes, con su lustre similar al de la porcelana, se cuentan entre los más bellos de todos los gasterópodos. Tristemente, nada ni remotamente parecido en tamaño al gran Gistoria sobrevive actualmente en los océanos.
El Tetis fue también el cuartel del poderoso Nummulites, del cual unas pocas especies sobreviven hoy en el Pacífico. El nombre proviene de una palabra latina que significa moneda pequeña. Estos organismos unicelulares fueron muy abundantes durante el Eoceno. Los Nummulites se arrastraban por el fondo del mar alimentándose de detrito y produciendo conchas internas de calcio de muchas cámaras. El Tetis proveía un hábitat perfecto para ellos: tropical, poco profundo y bien iluminado por el sol. En Turquía se han encontrado fósiles de Nummulites de hasta dieciséis centímetros de diámetro. Se estima que estos gigantes vivían hasta un siglo, lo que los convierte en los organismos unicelulares más longevos de los que se tenga conocimiento.[B]
Fueron tan abundantes los Nummulites a todo lo largo del Tetis que en muchos lugares sus restos formaron un peculiar tipo de roca llamado caliza numulítica, la cual, desde tiempos antiguos, ha sido muy utilizada para la construcción. El origen de esta roca tan ubicua —los antiguos egipcios la emplearon en la construcción de las pirámides— fue durante mucho tiempo un gran misterio. Heródoto difundió una de las primeras concepciones erróneas: que los Nummulites eran los restos petrificados de las lentejas con las que los egipcios alimentaban a sus esclavos mientras trabajaban en las poderosas estructuras. Pero incluso a principios del siglo XX, la presencia de Nummulites en las pirámides seguía generando confusión, como bien ilustra la triste historia de Randolph Kirkpatrick, encargado asistente de los invertebrados menores en lo que hoy es el Museo de Historia Natural de Londres.
Una de las batallas más grandes en la ciencia geológica fue aquella que se desató entre plutonistas y neptunistas sobre el origen de la superficie de la Tierra. Los plutonistas, que tenían a Thomas Huxley de su lado, aseveraban que rocas como el basalto y el granito, generadas en estado fundido en las profundidades de la Tierra, constituyeron la fuente primigenia, y que los otros tipos de roca, como la caliza y la pizarra, se formaron a partir de su descomposición y posterior reasentamiento como cieno y lodo. Sus contrincantes los neptunistas, que contaban con Goethe entre sus filas, creían que originalmente la Tierra estaba cubierta por un océano, y que todas las rocas se habían originado como depósitos en el fondo de los antiguos mares. Para mediados del siglo XIX el asunto había quedado resuelto a favor de los plutonistas. Pero entonces, en 1921, Kirkpatrick soltó una bomba que reinició el debate.
No había escapado a la atención de Kirkpatrick que las pirámides estaban casi en su totalidad compuestas por Nummulites. Mientras registraba rocas buscando evidencia de más Nummulites, comenzó a encontrarlos en cada tipo de roca que colocaba debajo de su microscopio. En su gran obra, The Nummulosphere (que abre con un estupendo frontispicio que representa a Neptuno conduciendo una cuadriga sobre un globo de agua), Kirkpatrick utilizó esta supuesta ubicuidad de los Nummulites para revivir la teoría de los neptunistas; y argumentó que toda la corteza del planeta, y básicamente de todo el sistema solar y del Universo, estaba formada por fragmentos fosilizados de Nummulites que habían vivido en un mar primigenio.[C]
Los historiadores de la ciencia a menudo se han preguntado cómo un curador formal e indudablemente sobrio de una de las instituciones de historia natural más prestigiosas del mundo pudo pasar de publicar serias e importantes investigaciones a hacer afirmaciones tan hilarantes. Cuando he discutido el tema con expertos en coral, me dicen que dedicar una vida a investigar la compleja biología de organismos como los corales y las esponjas puede alterar a un hombre. George Matthai trabajó en el Museo de Historia Natural poco después de Kirkpatrick. Tras describir incontables nuevas especies de coral, incluyendo muchas de aquellas que constituyen la Gran Barrera de Coral de Australia, se suicidó.
Cyril Crossland, colega de Matthai, también sufrió por la causa. En 1938, tras décadas de extenuante trabajo estudiando los corales en instituciones de investigación británicas, egipcias y demás, aceptó un puesto en el Museo Zoológico de la Universidad de Dinamarca. Tal vez el dedicarse en extremo a su investigación le hizo ignorar los peligros que estaban surgiendo en el sur, o tal vez su sordera evitó que se enterara. Previo a su muerte en 1943 se le veía montar en los tranvías de Copenhague insultando a los nazis en un cultivado acento inglés. El heroico, aunque imprudente Crossland, fue echado de menos con tristeza por sus colegas, quienes nombraron 60 especies de organismos marinos en su honor.
Fuera de su obsesión con los Nummulites, Kirkpatrick no mostraba ninguna otra señal de deficiencia mental. Fue sincero en sus convicciones sobre la nummulósfera y publicó las imágenes que, según él, mostraban restos de Nummulites en basaltos, granitos y meteoritos —rocas en la que nunca se han encontrado fósiles— para que otros pudieran verificar sus afirmaciones. Mi hijo David, quien también es científico, al escuchar la historia de Kirkpatrick me hizo ver que muchos investigadores, después de pasar miles de horas observando una figura en el microscopio, comienzan a verla repetida ad nauseam en paredes vacías, en paisajes lejanos y hasta en el rostro de su cónyuge. Y no son solamente imágenes, sino también teorías, lo que puede imprimirse y reflejarse, lo que provoca que un científico vea por todos lados evidencias de su teoría favorita. Quizá a este padecimiento debería llamársele nummulitis.
Mientras Kirkpatrick trabajaba, Otto Hahn —un abogado alemán intensamente patriótico y petrólogo aficionado convertido al swedenborgianismo que creía que la vida se había originado en el espacio exterior— pasaba horas mirando al microscopio lo que él tomó como restos fosilizados de algas. Hahn, al igual que Kirkpatrick, era un neptunista, pero consideraba que la idea de que las rocas terrestres se hubieran formado a partir de Nummulites era ridícula. Propuso que estaban compuestas por un bosque de algas fosilizado que tenía su origen en los meteoritos. También «descubrió» el fósil de un gusano diminuto de tres mandíbulas que se alimentaba de algas al que nombró Titanus bismarcki, en honor al canciller alemán. Bismarck tenía otros asuntos en la cabeza, pues las potencias de Europa acababan de embarcarse en la Gran Guerra.
Hace unos 49 millones de años, el continuo crecimiento del protocontinente europeo estaba alterando profundamente los pasos marítimos a su alrededor. Al sur el Tetis se hacía más angosto, al igual que el Estrecho de Turgai, que separaba a Europa de Asia. Con excepción de un recientemente formado y aún estrecho Atlántico Norte, el cada vez más angosto Turgai era la última conexión entre las aguas del mar Ártico y el resto de los océanos del mundo.
El mar Ártico no siempre ha estado frío y cubierto de hielo. Hace 49 millones de años era más parecido al mar Negro de la actualidad —con su muy profunda capa salada y sin oxígeno por debajo de aguas más dulces— aunque en aquel entonces el mar Ártico era más tropical que el mar Negro de hoy. Esa fue también una época de intensas lluvias, y a medida que el mar Ártico se desconectaba del resto de los océanos, la escorrentía de los ríos comenzó a estancarse en las capas superiores, volviéndolas más dulces, a tal punto que una clase particular de planta acuática, conocida como Azolla, pudo crecer ahí.
Si usted alguna vez ha tenido un estanque, seguramente identifica a la Azolla, también llamada helecho mosquito, helecho de pato o helecho de agua. Sus hojas pequeñas y arrugadas suelen aparecer primero como una diminuta mota verde flotante que poco a poco va creciendo. Pero cuando ya ha cubierto el 10 % de la superficie del estanque, es solo una cuestión de días que se cubra por completo. Si cuenta con la temperatura y los nutrientes adecuados, la Azolla puede duplicar su masa cada tres o diez días.
La evidencia de que alguna vez la Azolla creció en el mar Ártico está enterrada debajo de miles de metros de sedimentos glaciales y agua cubierta por una capa de hielo. Hubiera yacido por siempre sin ser identificada de no ser por unos buscadores de petróleo que en 2004 perforaron muy profundo, con taladros muy caros, en los sedimentos del Ártico. Lo último que esperaban encontrar era la evidencia de un helecho de agua. Pero ahí estaba: en capas de grosor variable distribuidas a lo largo de al menos ocho metros verticales de sedimento. Los fósiles fueron muy pronto llamados Azolla arctica.[D] Hoy la presencia de Azolla ha sido confirmada en más de cien perforaciones que se han realizado en la región Ártica, con sus más grandes concentraciones precisamente en las perforaciones del mar Ártico.
Al menos cinco especies de Azolla crecían en y alrededor del mar Ártico hace 49 millones de años.[E] El agua, tibia y dulce, y los nutrientes que traían los ríos proveían a las plantas todo lo que necesitaban. En su punto máximo, la Azolla cubría unos 30 millones de kilómetros cuadrados de océano —un área del tamaño de África—.[F] La planta crecía tan vigorosamente, absorbiendo el dióxido de carbono de la atmósfera durante el proceso, que redujo la concentración atmosférica global de dióxido de carbono al menos de mil partes por millón a 650. Y todo ese carbón capturado habría de formar las reservas de petróleo del Ártico que hoy los gigantes petroleros se mueren por alcanzar.
Con el tiempo, la Azolla se extinguió a sí misma, pues la falta de dióxido de carbono hizo descender la temperatura global tan sustancialmente que la lluvia en los polos disminuyó. Esto provocó una reducción en la afluencia de agua dulce y de nutrientes, lo que mató de hambre a la planta.5 Conforme la temperatura siguió descendiendo, una capa de hielo se formó sobre el mar Ártico. Un nuevo mundo glacial que empezó por una diminuta planta. Al principio, sin embargo, el descenso en las concentraciones de dióxido de carbono tuvo poco efecto sobre Europa; era casi como si las precondiciones para un cambio mayor hubieran quedado establecidas, pero faltara todavía que se disparara el detonador.
Notas
1 Así de sorprendente como pueda parecer ahora, la idea de la extinción era enfrentada con el razonamiento de que las especies supuestamente extintas podían con toda seguridad haber sobrevivido en algún lugar —quizá en el inexplorado Oeste americano— y con el argumento teológico de que Dios no extinguiría sus propias creaciones.
2 Un argumento mucho más sencillo de sostener antes de la publicación de El origen de Darwin. Cuvier murió en 1832.
3 El aljez empleado para producir el famoso yeso se formó hace unos 50 millones de años, cuando grandes lagunas costeras se desecaron y el mineral se depositó en grandes yacimientos.
4 Lamarck es conocido principalmente por su teoría de la evolución, en la que postula que la experiencia adquirida durante la vida de una criatura puede ser transmitida a su descendencia.
5 Este es un excelente ejemplo de la autorregulación de Gaia: un ciclo de reacción negativa que evita que la vida modifique el clima de la Tierra fuera de la zona habitable.