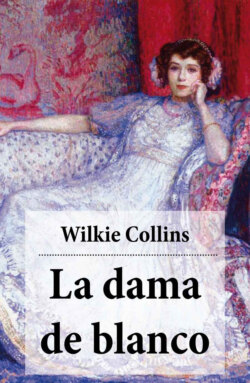Читать книгу La dama de blanco (con índice activo) - Уилки Коллинз - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеÍndice
Cuando me levanté a la mañana siguiente y abrí las persianas, ante mí se extendía gozosamente el mar iluminado por el sol generoso de agosto y la lejana costa de Escocia rozaba el horizonte con rayas de azul diluido.
Este espectáculo era tan sorprendente y de tal novedad para mí, después de mi extenuante experiencia del paisaje londinense compuesto de ladrillo y estuco, que me sentí irrumpir en una vida nueva y en un orden nuevo de pensamientos en el mismo momento de verlo. Se me imponía una sensación imprecisa de haberme desligado súbitamente del pasado, sin haber alcanzado una visión más clara del presente o del porvenir. Los sucesos de no hacia más de unos días se borraron de mi recuerdo, como si hubieran ocurrido muchos meses atrás. El excéntrico relato de Pesca sobre los procedimientos que utilizó para conseguirme mi nuevo empleo, la despedida de mi madre y mi hermana, hasta la misteriosa aventura que me sucedió al volver aquella noche a casa desde Hampstead, de pronto todo parecía haber acontecido en cierta época lejana de mi existencia. Y aunque la dama de blanco seguía ocupando mi pensamiento, su imagen se había vuelto ya deslucida y empañada.
Poco antes de las nueve salí de mi habitación. El majestuoso criado del día anterior que me recibió a mi llegada me encontró vagando por los pasillos y me guió compasivamente hasta el comedor.
Lo primero que vi cuando el sirviente abrió la puerta fue la mesa ya dispuesta para el desayuno, situada en el centro de una larga estancia llena de ventanas. Mi mirada cayó sobre la más alejada y vi junto a ella a una dama que me daba la espalda. Desde el primer momento que mis ojos la vieron quedé admirado por la insólita belleza de su silueta y la gracia natural de su porte. Era alta, pero no demasiado; las líneas de su cuerpo eran suaves y esculturales, pero no era gorda; su cabeza se erguía sobre sus hombros con serena firmeza; sus senos eran la perfección misma para los ojos de un hombre, pues aparecían donde se esperaba verlos y su redondez era la esperada, ostensible, y deliciosamente no estaban deformados por un corsé. La dama no advirtió mi presencia, y me permití durante algunos minutos quedarme admirándola, hasta que yo mismo hice un movimiento con la silla como la manera más discreta de llamar su atención. Entonces se volvió hacia mí con rapidez. La natural elegancia de sus movimientos que pude observar cuando se dirigió hacia mí desde el fondo de la habitación me llenó de impaciencia por contemplar de cerca su rostro. Se apartó de la ventana y me dije: «Es morena». Avanzó unos pasos y me dije: «Es joven». Se acercó más, y entonces me dije con una sorpresa que no soy capaz de describir: «¡Es fea!».
Nunca quedó tan desmentida la antigua máxima de que la Naturaleza no yerra, nunca ni de manera más decisiva quedaban desmentidas las promesas de hermosura como lo eran para mí ante aquella cabeza que coronaba un cuerpo escultural. Su tez era morena y la sombra de su labio superior bien podía calificarse de bigote; la boca, de líneas firmes, era grande y varonil; los ojos, castaños y saltones, con mirada resuelta y penetrante; los cabellos, espesos, negros como el ébano, enmarcaban una frente asombrosamente baja.
Su expresión serena, sincera e inteligente carecía —al menos cuando callaba— de la dulzura y suavidad femeninas, sin las cuales la belleza de la mujer más apuesta parece incompleta. Al contemplar aquel semblante sobre aquellos hombros que un escultor hubiera ansiado por modelo, y al recrearse en la tenue gracia de sus gestos que reflejaban la belleza de sus miembros, para encontrarse luego con los rasgos y expresión varoniles que remataban aquel cuerpo perfecto, se experimentaba una extraña y desagradable sensación, parecida a la que se experimenta durante el sueño cuando reconocemos las incongruencias y anomalías de una pesadilla, pero no podemos conciliarlas.
—¿El señor Hartright?— preguntó la dama. Su rostro se iluminó con una sonrisa y se volvió dulce y femenino en el momento en que empezó a hablar.
—Anoche tuvimos que acostarnos, pues perdimos la esperanza de verle, le ruego nos perdone esta aparente desatención y permítame que me presente como una de sus discípulas. ¿Le parece que nos demos la mano? Supongo que estará conforme, puesto que hemos de hacerlo antes o después y ¿por qué no hacerlo cuanto antes?
Dijo estas originales palabras de bienvenida con una voz clara, sonora y de timbre agradable, y me tendió su mano, grande pero de líneas correctísimas, con la gracia y desenvoltura propias de una mujer de cuna aristocrática. Después me invitó a sentarme a la mesa con tanta familiaridad como si nos conociéramos de muchos años atrás y nos hubiéramos citado en Limmeridge para hablar de otros tiempos.
—Imagino que llegará usted con ánimo de pasarlo aquí lo mejor posible y sacar todo el partido que pueda de su situación —continuó la dama—. Por de pronto, hoy ha de contentarse usted con mi única compañía para el desayuno. Mi hermana no baja aún porque tiene una de esas enfermedades, tan características en las mujeres, que se llama jaqueca. Su anciana institutriz, la señora Vesey, la socorre caritativamente con su reconfortante té. Nuestro tío, el señor Fairlie, nunca nos acompaña en nuestras comidas, pues está muy enfermo y lleva una vida de soltero en sus habitaciones. De modo que no queda en casa nadie más que yo. Hemos tenido la visita de dos amigas que pasaron aquí unos días, pero se fueron ayer desesperadas, y no es de extrañar. Durante todo el tiempo que duró su visita y a causa del estado de salud del señor Fairlie no pudimos ofrecerles la compañía de un ser humano de sexo masculino para poder charlar, bailar y flirtear. En consecuencia no hacíamos más que pelearnos, principalmente a las horas de cenar. ¿Cómo cree usted que cuatro mujeres pueden cenar juntas todos los días sin reñir? Las mujeres somos tan tontas que no sabemos entretenernos solas durante las comidas. Ya ve usted que no tengo muy buena opinión de mi propio sexo, señor Hartright... ¿Qué prefiere usted, té o café?... Ninguna mujer tiene una gran opinión de las demás, pero hay muy pocas que lo confiesen con franqueza como lo hago yo. ¡Dios mío!... Con qué asombro me está mirando. ¿Por qué? ¿Le preocupa si le van a dar algo más para desayunar o le extraña mi sinceridad? En el primer caso, le aconsejo como amiga que no se ocupe de este jamón frío que tiene delante y que espere a que le traigan la tortilla, y en el segundo, le voy a servir un poco de té para serenarle y haré cuanto puede hacer una mujer (que por cierto es bien poco) para callarme.
Me alargó una taza de té, riéndose con regocijo. La fluidez de su charla y la animada familiaridad con que trataba a una persona totalmente extraña para ella, iban acompañadas de una soltura y de una innata confianza en sí misma y en su situación que le hubieran asegurado el respeto del hombre más audaz. Siendo imposible mantenerse formal y reservado con ella, era más imposible aún el tomarse la menor libertad, ni siquiera en el pensamiento. Me di cuenta de ello instintivamente, aun cuando me sentía contagiado de su buen humor y su alegría, aun cuando procuraba contestarle en su mismo estilo, sincero y cordial.
—Sí, sí —dijo, cuando le ofrecí la única explicación de mi asombro que se me ocurría—, comprendo. Es usted un completo extraño en esta casa y le sorprende que le hable de sus dignos habitantes con esta familiaridad. Es natural. Debía haber pensado en ello. Sea como fuere, todavía puede arreglarse. Supongamos que empiezo por mí misma para acabar lo antes posible. ¿Le parece? Me llamo Marian Halcombe. Mi madre se casó dos veces, la primera con el señor Halcombe, que fue mi padre y la segunda con el señor Fairlie, padre de mi hermanastra; y soy tan imprecisa como suelen serlo las mujeres, al llamar al señor Fairlie mi tío y a la señorita Fairlie mi hermana. Salvo en que las dos somos huérfanas, mi hermanastra y yo somos completamente distintas. Mi padre era pobre y el suyo muy rico; por tanto, yo no tengo nada de nada y ella una fortuna; yo morena y fea y ella rubia y bonita. Todo el mundo me tacha de rara y antipática (con perfecta justicia) y a ella todos la consideran dulce y encantadora (con más justicia aún). En suma, ella es un ángel, y yo... Pruebe usted esa mermelada, señor Hartright, y termine para usted esta frase... ¿Qué voy a decirle ahora respecto del señor Fairlie? La verdad es que no lo sé, y como probablemente le llamará en cuanto desayune, usted mismo podrá juzgarle. Mientras tanto, le adelantaré que es el hermano menor del difunto señor Fairlie, que es soltero, que es el tutor de su sobrina. Y como yo no quisiera vivir lejos de ella y ella no puede vivir sin mí, ésta es la razón de que yo viva en Limmeridge. Mi hermana y yo nos adoramos mutuamente, lo cual comprendo que le parecerá a usted inexplicable teniendo en cuenta las circunstancias que nos rodean, pero es así. De manera que o nos resulta usted agradable a las dos o a ninguna, y lo que es aún más penoso, que tiene usted que contentarse con nuestra única compañía por todo entretenimiento. La señora Vesey es excelente y está dotada de todas las virtudes imaginables, que no le sirven de nada, y el señor Fairlie está demasiado delicado para poder ser una compañía para nadie. Yo no sé lo que le pasa, ni los médicos lo saben, ni él mismo lo sabe. Todas decimos que son los nervios, aunque ninguna sabemos por qué lo decimos. De todos modos le aconsejo que le siga en sus manías inocentes cuando le vea luego. Ganará su corazón si admira sus colecciones de monedas, de grabados y acuarelas. Le doy mi palabra de que, si la vida de campo le satisface, no veo motivo para que su estancia aquí le desagrade. Desde el desayuno al almuerzo estará ocupado con los dibujos del señor Fairlie. Después del almuerzo, mi hermana y yo cargaremos con nuestras cajas de pintura y nos dedicaremos a hacer malas copias de la Naturaleza bajo su dirección. El dibujo es el entretenimiento favorito de mi hermana, no el mío. Las mujeres no podemos dibujar. Nuestra mente es demasiado versátil y nuestros ojos son demasiado desatentos. Pero no importa, a mi hermana le gusta, así que yo derrocho pintura y estropeo papel por su gusto y con la misma tranquilidad que cualquier otra inglesa. En cuanto a las veladas, espero que podamos pasarlas lo mejor posible. La señorita Fairlie toca muy bien el piano. Yo, pobrecita, no soy capaz de distinguir una nota de la otra, pero puedo jugar con usted una partida de ajedrez, de chaquete, de écarté y, teniendo en cuenta mis inevitables desventajas por ser mujer, hasta de billar. ¿Qué le parece este programa? ¿Podrá gustarle nuestra vida tranquila y monótona? ¿O se sentirá inquieto en esta aburrida atmósfera y ansiará en secreto variedad y aventuras?
Me soltó esta parrafada con la gracia burlona que la caracterizaba y sin más interrupciones por mi parte que las frases indispensables a que me obliga la cortesía elemental. Pero la expresión empleada en su última pregunta, mejor dicho, una sola palabra, «aventuras» que pronunció sin énfasis, trajo a mi imaginación mi encuentro con la mujer de blanco, y sentí la necesidad de conocer en seguida la relación que, según las palabras de la desconocida acerca de la señora Fairlie, había existido entre la antigua dueña de Limmeridge y la anónima fugitiva del Sanatorio.
—Aunque yo fuera el más inquieto de los hombres— dije —mi sed de aventuras está aplacada por algún tiempo. La misma noche, antes de llegar a esta casa, tuve una y le aseguro, señorita Halcombe, que el asombro y excitación que me produjo me durarán todo el tiempo que habite en Cumberland y quizá mucho después.
—¡No me diga, señor Hartright! ¿Podría contármela?
—Tiene usted perfecto derecho a saberlo. La protagonista de esta aventura me es absolutamente desconocida y puede que también lo sea para usted; pero en su conversación, nombró a la difunta señora Fairlie con el más sincero cariño y gratitud.
—¡Nombró a mi madre! Me interesa todo esto de un modo indecible, le suplico que lo cuente.
Entonces le relaté mi encuentro con la mujer de blanco, tal y como me había sucedido, y le repetí palabra por palabra lo que me dijo con referencia a la señora Fairlie en Limmeridge.
Los ojos brillantes y resueltos de la señorita Halcombe estuvieron fijos en los míos todo el tiempo que duró mi relato. Su semblante reflejaba el asombro, el interés más vivo, pero nada más. Era evidente que ella, como yo, no tenía la menor idea de cuál podía ser la clave del misterio.
—¿Está usted completamente seguro de que ella se refería a mi madre?— preguntó.
—Completamente —repuse—. Sea quien fuere la mujer, ha estado alguna vez en la escuela del pueblo de Limmeridge; la señora Fairlie la trató con el mayor cariño y ella lo recuerda con agradecimiento y siente un afectuoso interés por todos los miembros de su familia que le sobreviven. Ella sabía que la señora Fairlie y su marido habían muerto y me hablaba de la señorita como si ambas se hubieran conocido de niñas.
—¿Me parece que usted ha dicho que ella negó que fuese de aquí, verdad?
—Sí, me dijo que venía de Hampshire.
—Y ¿no consiguió que le dijera su nombre?
—No.
—Qué extraño. Yo creo que obró muy bien, señor Hartright, al dejar en libertad a la pobre criatura, pues delante de usted no hizo nada que probase que no merecía disfrutarla. Pero desearía que se hubiera mostrado más insistente en saber su nombre. Sea como sea tenemos que aclarar este misterio. Haría usted mejor en no hablar aún de ello con el señor Fairlie ni con mi hermana. Estoy segura de que los dos ignoran tanto como yo quién puede ser aquella mujer y qué relación tiene con nosotros. Son ambos, aunque cada uno a su manera, muy sensibles y nerviosos, y sólo conseguiría usted alarmar a uno e inquietar a la otra, sin sacar nada en limpio. En cuanto a mí, estoy muerta de curiosidad y voy a dedicar desde ahora todas mis energías al esclarecimiento del asunto. Cuando mi madre vino aquí después de su segundo matrimonio, es cierto que fundó la escuela del pueblo tal y como se halla ahora. Pero todos los maestros de entonces han muerto y no podemos esperar ninguna luz por ese lado. Lo único que se me ocurre es...
La entrada de un criado diciendo que el señor Fairlie tendría mucho gusto en verme cuando hubiese desayunado, interrumpió nuestra conversación.
—Espere usted en el hall —contestó por mí la señorita Halcombe con un estilo rápido y autoritario—. El señor Hartright irá en seguida... Le iba a decir —continuó dirigiéndose a mí— que mi hermana y yo poseemos una gran colección de cartas de nuestra madre, dirigidas a mi padre y al suyo. Como esta mañana no tengo otra cosa que hacer, voy a dedicarme a revisar todas las que mi madre escribió al señor Fairlie. A él le encantaba Londres y se pasaba la vida fuera de esta casa y, cuando él estaba ausente, ella tenía la costumbre de contarle todo lo que sucedía en Limmeridge. Sus cartas están llenas de noticias de la escuela en la que tanto entusiasmo había puesto, y estoy segura de que cuando nos volvamos a ver a la hora del almuerzo habré descubierto algún indicio. El almuerzo es a las dos, señor Hartright, y entonces tendré el gusto de presentarle a mi hermana. Durante la tarde daremos una vuelta por los alrededores para enseñarle a usted nuestros rincones favoritos. Así que hasta luego, a las dos nos veremos.
Me saludó con una graciosa inclinación, tan espontánea y natural como todo lo que hacía y decía, y desapareció por una puerta que había al fondo de la habitación. En cuanto se fue salí al hall y seguí al criado, para comparecer por vez primera ante el señor Fairlie.