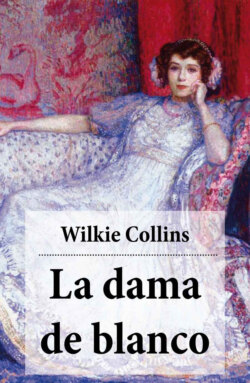Читать книгу La dama de blanco (con índice activo) - Уилки Коллинз - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
8
ОглавлениеÍndice
Así terminó mi primera jornada en Limmeridge, después de un día lleno de emociones.
La señorita Halcombe y yo guardamos nuestro secreto. Después de haber descubierto aquel extraordinario parecido yo ya no esperaba que ninguna otra luz aclarase el misterio de la mujer de blanco. En la primera oportunidad que se le presentó, la señorita Halcombe llevó con cautela la conversación a los viejos tiempos e hizo que su hermanastra hablase de su madre y de Anne Catherick. Pero los recuerdos de la señorita Fairlie respecto a la pequeña eran sumamente vagos e imprecisos. Evocaba el parecido entre ella y la alumna favorita de su madre como algo supuestamente existente en el pasado, pero no dijo nada del regalo de los trajes blancos ni de las palabras singulares con que la niña había expresado torpemente su gratitud por ello. Recordaba que Anne había permanecido tan sólo unos meses en Limmeridge, y que luego regresó a su casa de Hampshire, pero no tenía idea de si la madre y la hija volvieron alguna vez a Limmeridge o de si se supo algo de ellas. Las investigaciones de la señorita Halcombe, leyendo las pocas cartas de su madre que quedaban sin revisar, fueron inútiles para disipar la incertidumbre que nos consternaba tanto. Habíamos identificado a la desventurada mujer que yo encontré aquella noche como Anne Catherick, por tanto algo habíamos adelantado relacionando la probable anormalidad y retraso en el cerebro de la pobre niña con su extraña inclinación por vestirse toda de blanco y con su gratitud infantil, que conservó durante todos aquellos años hacia la señora Fairlie, y ahí, por lo que sabíamos, los resultados de nuestra investigación terminaban.
Transcurrieron los días, pasaron las semanas, y las huellas doradas del otoño empezaron a notarse entre el follaje verde de los árboles. ¡Qué tiempos tan apacibles y felices y qué rápidos volaron! Ahora mi historia resbala sobre ellos como ellos resbalaron sobre mí entonces. De todos los tesoros de goces y delicias que derramasteis sobre mi corazón con tanta liberalidad, ¿qué es lo que me queda que tenga interés y valor bastante para apuntarlo en estas páginas? Nada. Tan sólo la más triste de todas las confesiones que pueda hacer un hombre. La confesión de su locura.
Hablar del secreto que descubre esta confesión no requiere esfuerzos, porque de forma indirecta se me había escapado ya en mi anterior relato. Las pobres y débiles palabras que no fueron capaces de describir a la señorita Fairlie han conseguido traicionar las sensaciones que despertó ella en mí. A todos nos sucede lo mismo: nuestras palabras parecen gigantes cuando pueden perjudicarnos y resultan pigmeos cuando intentan prestarnos un buen servicio.
Yo la amaba.
¡Dios mío! ¡Cómo me doy cuenta de toda la tristeza y sarcasmo que se encierran en estas tres palabras! Puedo lanzar un suspiro sobre mi lúgubre confesión como la más emotiva mujer que lea estas líneas y que me compadezca. Puedo reírme con la misma actitud con que el más duro de los hombres la alejaría de sí con desprecio. ¡La amaba! Sentid conmigo o despreciadme, lo confieso con la misma resolución inconmovible del que posee una verdad.
¿No existía disculpa para mí? De seguro que se podría encontrar alguna, teniendo en cuenta las condiciones en las que prestaba mis servicios en Limmeridge.
Las horas de la mañana transcurrían mansamente en la quietud y retraimiento de mi estudio. Tenía bastante trabajo con restaurar los dibujos de mi patrono, labor que ocupaba gratamente a mis ojos y a mis manos mientras que la imaginación quedaba libre para deleitarse con el lujo pernicioso de sus pensamientos desenfrenados. Peligrosa soledad que se prolongaba lo suficiente como para enervarme y no lo bastante para fortalecerme. Peligrosa soledad a la que seguían tardes y noches, día tras día y semana tras semana, que me permitían gozar a mí solo de la compañía de dos mujeres, una de las cuales poseía gracia, inteligencia y una educación refinada, y la otra reunía todo el encanto de la belleza, de la dulzura y sinceridad que pueden conquistar y purificar el corazón de un hombre. No pasó un día de esta peligrosa intimidad del profesor con sus discípulas en el que mis manos no estuvieran muy cerca de las de la señorita Fairlie y mi mejilla no rozase casi con la suya cuando juntos nos inclinábamos sobre su álbum de dibujos. Cuanto más atentamente observaban ellas los movimientos de mis pinceles, más profundamente respiraba yo el perfume de sus cabellos y la fragancia cálida de su aliento. Una parte de mi obligación consistía en vivir bajo la luz de sus ojos, y a veces cuando me inclinaba sobre su seno, tan cerca, temblaba ante la idea de tocarla; otra, sentirla inclinarse sobre mí para ver lo que yo le señalaba, cuando su voz se apagaba para decirme alguna cosa y los lazos de su pamela acariciaban mi rostro llevados por el viento antes de que pudiese retirarlos.
Las veladas que seguían a estas excursiones pictóricas de la tarde variaban, más bien que refrenaban, estas inocentes e inevitables familiaridades. Mi entusiasmo natural por la música, que ella interpretaba con tanta sensibilidad y con tal femenina ternura, y su lógico deseo de devolverme con su arte los placeres que yo le proporcionaba con el mío, formaban otra cadena que nos unía más y más. Los incidentes de la conversación, la simple costumbre que supone una cosa tan sencilla como nuestros sitios en la mesa, las bromas de la señorita Halcombe, que se burlaba siempre de su entusiasmo como alumna y de mi afán por cumplir como maestro, la inofensiva aprobación somnolienta de la pobre señora Vesey con la que nos unía a la señorita Fairlie y a mí en el modelo de jóvenes que jamás la perturbábamos..., cada una de estas nimiedades y otras muchas conseguían envolvernos a los dos en una atmósfera familiar y nos conducían imperceptiblemente al mismo final sin escapatoria.
Debí haber recordado siempre mi posición y haberme mantenido secretamente alerta. Así lo hice, pero cuando ya era demasiado tarde. Toda la discreción, toda la experiencia que me habían asistido cuando se trató de otras mujeres y que me sostuvieron contra diversas tentaciones, me abandonaron frente a ésta. Desde hacía años esto había sido mi profesión: encontrarme en tan estrecho contacto con muchachas jóvenes de distintas edades y más o menos guapas. Yo había aceptado estas situaciones como parte de mi oficio, consiguiendo dejar todos los sentimientos propios de mi edad en los suntuosos vestíbulos de mis patronos con la misma frialdad con que dejaba mi paraguas antes de subir a sus estancias. Aprendí y comprendí hacía mucho tiempo con toda indiferencia y como un hecho consumado, que mi situación en la vida podía considerarse suficiente garantía de que cualquier sentimiento que pudiera despertar en mis alumnas no podía ser más que mero interés, y sabía que se me admitía entre las más bellas y cautivadoras mujeres de la misma manera con que se admite la presencia de un inofensivo animal doméstico. Este provechoso conocimiento me había llegado muy pronto, y me había guiado firme y rectamente por mi angosta senda miserable y estrecha, impidiéndome apartarme nunca de ella, desviarme a la derecha o a la izquierda. Y ahora mi cotizado talismán y mi propia persona estábamos separados por primera vez. Sí, el dominio de mí mismo, que había adquirido con tanto esfuerzo, lo había perdido por completo como si nunca lo hubiera poseído; lo había perdido como lo pierden cada día otros hombres en otras tantas situaciones críticas a las que las mujeres los abocan. Me doy cuenta ahora de que debía haberme controlado desde el principio. Debía haberme preguntado: ¿Por qué en cualquier cuarto de la casa me sentía mejor que si estuviera en mi propio hogar cuando ella entraba, y me parecía tan árido como vacío cuando lo abandonaba? ¿Por qué advertía y recordaba siempre las más insignificantes variaciones en su atavío como nunca había advertido ni recordado las de ninguna otra mujer? ¿Por qué la miraba, la escuchaba y la tocaba (cuando nos dábamos la mano mañana y tarde) como jamás había mirado, escuchado ni tocado a mujer alguna en mi vida? Debí haber escrutado mi propio corazón para descubrir estos brotes nuevos y arrancarlos al nacer. ¿Por qué esta labor tan fácil y sencilla de cuidar de mí mismo me resultaba demasiado trabajosa? La explicación ya está escrita con aquellas tres palabras que me han bastado y sobrado para hacer mi confesión. Yo la amaba.
Pasaron días, transcurrieron semanas, hacía ya casi dos meses de mi llegada a Cumberland. La monotonía deliciosa de la vida que llevábamos a nuestro apacible retiro me arrastraba como una suave corriente arrastra al nadador que descansa sobre sus olas. Todo recuerdo del pasado, todo pensamiento del futuro, toda conciencia de lo falso y desesperado de mi situación callaban dentro de mí, sumergidos en traicionera calma. Las sirenas que cantaban en mi propio corazón habían cerrado mis ojos y mis oídos ante el peligro y yo navegaba a la deriva acercándome a los nefastos escollos. La advertencia que por fin me despertó, que me llenó de conciencia acuciante y acusadora de mi propia debilidad, fue la más clara, sincera y grata puesto que me llegaba silenciosamente de ella.
Fue una noche en que nos despedimos como siempre. Ni aquella vez ni antes había pronunciado una sola palabra que pudiese traicionar mis sentimientos o sorprenderla con la revelación de la verdad. Pero cuando nos volvimos a ver a la mañana siguiente, el cambio que observé en ella me lo dijo todo.
Yo rehuía entonces —y sigo rehuyendo ahora— penetrar en el santuario inviolable de su corazón y dejarlo al descubierto ante los extraños como he dejado el mío. Me limitaré a decir que el momento en que ella adivinó mi secreto fue, y estoy firmemente convencido de ello, el mismo en que ella adivinó el suyo, el momento que le hizo cambiar de la noche a la mañana su actitud frente a mí. Si era demasiado noble para engañar a nadie, también lo era para engañarse a sí misma. Cuando brotó en su corazón la duda que yo había hecho callar en el mío, su sinceridad se impuso y dijo con su habitual lenguaje franco y sencillo: «Lo siento por él y por mí».
Yo no supe entonces comprender esto ni otras cosas que declaraban sus miradas. Pero comprendí muy bien el cambio de su trato, más amable, más dispuesta a complacer mis deseos, y también más distante y triste, buscaba con ansiedad cualquier ocupación en que concentrarse cuando nos quedábamos a solas. Comprendí por qué entonces aquellos labios finos y sensibles sonreían tan poco y como a la fuerza, y por qué aquellos transparentes ojos azules me miraban a veces con la piedad de un ángel y otras con el pasmo inocente de los niños. Pero la transformación de Laura llegaba aún a más. Había frialdad en su mano, una rigidez innatural en su rostro, en todos sus movimientos traslucía un temor permanente y un reproche insistente hacia sí misma. Aquellos no eran los indicios ocultos que podían descubrir en ella o en mí que sentíamos algo en común. El cambio que en ella se había producido conservaba algo de aquella atracción secreta que existía entre nosotros, pero también había en él otra fuerza secreta que empezaba a separarnos.
Lleno de dudas y perplejidades, de una vaga intuición de que con mis propias fuerzas y sin ayuda de nadie debía descubrir algo que se me ocultaba, presté más atención a lo que hacía y decía la señorita Halcombe esperando encontrar una indicación. Dentro de la intimidad en que vivíamos era imposible que se produjesen cambios graves en cualquiera de nosotros sin que los demás los advirtiesen. El cambio de la señorita Fairlie se reflejaba en su hermanastra. Aunque a la señorita Halcombe no se le escapó ni una palabra que indicase que sus sentimientos hacia mí habían cambiado, sus ojos penetrantes me observaban ahora sin cesar. A veces aquellas miradas suyas parecían descubrir una cólera contenida; otras veces, un contenido temor; otras no expresaba nada que yo pudiera comprender. Transcurrió otra semana, en la que a los tres nos envolvió una violencia secreta. Mi situación agravada por el reconocimiento, que se despertaba en mí demasiado tarde, de mi miserable flaqueza y de mi irreflexión, se hacía insoportable.
Sentía que debía cortar de una vez y para siempre aquella opresión en que vivía, pero estaba fuera de mi alcance el decidir la manera de actuar con eficacia o de hablar con oportunidad.
La señorita Halcombe fue quien me libró de aquella situación desesperada y humillante. Sus labios me dijeron la verdad amarga, inesperada y necesaria; su bondad cordial me sostuvo en aquel choque horrible; su sensatez y su valor se impusieron al peor suceso que pudo acontecerme a mí y al resto de los moradores de Limmeridge.