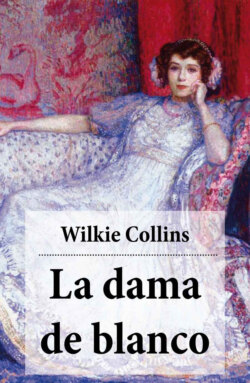Читать книгу La dama de blanco (con índice activo) - Уилки Коллинз - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
9
ОглавлениеÍndice
Aquel jueves se cumplían los tres meses de mi llegada a Cumberland.
Cuando bajé a desayunar a la hora de siempre y por primera vez desde que la conocí, no estaba la señorita Halcombe en su sitio habitual.
La señorita Fairlie estaba en el jardín. Me saludó desde lejos, pero no se acercó a mí. Ni ella ni yo habíamos dicho una palabra que pudiera haber alterado nuestras relaciones, y, sin embargo, palpamos aquella especie de violencia que nos hacía temblar y evitar encontrarnos a solas. Así, pues, ella esperó fuera y yo dentro hasta que llegasen la señora Vesey o la señorita Halcombe. ¡Con qué rapidez me hubiese acercado a ella quince días antes, con qué alegría nos hubiéramos estrechado la mano y con qué naturalidad nos hubiéramos entregado a nuestra charla habitual!
A los pocos minutos entró la señorita Halcombe. Parecía preocupada, y se disculpó por el retraso con un aire distraído.
—Me ha detenido el señor Fairlie —dijo— quería discutir conmigo un asunto doméstico.
La señorita Fairlie regresó del jardín y nos saludamos como siempre. Me sobresaltó el helor de su mano, más intenso que nunca. No me miraba y estaba muy pálida. Hasta la señora Vesey lo notó cuando entró en el comedor un momento después.
—Creo que es el cambio del viento —dijo—. Ya llega el invierno, ay querida mía, ¡ya llega el invierno!
¡Para su corazón y para el mío el invierno ya había llegado!
Nuestros desayunos, antes tan animados por las discusiones y planes sobre lo que íbamos a hacer durante el día eran ahora rápidos y silenciosos. La señorita Fairlie parecía agobiada por los largos silencios en la conversación y miraba suplicante a su hermana esperando que dijese algo. Dos o tres veces me pareció que la señorita Halcombe estuvo a punto de hablar, pero no se decidió, una cosa insólita en ella, y, por fin dijo:
—Laura... he hablado con tu tío esta mañana y cree que el cuarto rojo es el más apropiado; además, me confirma lo que yo te dije. Es el lunes, no el martes.
Mientras hablaba, Laura mantenía la mirada fija en la mesa. Sus manos jugueteaban nerviosamente con las migajas del pan desparramadas sobre el mantel. La palidez de su rostro se extendió hasta sus labios, que empezaron a temblar. No fui yo solo quien notó estas alteraciones. La señorita Halcombe las vio también y en seguida se levantó de la mesa obligándonos a seguir su ejemplo.
La señorita Fairlie y la señora Vesey salieron juntas del comedor. Los dulces y tristes ojos azules se posaron en mí un instante como si quisiera darme una última y eterna despedida. Sentí cómo mi corazón le respondía con un dolor punzante, un dolor que me anunciaba que pronto iba a perderla y que su pérdida sólo haría mi amor más profundo.
Miré hacia el jardín cuando la puerta se cerró tras ella. La señorita Halcombe estaba de pie junto al ventanal que daba al parque, con su sombrero en la mano, y su chal doblado en el brazo, observándome con atención.
—¿Puede usted dedicarme unos minutos —me preguntó— antes de comenzar su trabajo?
—Por supuesto, señorita Halcombe. Siempre tengo tiempo disponible para usted.
—Tengo que hablarle a solas, señor Hartright. Coja el sombrero y vayamos al jardín. A estas horas no creo que nos estorbe nadie.
Al salir nos tropezamos con un ayudante del jardinero —un niño casi— que venía hacia la casa con una carta en la mano. La señorita Halcombe le detuvo.
—¿Es para mí esa carta? —le preguntó.
—No, señorita; aquí pone que es para la señorita Fairlie— contestó el muchacho mostrando la carta.
La señorita Halcombe la cogió y miró el sobre.
—No conozco esta letra —se dijo a sí misma—. ¿Quién podría escribir a Laura?... ¿Dónde te la dieron? —continuó dirigiéndose al jardinero.
—Verá, señorita —dijo el muchacho—. Me la ha dado ahora mismo una mujer.
—¿Qué mujer?
—Una mujer vieja.
—¿Una vieja? ¿Tú la conoces?
—No podría decir que la haya visto antes.
—¿Por qué camino se fue?
—Por allí —dijo el aprendiz del jardinero volviéndose con resolución hacia el sur y señalando toda la parte meridional de Inglaterra con un generoso movimiento de la mano.
—Es curioso —dijo la señorita Halcombe—. Seguramente es de alguien que pide dinero. Bueno —añadió, devolviendo la carta al muchacho—, llévala a casa y entrégasela a uno de los criados. Y ahora, señor Hartright, si no tiene inconveniente, vámonos por aquí.
Seguimos el mismo sendero por el que me condujo el primer día de mi estancia en Limmeridge. Al llegar al pabellón en que me encontré por primera vez con Laura Fairlie, se detuvo y rompió el silencio que había guardado durante todo el camino.
—Lo que tengo que decirle se lo diré aquí.
Con estas palabras entró en la casita, cogió una de las sillas que había al lado de la pequeña mesa redonda, y con un gesto me invitó a sentarme también. Yo sospeché lo que iba a decirme desde que me habló en el comedor, y en aquel instante tuve la certeza absoluta.
—Señor Hartright —empezó diciendo—, voy a hacerle una declaración sincera. Quiero que sepa (se lo digo sin preámbulos, que detesto, y sin cumplidos, que odio de todo corazón) que durante todo este tiempo en que hemos vivido juntos he llegado a ver en usted un buen amigo. Desde el primer día en que me explicó cómo se había portado con la desventurada mujer que encontró en unas circunstancias tan extrañas, me sentí predispuesta en favor suyo. Su comportamiento, aquella noche, tal vez no demostró demasiada prudencia, pero sí el dominio de sí mismo, delicadeza y la compasión de un hombre que es todo un caballero. El suceso me hizo esperar mucho de usted, y la verdad es que no se han defraudado mis esperanzas.
Calló un momento, pero levantó la mano en señal de que no esperaba una respuesta de mí hasta que terminase. Cuando entré en el pabellón, nada estaba más lejos de mi pensamiento que la mujer de blanco. Pero ahora las palabras de la propia señorita Halcombe me hicieron recordar mi aventura. Aquel recuerdo no se separó ya de mí mientras duró nuestra entrevista, y su presencia tuvo sus consecuencias.
—Como amiga —siguió diciendo— quiero decirle de una vez, a mi modo claro, directo y rudo, que he descubierto su secreto sin que nadie me advirtiese ni ayudase. Señor Hartright, usted ha cometido la ligereza de permitirse desarrollar un afecto, y me temo que es un afecto serio y profundo, hacia mi hermana Laura. No quiero someterle a la tortura de confesarlo ante mí, pues sé que es demasiado honrado para negarlo. Ni siquiera le compadezco por haber abierto su corazón a un sentimiento sin esperanza. Usted no ha intentado nada a hurtadillas ni ha hablado con mi hermana en secreto. Sólo le culpo de falta de carácter y olvido de sus propios intereses. Si hubiera actuado en cualquier sentido con menos modestia y delicadeza me hubiera visto obligada a indicarle que dejase esta casa, sin vacilar un momento y sin consultar a nadie. Pero así como están las cosas, sólo acuso a la fatalidad que estropea sus años y su porvenir... No le acuso a usted. Démonos la mano. Le estoy haciendo sufrir y le voy a hacer sufrir aún más, pero no me es posible evitarlo, y antes que nada quiero que estreche usted la mano de su amiga Marian Halcombe.
Aquella repentina cordialidad, aquella simpatía cálida, noble e intrépida que se me ofrecía con compasión, pero de igual a igual, que se dirigía a mi corazón, a mi honor y a mi valor con un ímpetu tan delicado y generoso, me conmovió profundamente. Quise mirarla cuando ella cogió mi mano, pero mi mirada se enturbiaba. Quise darle las gracias, pero la voz me falló.
—Escúcheme usted —continuó sin querer darse cuenta de mi desconcierto— escúcheme y acabemos de una vez. Siento un verdadero, un auténtico alivio por no tener que entrar en el tema que considero duro y cruel, el de las diferencias sociales, cuando le diga lo que tengo que decirle ahora. Circunstancias que le obligarán a usted a obrar con rapidez me evitan a mí el dolor de herir la sensibilidad del hombre que ha vivido bajo nuestro mismo techo y en intimidad amistosa con nosotras, haciendo cualquier mención humillante de su condición y situación. Tiene usted que abandonar Limmeridge, señor Hartright, antes de que el daño sea mayor. Decírselo es mi obligación como también lo sería, por el mismo motivo grave y urgente, decírselo si perteneciese a la más antigua y pudiente familia de Inglaterra. Tiene usted que marcharse, no porque sea profesor de dibujo...
Se detuvo un momento, me miró de frente y alargando su mano sobre la mesa, apretó fuertemente mi brazo.
—No porque sea usted un profesor de dibujo —repitió ella—, sino porque Laura Fairlie está prometida en matrimonio.
Al escuchar estas últimas palabras creí que una bala me atravesaba el corazón. No sentía ya en mi brazo el contacto de la mano que lo aferraba. No me moví, no hablé. La penetrante brisa del otoño que removía las hojas a nuestros pies de pronto me heló, como si mis locas ilusiones también fueran hojas caídas que el viento impulsaba. ¡Ilusiones! Prometida o no, se hallaba igualmente alejada de mí. ¿Hubieran olvidado esto otros hombres en mi lugar? No, si la hubieran amado tanto como yo.
Pasó el tremendo choque y sólo quedó el entumecimiento desolado y doloroso. Volví a sentir la mano de la señorita Halcombe que apretaba mi brazo, levanté la cabeza y la miré. Sus grandes ojos negros estaban fijos en mí, observando la palidez repentina de mi rostro, que yo sentía y ella veía.
—¡Destrúyalo! —me dijo. —Aquí mismo, donde la vio por primera vez, ¡destrúyalo! No se deje aplastar como una mujer. Rómpalo, aplástelo con el pie, como un hombre.
La vehemencia contenida de sus palabras, la fuerza que su voluntad, concentrada en la mirada que clavaba en mí y la constante presión de su mano sobre mi brazo, comunicaba a la mía me devolvieron el valor. Ambos esperamos unos minutos en silencio. Por fin me mostré digno de su generosa confianza en mi hombría y al menos por fuera recobré el dominio sobre mí mismo.
—¿Ha vuelto usted en sí?
—Lo bastante, señorita Halcombe, para rogarle a usted y a ella que me perdonen. Lo bastante para dejarme guiar de su consejo demostrándole de esta manera mi gratitud, ya que no puedo hacerlo de otra.
—Ya lo ha demostrado usted —contestó— con estas palabras. Señor Hartright, entre nosotros han terminado los disimulos. No puedo ocultarle lo que mi hermana inconscientemente me ha dejado descubrir. Tiene usted que abandonarnos tanto por su bien como por el de ella. Su presencia en esta casa y su obligada proximidad a nosotras, por inocente que fuera, bien sabe Dios, en todos los demás sentidos, la han debilitado y la han perjudicado. Yo, que la quiero más que a mi propia vida y que he aprendido a creer en su alma pura, noble e inocente —como creo en mi religión— me doy perfecta cuenta de lo que sufre en silencio por sus remordimientos desde que la primera sombra de un sentimiento desleal a su compromiso ha penetrado en su corazón contra su voluntad. No quiero decir, y además seria inútil intentar pretenderlo después de lo sucedido, que su noviazgo se haya basado en sus inclinaciones sentimentales. Es un compromiso de honor más que de amor, que su padre dispuso hace dos años desde su lecho de muerte; ella ni se opuso ni se entusiasmó; lo aceptó con satisfacción. Hasta que usted vino a esta casa se hallaba en la misma situación que centenares de mujeres que se casan con hombres sin experimentar ni una gran atracción ni una especial antipatía y que aprenden a quererlos (¡si no aprenden a odiarlos!) después de la boda, en vez de antes. Espero con mayor ansia de la que puedo expresar con palabras (y usted debe ser lo bastante abnegado para desearlo como yo) que los nuevos sentimientos y afectos que han perturbado su antigua serenidad y su alegría no hayan echado raíces tan profundas que no puedan arrancarse. Su ausencia (si no tuviera tanta confianza en su valor, honorabilidad y sensatez no tendría las esperanzas que tengo), su ausencia ayudará a mis esfuerzos y el tiempo nos ayudará a los tres. Ya es algo para mí el saber que la confianza que he depositado en usted está bien segura. Ya es algo saber que no ha de ser usted menos caballero, menos honesto y menos considerado con la discípula cuya posición ha tenido usted la desgracia de olvidar, que con la abandonada desconocida que no imploró en vano su protección.
¡Otra vez el recuerdo de la mujer de blanco! ¿Es que no iba a ser posible hablar de la señorita Fairlie y de mí sin evocar la memoria de Anne Catherick, interponiendo entre los dos su figura como una fatalidad ineludible?
—Dígame qué disculpas puedo dar al señor Fairlie para romper mi compromiso —contesté—. Dígame cuándo he de marcharme una vez sea aceptada mi disculpa. Le prometo una obediencia absoluta a sus consejos.
—Desde luego que el tiempo tiene gran importancia —contestó—. Recordará usted que antes, en el comedor, me referí al próximo lunes y a la necesidad de preparar el cuarto rojo. El huésped que esperamos ese día es...
No pude dejarla seguir. Sabiendo lo que ahora sabía y al recordar la mirada y la actitud de la señorita Fairlie durante el desayuno, comprendí que el huésped esperado en Limmeridge era su futuro esposo. Quise dominarme, pero algo superior a mi voluntad se me impuso, e interrumpí a la señorita Halcombe.
—Déjeme usted marchar hoy mismo —le dije con amargura—. Cuanto antes, mejor.
—No, hoy no —dijo ella—. La única razón que puede dar usted al señor Fairlie para romper su contrato es la de que una necesidad inesperada le obliga a solicitar su autorización para irse inmediatamente a Londres. Tiene usted que esperar hasta mañana para decírselo, después de que llegue el correo, pues de ese modo relacionará el rápido cambio de sus planes con alguna carta de Londres. Es triste y despreciable tener que rebajarse a estos engaños, aunque sean tan inofensivos para todos, pero conozco al señor Fairlie y, si le da el menor motivo para que sospeche que le está mintiendo, se negará a dejarle libre. Hable con él el viernes por la mañana; ocúpese después (por su propio interés y el de su patrón) en dejar su trabajo inacabado en el mayor orden posible, y márchese de esta casa el sábado. Así habrá tiempo suficiente, señor Hartright, para usted y para todos nosotros.
Antes de que pudiera asegurarle que obraría conforme a sus indicaciones, nos sobresaltamos al oír unos pasos que se acercaban por el camino. ¡Alguien venía de la casa para buscarnos! Sentí que la sangre se me subía a las mejillas y luego refluía. ¿Sería la señorita Fairlie la persona que se acercaba deprisa precisamente en aquel momento y en aquellas circunstancias?
Fue para mí un alivio —tan triste y tan desesperado era el cambio que se había producido en mi situación respecto a ella—, un verdadero alivio, cuando la persona que nos había alertado apareció en la puerta del pabellón y resultó ser sólo la doncella de la señorita Fairlie.
—Señorita ¿puedo hablarle un momento? —dijo la muchacha con premura y visiblemente preocupada.
La señorita Halcombe bajó los escalones de la casita y anduvo unos momentos junto a la muchacha.
Al quedarme solo pensé, con tanta amargura y desolación que no puedo describir, en mi próximo regreso a la soledad y el desorden de mi casa de Londres. Recuerdos de mi pobre y vieja madre y de mi hermana que se habían regocijado con tanta inocencia de la buena suerte que me esperaba en Cumberland, recuerdos que durante largo tiempo yo había ahuyentado de mi corazón y que ahora me hacían avergonzarme y arrepentirme, volvían a mí trayendo consigo la cariñosa tristeza de viejos y abandonados amigos. ¿Qué sentirían mi madre y mi hermana cuando volviese a ellas con mi compromiso incumplido, con la confesión de mi desgraciado secreto, ellas que se habían despedido de mí llenas de ilusiones aquella última y feliz noche en nuestra casa de Hampstead?
¡Otra vez Anne Catherick! El recuerdo de la noche en que me despedí de mi madre y mi hermana no podía volver a mí sin que evocara al mismo tiempo el de mi paseo a la luz de la luna, camino de Londres. ¿Qué significaría todo ello? ¿Habríamos de vernos una vez más aquella mujer y yo? Cuando menos, era posible. ¿Sabía ella que yo vivía en Londres? Sí, pues yo mismo se lo dije, no sé si antes o después de que me hiciera aquella extraña y recelosa pregunta sobre si yo conocía a muchas personas con el título de barón. Si se lo dije antes o después, repito, no tenía yo entonces la mente lo bastante clara como para recordarlo.
Pasaron unos minutos antes de que la señorita Halcombe dejase a la doncella y regresase. También ella tenía ahora el aire de premura y preocupación.
—Señor Hartright —dijo—, ya lo hemos dejado todo arreglado. Nos hemos entendido como buenos amigos; ahora podemos volver a casa. Si he de decirle la verdad estoy muy preocupada con Laura. Ha enviado a buscarme porque quiere verme en seguida, y dice la muchacha que su señorita parece muy agitada por una carta que ha recibido esta mañana, sin duda la misma que le envié cuando veníamos hacia aquí.
Apresuramos el paso bajo la fronda del sendero. Aunque la señorita Halcombe me había manifestado todo lo que creía necesario, yo, por mi parte, aún tenía cosas que decirle. Desde el momento en que me había enterado de que el esperado visitante era el futuro esposo de la señorita Fairlie, experimentaba una amarga curiosidad, un ansia malsana y abrasadora por saber quién era. Era probable que no se me presentara otra ocasión de hacer esta pregunta, y me arriesgué a preguntarlo mientras volvíamos a la casa.
—Ahora que ha sido usted tan amable, señorita Halcombe —dije— al decirme que nos hemos entendido muy bien, y ahora que está segura de mi gratitud por su comprensión y de mi obediencia a sus deseos, ¿puedo preguntarle quién... (vacilé un instante, pues me había forzado a pensar en él como su prometido) quién es el caballero que está prometido a la señorita Fairlie?
Su mente estaba evidentemente ocupada con el recado que había recibido de su hermana. Su respuesta fue rápida y distraída.
—Un gran hacendado de Hampshire.
¡Hampshire! ¡El lugar donde había nacido Anne Catherick! Una y otra vez la mujer de blanco. En aquello había una fatalidad.
—¿Cómo se llama? —pregunté con toda la calma e indiferencia de que fui capaz.
—Sir Percival Glyde.
Sir... ¡Sir Percival! La pregunta de Anne Catherick —aquella pregunta recelosa sobre las personas con título de barón que yo podía conocer— que había recordado poco antes de regresar la señorita Halcombe al pabellón, ahora volvía a mi memoria al escuchar esta respuesta.
—Sir Percival Glyde —repitió, suponiendo que no había oído bien.
—¿Caballero o barón?— pregunté con un desasosiego que no podía disimular más.
Calló un instante y me contestó, con notable frialdad.
—Barón, por supuesto.