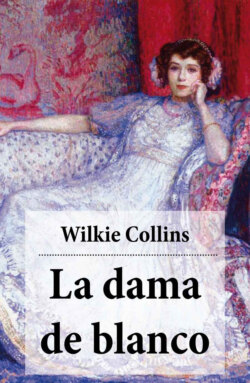Читать книгу La dama de blanco (con índice activo) - Уилки Коллинз - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
10
ОглавлениеÍndice
No volvimos a decirnos una palabra mientras caminábamos juntos. La señorita Halcombe se dirigió precipitadamente al cuarto de su hermana y yo me refugié en mi estudio para ordenar todos los dibujos del señor Fairlie que no había terminado de restaurar y que pasarían al cuidado de otras manos. Todos los pensamientos que había intentado rechazar —pensamientos que hacían mi situación aún más difícil de afrontar— se agolparon en mi mente cuando estuve solo.
Estaba prometida en matrimonio, y su futuro esposo era Sir Percival Glyde. Un hombre que llevaba título de barón, gran propietario de Hampshire.
En Inglaterra había cientos de baronías, y docenas de propietarios en Hampshire. Juzgando con frialdad, no había, pues, ni razón ni sombra de ella para relacionar a Sir Percival Glyde con las inquisitivas palabras que me dirigió, recelosa, la dama de blanco. Y, sin embargo, yo lo relacionaba con ellas. ¿Sería porque ahora se asociaba en mi imaginación con la señorita Fairlie, y la señorita Fairlie a su vez con Anne Catherick, desde la noche en que descubrí aquel siniestro parecido entre ellas? ¿Me habían enervado tanto los acontecimientos de la mañana que me hallaba a merced de cualquier absurda fantasía que las casualidades más sencillas y las coincidencias más corrientes pudieran sugerirme? Imposible aclararlo. Sólo me daba cuenta de que la conversación sostenida entre la señorita Halcombe y yo cuando volvíamos a casa me había afectado de una forma muy rara. La premonición de un peligro indetectable que guardaba oculto a todos nosotros el impenetrable futuro, se apoderaba de mí. La duda sobre si yo estaba atado ya a una cadena de acontecimientos que no podría romperse incluso al marcharme de Cumberland —esta duda sobre si alguno de nosotros era capaz de prever el final tal y como iba a producirse en realidad—, esta duda ofuscaba por completo mi mente. Incluso el dolor punzante que me causaba el final miserable de mi amor breve y arrogante parecía calmarse y desvanecerse ante la sensación creciente de que algo oscuro e inminente, algo invisible y amenazador se cernía esta vez sobre nuestras cabezas.
Había estado ocupado en los dibujos media hora escasa, cuando alguien llamó a mi puerta. Respondí, la puerta se abrió, y ante mi sorpresa, en mi habitación entró la señorita Halcombe.
Parecía nerviosa y angustiada. Cogió una silla antes de que pudiera ofrecérsela y se sentó a mi lado.
—Señor Hartright —dijo— pensé que todas las conversaciones penosas entre usted y yo habían terminado, al menos por hoy. Pero no ha sido así. Una mano oculta está tramando una villanía para asustar a mi hermana y evitar su matrimonio. ¿Se acuerda que por orden mía el jardinero llevó a casa una carta, escrita con letra desconocida y que iba dirigida a la señorita Fairlie?
—Por supuesto.
—Pues era una carta anónima, una vil calumnia contra sir Percival Glyde para rebajarle ante los ojos de mi hermana... La ha puesto en tal estado de agitación y alarma que me ha costado enormes esfuerzos conseguir tranquilizarla un poco para poder salir a verle a usted... Me doy cuenta de que se trata de un asunto de familia en el cual no debería mezclarse, pues no tiene por qué interesarse ni preocuparse por ello.
—Perdón señorita Halcombe. Todo lo que se refiera a la felicidad de la señorita Fairlie o a la suya propia me interesa y me preocupa profundamente.
—No sabe cuánto me alegro de oírle. Es usted la única persona de la casa o fuera de ella que puede aconsejarme. El señor Fairlie, dado su estado de salud y su horror ante las dificultades y misterios de cualquier índole, queda descartado. Respecto del pastor, es una persona buena y débil y no entiende de nada que sobresalga de la rutina de sus obligaciones, y nuestros vecinos sólo son agradables compañeros de diversión a quienes no se puede molestar cuando se trata de dificultades y de peligro... Lo que deseo saber es esto: ¿debería yo dar inmediatamente los pasos necesarios para descubrir al autor de la carta, o será mejor esperar hasta mañana y acudir al abogado consejero del señor Fairlie? Es una cuestión —quizá de gran importancia— de ganar o perder un día. Dígame lo que usted opina, señor Hartright. Si la necesidad no me hubiese obligado ya una vez a confiar en usted tratándose de circunstancias delicadas, quizá ni la soledad en que me hallo fuese bastante para disculparme. Pero tal y como están las cosas, y después de todo lo que ha sucedido entre nosotros, estoy segura de que no obro mal olvidando que sólo es usted un amigo desde hace tres meses.
Me alargó la carta. Esta empezaba de forma abrupta, prescindiendo de toda palabra de introducción:
¿Cree usted en los sueños? Espero que por su bien crea en ellos. Vea lo que dice la Biblia sobre los sueños y sobre su cumplimiento (Génesis. XI, 8; XLI, 25; Daniel, IV, 18-25) y haga caso de mi advertencia, antes que sea demasiado tarde.
Anoche soñé con usted, señorita Fairlie. Soñé que me hallaba en el presbiterio de una iglesia. A un lado tenía el altar y al otro estaba el sacerdote con la sobrepelliz y un misal en la mano.
Al poco rato un hombre y una mujer se adelantaban por la iglesia hasta llegar a nosotros: venían a casarse. La mujer era usted. Parecía tan guapa e inocente, con su precioso vestido de seda blanco y el largo velo de encaje, que mi corazón se enterneció y mis ojos se llenaron de lágrimas.
Eran lágrimas de compasión, señorita; lágrimas que el cielo bendice; y en lugar de caer de mis ojos como caen las lágrimas de cada día que derramamos todos nosotros, se convirtieron en dos rayos de luz que se fueron alargando hasta acercarse más y más al hombre que estaba a su lado, hasta que tocaron su pecho. Los rayos se convirtieron en dos arcos parecidos al arco iris que iban de mis ojos a su corazón, y a través de ellos pude llegar hasta el fondo de su alma.
El hombre con quien usted iba a casarse era de aspecto muy atractivo. No era ni alto ni bajo; quizá un poco menos que la estatura media. Parecía una persona inteligente, valiente y llena de vida, de unos cuarenta y cinco años. De rostro pálido, con grandes entradas sobre la frente y de cabello oscuro. Unas patillas bien cuidadas le llegaban hasta el labio superior. Sus ojos también eran castaños y muy brillantes; su nariz era tan recta, fina y hermosa que podría pertenecer a una mujer, lo mismo que sus manos. De cuando en cuando una tos seca le obligaba a llevarlas hasta su boca, y en el dorso de la mano derecha se veía la cicatriz roja de una antigua herida. ¿He soñado con el hombre que usted conoce? Usted lo sabe mejor, señorita Fairlie, y podrá decir si me he equivocado o no. Pero siga leyendo, se lo ruego. Lea y sepa lo que descubrí en el interior de este hombre.
Miré a través de los arcos iris y vi el fondo de su corazón. Era negro como la noche y en él estaba escrito con letras incandescentes, que son las letras que emplea el ángel caído: «Sin piedad y sin remordimientos. Sembró de miserias el sendero de los demás y desde ahora vivirá para sembrar de miseria y dolor el de la mujer que está a su lado». Eso fue lo que leí. Entonces los rayos de luz se elevaron hasta sobrepasar la altura de su hombro, y allí, tras él, vi a un demonio que reía. Los rayos de luz se desplazaron otra vez, hacia usted, y vi detrás a un ángel llorando. Después se colocaron entre usted y el hombre y fueron ensanchando y ensanchando el espacio que los separaba hasta hacer imposible la unión. El pastor intentaba en vano leer las oraciones de ritual porque éstas se habían borrado por completo, y entonces cerró el libro y lo colocó desesperado sobre el altar. En aquel momento desperté con los ojos cuajados de lágrimas y el corazón oprimido de pena, porque yo creo en los sueños.
Crea usted también en ellos, señorita Fairlie, se lo suplico, por lo que más quiera... José, Daniel y otros profetas creían en los sueños. Haga averiguaciones sobre la vida pasada del hombre de la cicatriz en la mano, antes de pronunciar palabras que la conviertan en su triste esposa. No le hago esta advertencia pensando en mí, sino por su propia felicidad. Me preocupa tanto su bienestar que mientras tenga un soplo de vida pensaré en usted. La hija de su madre ocupa un lugar excepcional en mi corazón, porque su madre fue mi primera, mi única y mejor amiga.
Así terminaba aquella carta singular sin firma, ni palabras de despedida.
La escritura no presentaba el menor indicio que sirviese de aclaración. El papel era rayado y estaba cubierto de garabatos convencionales, escolásticos. La letra era insegura y descuidada, ilegible a veces a causa de los borrones, pero sin ningún rasgo característico.
—No parece la carta de un analfabeto —dijo la señorita Halcombe, y al mismo tiempo es demasiado incoherente para ser escrita por una persona educada y de alto nivel social. La descripción del traje y del velo de novia y otras cosas por el estilo hacen pensar que la autora sea una mujer. ¿Qué piensa usted, señor Hartright?
—Creo lo mismo. Y no solamente eso, sino que lo ha escrito una mujer cuya mente estaba un tanto...
—¿Trastornada?... —sugirió la señorita Halcombe—. También a mí se me ha ocurrido.
No contesté. Mientras hablaba, mis ojos se fijaron en las últimas frases de la carta:
La hija de su madre ocupa un lugar excepcional en mi corazón, porque su madre fue mi primera, mi única y mi mejor amiga.
Estas palabras, y la duda que acababa de manifestar acerca del estado de las facultades mentales de la persona que escribió la carta, me sugirieron una idea realmente horripilante, que no me atrevía a expresar ni a continuar pensando en ella. Hasta empecé a dudar del equilibrio de mis propias facultades y tuve miedo de que estuvieran en peligro de flaquearme. Aquello parecía una monomanía, relacionar cualquier suceso extraño, cualquier palabra sorprendente, con la misma fuente oculta y con la misma influencia siniestra. Esta vez decidí, por proteger mi valor y mi razón, no admitir como cierta ninguna idea que no estuviese probada por hechos concretos y rechazar terminantemente todo aquello que me llevara al terreno de las suposiciones.
—Si tenemos alguna posibilidad de descubrir a la persona que lo ha escrito —dije, devolviendo la carta a la señorita Halcombe—, debemos aprovechar cualquier oportunidad que se nos ofrezca. Creo que podemos hablar con el jardinero y preguntarle detalles sobre la mujer que le dio la carta y luego continuar nuestras pesquisas en el pueblo. Pero ante todo permítame que le haga una pregunta. Hace un momento usted ha mencionado la alternativa de consultar con el abogado consejero del señor Fairlie si esperamos hasta mañana. ¿Es que no hay modo de comunicarnos antes con él? ¿Por qué no hoy mismo?
—Sólo puedo explicárselo —replicó la señorita Halcombe— contándole ciertos detalles relacionados con la boda de mi hermana que no consideré necesarios ni propios de tratar esta mañana. Uno de los motivos de la visita de Sir Percival Glyde el lunes es el de fijar la fecha de la boda, que hasta ahora no se ha decidido. Desea casarse antes de fin de año.
—¿Conoce este deseo la señorita Fairlie? —pregunté con ansiedad.
—Ni lo sospecha, y después de lo que ha pasado no quiero asumir la responsabilidad de decírselo. Sir Percival sólo ha comunicado sus anhelos al señor Fairlie, quien me ha dicho que, como tutor de Laura, está dispuesto a hacer lo posible por satisfacerlo. Ha escrito a Londres, al consejero de la familia, el señor Gilmore. Da la casualidad de que el señor Gilmore debía ir a Glasgow por asuntos profesionales y ha contestado que a la vuelta de su viaje podría detenerse en Limmeridge. Llegará mañana; estará unos días con nosotros, los que sean necesarios para tratar el asunto con sir Percival. Si éste consigue lo que desea, el señor Gilmore volverá a Londres con las instrucciones necesarias para preparar el contrato de matrimonio de mi hermana. ¿Comprende usted ahora, señor Hartright, por qué hablaba yo de esperar hasta mañana para consultar con un abogado? El señor Gilmore es el viejo y fiel amigo de dos generaciones Fairlie; podemos confiar en él como en ningún otro.
¡El contrato de matrimonio! Al escuchar estas palabras sentí que los celos y el resentimiento envenenaban y oscurecían mis mejores y más elevados instintos. Empecé a pensar —es muy duro confesarlo, pero no quiero ocultar nada, desde el principio al fin de la terrible historia que me he propuesto narrar—, empecé a pensar, digo, lleno del ansia odiosa de descubrir una esperanza, en las confusas acusaciones que contenía la carta anónima contra sir Percival Glyde. ¿Y si en estas acusaciones disparatadas hubiese un fondo de verdad? ¿Y si pudiera probarse su veracidad antes de que fuesen pronunciadas las fatales palabras de consentimiento, antes de que el contrato de matrimonio fuese firmado? Más tarde traté de convencerme de que los sentimientos que experimentaba en aquellos momentos comenzaban y terminaban en mi sincera devoción respecto a los intereses de la señorita Fairlie. Pero nunca he conseguido engañarme creyéndolo y no he de tratar ahora de engañar a otros. Estos sentimientos comenzaban y terminaban en el odio alocado, vengativo, exasperado que me inspiraba el hombre que iba a casarse con ella.
—Si queremos encontrar alguna pista —dije, hablando ya bajo la influencia de estos sentimientos—, no debemos perder ni un minuto. Una vez más insisto en la necesidad de preguntar por segunda vez al jardinero y seguir inmediatamente las pesquisas en el pueblo.
—Creo que en ambos casos puedo servirle de ayuda —dijo la señorita Halcombe, levantándose—. Vamos en seguida, señor Hartright, y hagamos juntos todo cuanto podamos.
Iba a abrir la puerta para dejarla pasar cuando me detuve de sopetón para hacerle una pregunta importante antes de que empezáramos nuestra investigación.
—En uno de los párrafos de la carta anónima —le dije—, se describe detalladamente a una persona. El nombre de sir Percival Glyde no está mencionado, lo sé, pero ¿la descripción guarda algún parecido con él?
—El máximo, incluso al establecer que tiene cuarenta y cinco años.
¡Cuarenta y cinco, cuando ella no había cumplido veintiuno! Cada día hay hombres de esa edad que se casan con mujeres de la edad de ella, y la experiencia nos demuestra que muchas veces son estos matrimonios los más afortunados. Yo lo sabía, y, sin embargo, la sola mención de su edad, cuando la comparé con la de ella, aumentó mi odio ciego y mi desconfianza contra él.
—El parecido es completo —continuaba la señorita Halcombe—, incluso por la descripción de la cicatriz de la mano derecha, que le quedó de una herida que sufrió durante un viaje por Italia. No cabe la menor duda de que la persona que ha escrito la carta conoce hasta el último detalle de su aspecto físico.
—¿Hasta la tos que padece como se dice en la carta, si no recuerdo mal?
—También eso es cierto. Él no le da importancia, aunque es a veces causa de serias preocupaciones para sus amigos.
—Supongo que su persona nunca ha sido objeto de rumores malignos.
—¡Señor Hartright! Espero que no sea usted tan injusto como para dejar que esa carta infame le influya.
La sangre me subió a la cabeza, porque sabía que me había influido.
—Espero que no —contesté confuso—. Quizá no tenía siquiera derecho a hacerle esta pregunta.
—Me alegro de que me la haya hecho —dijo—, porque ello me permite hacer justicia a la reputación de sir Percival. Ningún rumor ha llegado hasta mí ni a mi familia acerca de él, señor Hartright. Dos veces ha resultado elegido en las elecciones, y las dos veces ha salido de la prueba limpiamente. El que consigue esto en Inglaterra es un hombre de reputación acreditada.
Abrí en silencio la puerta ante ella y la seguí. No me había convencido. Y si el ángel justiciero hubiese bajado del cielo para confirmarme sus afirmaciones, tampoco me hubiese convencido aunque hubiera colocado ante mis mortales ojos su libro celestial.
Encontramos al jardinero ocupado como siempre en su trabajo. Por muchas preguntas que le hicimos no hubo modo de sacar nada que fuera de importancia, dada la estupidez impermeable del muchacho. La mujer que le entregó la carta era una vieja, no le había dicho ni una palabra y se había marchado muy deprisa por la parte del Sur. Eso fue todo lo que nos dijo.
El pueblo estaba al Mediodía con respecto a la casa. Así que luego nos dirigimos al pueblo.