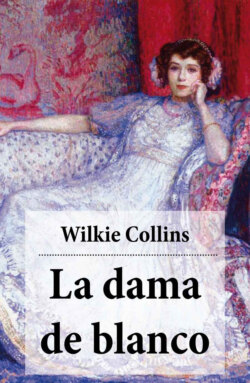Читать книгу La dama de blanco (con índice activo) - Уилки Коллинз - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
11
ОглавлениеÍndice
Seguimos nuestras pesquisas en Limmeridge, dirigiéndolas en todas direcciones, preguntando a toda clase de gentes. Pero nada sacamos en limpio de todo ello. Tres de los aldeanos aseguraron haber visto a la mujer, mas como eran incapaces de describirla o de indicar con precisión hacia donde se encaminaba cuando la vieron por última vez, aquellas tres excepciones de la regla general de ignorancia total no nos fueron más útiles que el resto de sus vecinos ineficaces y nada observadores.
Nuestras andanzas nos llevaron hasta el extremo del pueblo, donde se hallaba la escuela que fundó la señora Fairlie. Cuando pasamos por delante de la parte destinada a los muchachos, sugerí la idea de hacer una última investigación con el maestro quien, teniendo en cuenta su cargo, debía de ser la persona más instruida del pueblo.
—Temo que el maestro estuviese dando sus clases cuando la mujer pasó por el pueblo a la ida y a la vuelta —dijo la señorita Halcombe—. No obstante vamos a intentarlo.
Dimos la vuelta por el patio de recreo y pasamos por delante de las ventanas de la escuela, dirigiéndonos a la puerta, que estaba en la parte posterior del edificio. Yo me detuve ante una de aquellas para observar el interior de la clase.
El maestro estaba sentado en su alto pupitre, de espaldas a mí y parecía amonestar a sus alumnos que se agrupaban frente a él, todos menos uno. Aquel era un muchachote fuerte y rubio, que estaba de pie encima de un taburete en un rincón de la clase, un pequeño e indefenso Crusoe cumpliendo su condena solitaria aislado en su propia isla desierta.
La puerta de la clase estaba entornada, y cuando nos detuvimos en el portal pudimos oír con perfecta nitidez la voz del maestro.
—Y ahora, muchachos —explicaba—, escuchad bien lo que voy a deciros. Si vuelvo a oír en esta escuela una sola palabra acerca de fantasmas será peor para vosotros. Los fantasmas no existen y por lo tanto, todo el que crea en ellos cree en algo que no puede ser, y un muchacho que pertenece a la escuela de Limmeridge y crea en lo que no puede ser se aparta de toda disciplina y sentido común y debe ser castigado, tal como corresponde. Ahí tenéis a Jacob Postlethwaite, expuesto a la vergüenza, encima de un taburete. Está castigado, no porque dijese que anoche vio un fantasma, sino porque es demasiado necio y obstinado y no atiende a razones y porque se empeña en asegurar que ha visto un fantasma incluso después de que yo le dijera que tal cosa no puede ser. Si no hay otro remedio sacaré el fantasma de Jacob Postlethwaite a palos y si la cosa se propaga a alguno de vosotros, iré un poco allá y sacudiré a palos el fantasma de toda la escuela.
—Me parece que hemos escogido un momento poco oportuno para venir —dijo la señorita Halcombe empujando la puerta cuando el maestro terminó su discurso, y entramos en la clase.
Nuestra aparición produjo un fuerte alboroto entre los chicos. Debieron creer que habíamos llegado con el expreso propósito de ver azotar al pobre Jacob Postlethwaite.
—Id todos a casa —dijo el maestro—, que ya es hora de cenar, todos menos Jacob. Jacob se quedará donde está; que el fantasma le sirva su cena, si es tan amable.
La entereza de Jacob le abandonó cuando se vio privado tanto de la compañía de sus amigos como de la perspectiva de recibir su cena. Sacó las manos de los bolsillos, las miró fijamente, las elevó con resolución a la altura de sus ojos y cuando sus puños la alcanzaron, los hundió en ellos, frotándolos lentamente y acompañando sus movimientos de breves resoplidos espasmódicos que se sucedían a intervalos regulares, como diminutos cañonazos nasales.
—Hemos venido para hacerle una pregunta, señor Dempster —dijo la señorita Halcombe dirigiéndose al maestro—, y poco me figuraba que había de encontrarle exorcizando fantasmas. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué ha sucedido exactamente?
—Este condenado muchacho ha asustado a toda la escuela, señorita Halcombe, asegurando que anoche vio un fantasma —respondió el maestro—. Y sigue empeñado en su absurda fantasía a pesar de todo lo que he dicho.
—Increíble —dijo la señorita Halcombe—. Jamás hubiese pensado que ninguno de estos chicos tuviese bastante imaginación como para ver fantasmas. Es una nueva tarea que se añade a su dura labor de instruir a la juventud de Limmeridge, y de todo corazón le deseo que pueda superarla con éxito, señor Dempster. Entretanto, voy a explicarle la razón de que me encuentre aquí y lo que quiero saber de usted.
Preguntó al maestro lo que tantas veces habíamos preguntado a casi todos los habitantes del pueblo, y obtuvimos la misma descorazonadora respuesta. El señor Dempster no había visto a la forastera a quien perseguíamos.
—No nos queda otra cosa que hacer que volvernos a casa, señor Hartright —me dijo la señorita Halcombe—. Es evidente que nadie nos dará la información que pretendemos.
Saludó al maestro, y ya se disponía a abandonar la escuela cuando el doliente Jacob Postlethwaite, que seguía lanzando sus lastimeros resoplidos desde el taburete de penitencia, atrajo su atención y deteniéndose delante del pequeño prisionero y antes de abrir la puerta le dijo con simpatía:
—Pero tonto ¿por qué no pides perdón al señor Dempster, te callas y dejas en paz a los fantasmas?
—Pero es que yo vi al fantasma —insistió Jacob Postlethwaite, mirándola con espanto y prorrumpiendo en lágrimas.
—¡Que tonterías! No viste nada. Fantasma, ¡Vaya por Dios! Qué fantasma...
—Perdone usted, señorita Halcombe —interrumpió el maestro algo inquieto—; creo que haría usted mejor en no preguntarle nada al chico. Lo disparatado de su cuento pertinaz supera todos los límites de la imaginación, y va a conseguir usted que por ignorancia...
—Por ignorancia, ¿Qué? —inquirió la señorita Halcombe con dureza.
—Por ignorancia él ofenda su sensibilidad —contestó el maestro, perdiendo su compostura.
—A fe mía, señor Dempster, usted halaga mi sensibilidad cuando piensa que es tan delicada que una criatura como ésta puede ofenderla.
Se volvió con una expresión de cómico desafío hacia el pequeño Jacob y se puso a interrogarle directamente:
—¡Venga! —le dijo—. Quiero saberlo todo ¿Cuándo viste al fantasma, pillastre?
—Ayer al oscurecer —contestó Jacob.
—¿Le viste ayer al oscurecer, en el crepúsculo? Y, ¿como era?
—Todo vestido de blanco..., como van todos los fantasmas, —contestó el mira-fantasmas con un aplomo inesperado para sus años.
—Y ¿dónde fue?
—Fuera del pueblo, en el cementerio..., donde suelen estar los fantasmas.
—¡Cómo todos los fantasmas y donde suelen estar los fantasmas! ¡Parece que conoces sus costumbres, tontuelo, como si los estuvieras tratando desde tu niñez! En todo caso, has aprendido bien el cuento. ¿A que ahora vas a decirme que sabes quién era el fantasma?
—¡Claro que lo sé!— contestó Jacob, asintiendo con la cabeza entre triunfante y severo.
El señor Dempster había tratado varias veces de decir algo mientras la señorita Halcombe interrogaba a su alumno, y en aquel momento cortó decididamente el diálogo para hacerse escuchar.
—Perdone, señorita Halcombe, —le dijo—, si me atrevo a afirmar que está envalentonando al muchacho preguntándole estas cosas.
—Sólo quiero hacerle una pregunta más para quedar satisfecha, señor Dempster. Bueno —continuó dirigiéndose al chico—, y ¿quién era el fantasma?
—El espíritu de la señora Fairlie —respondió Jacob en un susurro.
El efecto que tuvo esta asombrosa respuesta sobre la señorita Halcombe justificaba plenamente los afanes del maestro por evitarla. El rostro de la joven enrojeció de indignación, se volvió rápidamente hacia el pequeño Jacob con una mirada tan furiosa que amedrentó al muchacho y provocó un nuevo acceso de sollozos; ella abrió la boca para hablarle, pero se dominó, y se dirigió al maestro.
—Es inútil —le dijo— hacer responsable a un niño de las cosas que dice. No dudo que alguien le ha metido eso en la cabeza. Si hay personas en el pueblo, señor Dempster, que han olvidado el respeto y el agradecimiento que aquí todos deben a la memoria de mi madre, quiero encontrarlas y a poco que influya sobre el señor Fairlie se arrepentirán de lo que han hecho.
—Pues yo espero, mejor dicho, estoy seguro —contestó el maestro—, que está usted en un error, señorita Halcombe. La cuestión empieza y termina con la estúpida perversidad de esta criatura. Vio o creyó ver anoche, al pasar por el cementerio a una mujer vestida de blanco; la figura real o fantástica permanecía inmóvil ante la cruz de mármol que todo el mundo sabe en Limmeridge que pertenece a la tumba de la señora Fairlie. Y estas dos casualidades han sido suficientes para que el muchacho haya contestado lo que a usted, como es natural, tanto le ha dolido.
Aunque la señorita Halcombe no parecía muy convencida, comprendió, sin embargo, que la opinión del maestro era muy sensata y no se atrevió a discutirla abiertamente. Se limitó a darle las gracias por sus atenciones y a prometerle una visita cuando hubiese averiguado algo sobre el caso. Con estas palabras se despidió y salió de la escuela.
Durante todo el transcurso de la extraña escena yo me mantuve aparte, escuchando con atención y extrayendo mis propias conclusiones. En cuanto volvimos a encontramos solos, la señorita Halcombe me preguntó si me había formado un juicio respecto a lo que había oído.
—Y muy firme, por cierto —contesté—. Creo que el cuento del muchacho tiene algún fundamento, y confieso que estoy deseando ver la sepultura de la señora Fairlie y examinar el terreno.
—Ahora la verá usted.
Hizo una pausa al decir esto y estuvo un rato pensativa mientras caminábamos.
—Lo sucedido en la escuela —dijo— me ha distraído tanto de nuestro asunto de la carta que estoy un poco indecisa de volver a ello. ¿No será mejor que desistamos de hacer más indagaciones y lo dejemos en manos del señor Gilmore cuando llegue mañana?
—De ninguna manera, señorita Halcombe. Lo sucedido en la escuela es lo que precisamente me anima más a seguir las investigaciones.
—Y ¿por qué le anima?
—Porque me afirma en una sospecha que tuve cuando me enseñó usted la carta.
—Supongo que habrá tenido usted motivos para haberme ocultado esa sospecha hasta ahora, señor Hartright.
—Me asustaba la idea de darle alas en mí mismo. Pensé que era algo completamente absurdo y lo deseché, como algo que provenía de mi imaginación perversa. Pero ya no me es posible dudarlo. No sólo las respuestas del niño, sino también una frase del maestro cuando le quiso dar una explicación para tranquilizarla, volvieron a evocarme la misma sospecha. Quizá los acontecimientos demuestren que todo ha sido una quimera, señorita Halcombe, mas en este momento tengo la seguridad de que el supuesto fantasma del cementerio y la autora de la carta son una misma persona.
Se paró en seco, palideció y me miró en los ojos con ansiedad.
—¿Qué persona?
—Inconscientemente se lo indicó el maestro. Cuando habló de la persona que estaba en el cementerio, la llamó «una mujer de blanco».
—¡No pensará usted en Anne Catherick!
—Sí. Pienso en Anne Catherick.
Asió con fuerza mi brazo y se apoyó en él con todo su peso.
—No sé por qué —habló muy bajo—, hay algo en esa sospecha suya que me estremece. Siento que...
Se detuvo e intentó sonreír.
—Señor Hartright —continuó—, voy a enseñarle la tumba y en seguida regreso a casa. No he debido dejar tanto tiempo sola a Laura. Debo regresar y estar con ella.
Estábamos ya muy cerca del cementerio. La Iglesia era una mole austera de piedra gris situada en un pequeño valle que la protegía de los vendavales que azotaban los páramos de su alrededor. El cementerio se extendía desde un lado de la iglesia hasta la falda de la montaña. Estaba rodeado por una tosca tapia de piedra de escasa altura. Su superficie se abría ante el cielo en completa desnudez, salvo un extremo en el que un grupo de árboles raquíticos prestaban una ligera sombra a la hierba reseca y baja y entre los cuales serpenteaba un arroyo. Detrás del arrollo y de los árboles y no lejos de uno de los tres portillos que daban entrada al cementerio, se levantaba la cruz de mármol blanco que distinguía el sepulcro de la señora Fairlie de sepulturas más humildes que había a su lado.
—No necesito acompañarle más lejos —dijo la señorita Halcombe, señalando la tumba—. Usted me dirá luego si ha encontrado algo que confirma la sospecha que acaba de confesarme. Nos veremos en casa.
Me dejó solo. Bajé al cementerio y crucé el portillo que daba justamente frente a la sepultura de la señora Fairlie.
Era el suelo tan duro y tan corto el césped que rodeaba la tumba, que era imposible distinguir los rastros de pisadas humanas. Desanimado, me puse a examinar la cruz y el bloque de mármol cuadrado sobre el que ésta se apoyaba y en el que estaba tallada la inscripción con el nombre de la difunta.
La blancura de la cruz se veía algo empañada por las manchas naturales del tiempo, al igual que más de la mitad de la lápida, por la parte donde se hallaba la inscripción. En cambio, la otra parte llamó mi atención instantáneamente por la extraordinaria blancura y limpieza de su superficie, donde no se distinguía ni la menor sombra de manchas. Me acerqué más y me di cuenta de que la habían limpiado hacía poco tiempo con movimientos que iban de arriba a abajo. La línea que separaba la parte limpia de la sucia era tan recta que parecía estar trazada con ayuda de algún medio artificial y resultaba perfectamente visible en el espacio libre entre las letras. ¿Quién habría comenzado a limpiar el mármol y lo habría dejado a medio hacer?
Miré a mi alrededor buscando respuesta a esta pregunta. Desde donde yo estaba, no se divisaba la menor señal de que alguien habitase allí; los muertos eran dueños absolutos de aquel terreno. Volví a la iglesia, di una vuelta hasta llegar a la parte posterior del edificio, y cruzando otra vez uno de los portillos de la tapia me encontré en el comienzo de un senderillo que conducía hasta ana cantera de piedra abandonada. A uno de sus lados se encontraba una casa de dos habitaciones; junto a su puerta una mujer ya vieja estaba lavando la ropa.
Me acerqué a ella e inicié una conversación sobre la iglesia y el cementerio. La mujer parecía no desear otra cosa y sus primeras palabras me informaron de que su marido era al mismo tiempo enterrador y sacristán. Dediqué unas palabras de admiración al monumento de la señora Fairlie. La vieja movió la cabeza con tristeza y me dijo que yo no lo había conocido en sus mejores tiempos. Su marido era el encargado de cuidarlo pero había estado varios meses enfermo y tan débil que apenas podía arrastrarse hasta la iglesia los domingos para cumplir con sus obligaciones, y en consecuencia el monumento estaba abandonado de sus cuidados. Pero ahora se encontraba un poco mejor y esperaba que en siete o diez días estaría lo bastante restablecido para volver a su trabajo y limpiar el monumento.
Esta información, extraída de una respuesta larga y voluble, pronunciada en el más cerrado dialecto de Cumberland, me hizo saber todo cuanto yo deseaba. Di unas monedas a la pobre mujer y volví en seguida a Limmeridge.
La limpieza parcial de la lápida obviamente había sido hecha por una mano desconocida. Y relacionando este hecho con la sospecha que me sugirió la historia escuchada en la escuela sobre el fantasma entrevisto en el crepúsculo, me afirmé en mi decisión de vigilar en secreto la tumba de la señora Fairlie aquella noche, volviendo al cementerio al acabar el día y esperando escondido hasta que cayera la noche. La limpieza del mármol estaba a medio hacer, y la persona que la empezó podía muy bien regresar para terminarla.
En cuanto llegué a casa informé a la señorita Halcombe de mi proyecto. Mientras le explicaba mi intención, parecía sorprendida y preocupada, pero no hizo objeción alguna contra ella. Dijo tan sólo:
—Dios quiera que todo termine bien.
Cuando se levantó para marcharse le pregunté con toda la serenidad de que fui capaz por la salud de la señorita Fairlie. Estaba más animada y la señorita Halcombe esperaba convencerla de que diese un paseo al caer la tarde.
Volví a mi estudio para terminar de poner en orden los dibujos. Además de que era mi obligación hacerlo así, necesitaba ocupar mi mente en algo que pudiese distraer mi atención de mí mismo y del triste porvenir que me aguardaba. De cuando en cuando dejaba mi trabajo y me acercaba a la ventana para mirar el cielo donde el sol declinaba lentamente hacia el horizonte. En una de estas ocasiones distinguí una figura que paseaba por la amplia avenida cubierta de grava, debajo de mi ventana. Era la señorita Fairlie.
No la había visto desde la mañana y apenas había hablado con ella. Un día más en Limmeridge era todo lo que me quedaba, y después quizá no volviese a verla jamás. Este solo pensamiento bastó para que no pudiera apartarme de la ventana. Quise ser considerado con ella y coloqué la persiana de tal manera que ella no pudiera verme si mirara hacia arriba; pero no tuve fuerzas para resistir la tentación de seguirla con los ojos hasta donde alcanzaba mi vista.
Llevaba una capa marrón sobre un sencillo traje de seda negro. Cubría su cabeza el mismo sombrero sencillo de paja de aquella mañana en que nos vimos por primera vez. Ahora lo completaba un velo que me ocultaba su rostro. A su lado correteaba un galgo italiano, compañero favorito de todos sus paseos, graciosamente arropado en un abriguito escarlata para proteger su delicado pellejo del aire fresco. Ella parecía no ver al perro. Caminaba mirando hacia delante, con la cabeza inclinada hacia el suelo y los brazos ocultos en la capa. Las hojas muertas que se habían arremolinado en el viento delante de mí aquella mañana cuando supe que se iba a casar con otro, se arremolinaban delante de ella, subían, bajaban y se esparcían a sus pies mientras se alejaba bajo la pálida luz del sol poniente. El perro temblaba y se estremecía restregándose contra su falda, impaciente por su atención y caricias. Pero ella seguía sin hacerle caso. Andaba alejándose más y más de mí, las hojas muertas se arremolinaban en el sendero a su paso y seguía andando cuando mis ojos agotados no pudieron distinguirla más y volví a quedar de nuevo a solas con mi apesadumbrado corazón.
Una hora después cuando terminé mi trabajo, ya faltaba poco para que se pusiera el sol. Cogí el sombrero y el abrigo y salí de la casa sin tropezar con nadie.
Nubes tormentosas avanzaban desde el Oeste, y del mar llegaba un viento helado. Aunque la costa estaba lejos, el rumor de la marea llegaba por los páramos y retumbaba pesadamente en mis oídos cuando entré en el cementerio. En todo aquel contorno no respiraba un alma viviente. El lugar parecía más solitario que nunca cuando elegí mi escondite, y me puse a esperar y a observar, los ojos fijos en la cruz blanca que se levantaba sobre la tumba de la señora Fairlie.