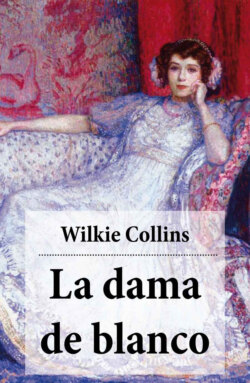Читать книгу La dama de blanco (con índice activo) - Уилки Коллинз - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Continúa la historia Vincent Gilmore, procurador de Chancery Lane, Londres 1
ОглавлениеÍndice
Escribo estas líneas a petición de mi amigo Walter Hartright. Intento con ellas relatar algunos acontecimientos que afectaron seriamente a los intereses de la señorita Fairlie y que tuvieron lugar poco después que el señor Hartright abandonara Limmeridge.
No tengo la necesidad de decir si mi opinión sanciona o no el hecho de que se descubra tan extraordinaria historia de familia, en la cual mi relato constituye una parte muy importante. El señor Hartright ha asumido esta responsabilidad y las circunstancias que van a exponerse demostrarán que se ha ganado con creces el derecho de hacerlo, si así lo considera oportuno. El plan que él ha trazado para presentar esta historia a los demás de la manera más real y auténtica exige que la vayan contando —en cada etapa sucesiva del curso de los acontecimientos— aquellos que tuvieron participación directa en ellos cuando ocurrieron. El que aparezca yo ahora en el papel de narrador es una consecuencia necesaria de este proyecto. Estuve presente durante la estancia de Sir Percival Glyde en Cumberland, y al menos un resultado importante de su breve visita a la mansión del señor Fairlie fue debido a mi intervención personal. Por tanto, es mi deber añadir estos nuevos eslabones a la cadena de acontecimientos y recogerla en el mismo lugar en que, tan sólo por el momento, la ha soltado el señor Hartright.
Llegué a Limmeridge el viernes 2 de noviembre.
Pensaba permanecer en casa del señor Fairlie hasta la llegada de Sir Percival Glyde. De llegar a fijar la fecha de la boda de Sir Percival con la señorita Fairlie, yo regresaría a Londres con las instrucciones necesarias para ocuparme en seguida de preparar el contrato de matrimonio para la futura esposa.
No tuve el honor de saludar al señor Fairlie el mismo viernes. Desde hacia años era, o se figuraba ser, un enfermo y no se encontró con fuerzas para concederme una entrevista. El primer miembro de la familia que vi fue a la señorita Halcombe. Me recibió en la puerta de la casa, y me presentó al señor Hartright, que vivía en aquella desde hacía algún tiempo.
No vi a la señorita Fairlie hasta muy avanzado el día, a la hora de cenar. No tenía muy buen aspecto y me dio pena advertirlo. Es una criatura encantadora, dulce y amable, tan amistosa y atenta con todos los que la rodean como lo fue su admirable madre, aunque hablando de su físico, es el retrato de su padre. La señora Fairlie tenía ojos y pelo oscuros, y su hija mayor, la señorita Halcombe me la recuerda mucho. La señorita Fairlie tocó aquella noche el piano, pero me pareció que no tan bien como otras veces. Jugamos una partida de whist. Fue una verdadera profanación lo que hicimos de este noble juego. Me hizo muy buen efecto el señor Hartright desde que me lo presentaron, pero pronto descubrí que su comportamiento acusaba las taras naturales de su edad. Hay tres cosas que ninguno de los jóvenes de la presente generación son capaces de hacer. No pueden saborear el vino, no pueden jugar al whist y tampoco pueden decirle un piropo a una dama. El señor Hartright no era una excepción a la regla común. Aparte de esto en esos pocos días y en el poco tiempo que lo traté me pareció un joven modesto y al que poco faltaba para ser un caballero.
Así, pues, transcurrió el viernes. No aludo a los asuntos más importantes que ocuparon ese día mi atención, la carta anónima a la señorita Fairlie, las medidas que juzgué oportuno adoptar cuando me comunicaron lo sucedido y la convicción que tenía de que toda posible explicación de los hechos íbamos a obtenerla sin problemas de Sir Percival, ya que todo se ha expuesto, según creo, en el relato anterior.
El sábado se marchó el señor Hartright antes de que yo bajase a desayunar. La señorita Fairlie no salió de su cuarto en todo el día y me pareció que la señorita Halcombe no estaba muy animada. La casa no era ya lo que fue en tiempo del señor Philip Fairlie y su señora. Me fui a dar un paseo yo solo hasta el mediodía; anduve por lugares que había descubierto cuando estuve en Limmeridge la primera vez, hacía treinta años, para tratar algún asunto de familia. Pero tampoco eran lo que habían sido.
A las dos de la tarde el señor Fairlie me mandó un recado diciendo que se encontraba lo suficientemente bien como para recibirme. El sí que no había cambiado en ningún aspecto desde que le conocí. Su conversación giraba en torno al mismo tema que siempre; él mismo, sus dolencias, sus maravillosas monedas y sus incomparables aguafuertes de Rembrandt. En cuanto pretendí enfocar la conversación hacia el asunto que me había llevado a aquella casa, cerró los ojos y dijo que le «trastornaba». Persistí en trastornarle volviendo una y otra vez sobre el mismo punto. Mas todo lo que pude sacar en claro fue que consideraba el matrimonio de su sobrina como una cosa hecha que su padre había sancionado y que él también sancionaba; que era un matrimonio envidiable y que personalmente estaría encantado cuando terminasen las molestias que ocasionaba aquel asunto. En cuanto a los contratos, podía consultar con su sobrina y luego estudiar todo lo que me pareciese, dado lo bien que yo conocía todos los asuntos de familia, para prepararlo todo y limitar su participación en el asunto a decir su «sí» de tutor en el momento convenido, porque por supuesto apoyaría con infinito placer mis deseos y los de todos los demás. Mientras tanto, yo podía ver cómo estaba, un pobre enfermo condenado a vivir encerrado en su cuarto. ¿Acaso me parecía que quería que le atormentasen? No. Pues entonces, ¿por qué atormentarlo?
Quizá me hubiera asombrado de esta increíble ausencia de responsabilidad e interés por parte del señor Fairlie en su calidad de tutor, si no estuviese tan enterado de los asuntos de la familia como para recordar que el señor Fairlie era un hombre soltero y que la propiedad de Limmeridge sólo le interesaba por cuanto él la habitaba. Así que, tal y como se hallaban las cosas, no salí ni sorprendido ni decepcionado por el resultado de la entrevista. El señor Fairlie simplemente había justificado mis expectativas, sin más.
El domingo fue un día gris dentro y fuera de la casa. Llegó una carta para mí del procurador de Sir Percival Glyde acusando recibo de mi informe y de la copia del anónimo. La señorita Fairlie se reunió con nosotros por la tarde; estaba pálida y desanimada, muy distinta de como era ella siempre. Habló un rato conmigo, y en la conversación me aventuré a mencionar de paso a Sir Percival. Escuchó y no contestó nada. Cuando hablamos de otras cosas seguía muy gustosa la conversación, pero pasó en silencio este tema. Empecé a sospechar que tal vez estaba arrepentida de su compromiso, y tal como les pasa a muchas jóvenes el arrepentimiento llega demasiado tarde.
El lunes llegó Sir Percival Glyde.
Le encontré, tanto en su aspecto como en sus modales, sumamente atractivo. Me pareció algo más viejo de lo que esperaba, su frente se ensanchaba en una calvicie y su rostro parecía rugoso y gastado. Pero sus movimientos eran tan ágiles y su alegría tan contagiosa como los de un muchacho. Saludó a la señorita Halcombe con una cordialidad deliciosa y natural, y cuando le fui presentado se mostró tan desenvuelto y afable que enseguida nos tratamos como viejos amigos. La señorita Fairlie no se hallaba presente cuando llegó, pero entró en el cuarto unos diez minutos después. Sir Percival se levantó y la saludó con elegante distinción. Expresó con ternura y respeto su evidente preocupación al ver el triste cambio que se había producido en el aspecto de la joven y la delicadeza y el recato de su tono, de su voz, de sus palabras, pusieron de manifiesto al mismo tiempo su refinada educación y su buen sentido. A pesar de estas circunstancias vi con sorpresa como la señorita Fairlie continuaba cohibida y violenta en su presencia, y a la primera oportunidad se fue del salón. Sir Percival pareció no darse cuenta ni de su cohibición en el momento de saludarlo, ni de su repentino abandono de nuestra reunión. Mientras estuvo presente no la agobió con sus cumplidos, y cuando salió no turbó a la señorita Halcombe comentando su desaparición. Ni en esta ocasión ni en ninguna otra mientras estuve con él en Limmeridge fallaron ni su tacto, ni su buen gusto.
En cuanto la señorita Fairlie salió del salón él mismo nos evitó el embarazoso deber de empezar a hablar del anónimo, abordando el tema por su propia iniciativa. Volviendo de Hampshire se había detenido en Londres, había visto a su procurador y había leído los documentos que yo envié, poniéndose inmediatamente en camino para Cumberland, ansioso de tranquilizarnos ofreciendo la explicación más rápida y completa que puede formularse con palabras. Al oírlo expresarse en ese sentido le mostré la carta original que conservaba para que él la estudiase. Me dio las gracias y se negó a leerla, diciendo que ya había visto la copia y que deseaba que el original quedase en nuestras manos.
Las aclaraciones que nos dio inmediatamente eran tan claras y satisfactorias como yo había esperado que fuesen.
Nos contó que la señora Catherick le había prestado hacía varios años algunos señalados servicios a él y a otras personas de su familia. Fue doblemente desgraciada por casarse con un hombre que la abandonó y porque su única hija tenía desde muy temprana edad, perturbadas sus facultades mentales. Aunque al casarse se había establecido en una región de Hampshire muy alejada de donde se hallaban las posesiones de Sir Percival Glyde, éste procuró no perderla nunca de vista; sus sentimientos amistosos hacia la pobre mujer, que le guardaba en consideración a los servicios prestados, estaban reforzados en gran medida por la admiración que despertaba en él la paciencia y el valor con que sobrellevaba sus calamidades. Al correr del tiempo, los síntomas de la dolencia mental de su desgraciada hija se agravaron tanto que se hizo necesario someterla a los cuidados de un médico. La misma señora Catherick reconocía aquella necesidad, pero a la vez experimentaba esa repugnancia natural en una persona modesta y respetable ante la idea de recluir a su hija en un manicomio de beneficencia como si fuese una indigente. Sir Percival respetó su prejuicio, como respetaba toda libertad de sentimientos en cualquiera de las clases sociales, y para pagar de algún modo a la señora Catherick la lealtad que había demostrado en otros tiempos hacia él y hacia su familia, resolvió sufragar los gastos de la estancia y tratamiento de su hija en un sanatorio particular y de su confianza. Con gran sentimiento de la madre y de él mismo, la pobre criatura había descubierto la parte que las circunstancias le indujeron a tomar en su reclusión y había concebido, como es lógico, el mayor odio y desconfianza hacia él. El anónimo que había escrito después de su escapada era una consecuencia obvia de este odio y desconfianza de los cuales había dado varias pruebas también mientras estuvo recluida. Si la impresión que la carta anónima causó en la señorita Halcombe o en el señor Gilmore contradecía sus manifestaciones, o si deseaban algunos detalles más del mismo manicomio —nos facilitó sus señas—, así como los nombres de los dos médicos que dieron los certificados necesarios para realizar el ingreso, estaba dispuesto a contestar cualquier pregunta y disipar cualquier duda. Había cumplido con su deber respecto a la infeliz muchacha dando órdenes a su procurador para que no ahorrase ni dinero ni molestias en buscarla y ponerla de nuevo al cuidado de los médicos que la trataban. Ahora sólo deseaba cumplir con su deber respecto a la señorita Fairlie y su familia de la misma manera noble y recta.
Fui el primero en contestar a esta declaración. Veía con claridad la conducta que debía seguir. Una de las grandes perfecciones de la Ley es la de que puede discutir cualquier aseveración humana hecha en cualquier circunstancia y expresada en cualquier forma. Si se hubiesen requerido mis servicios profesionales para presentar un pleito contra Sir Percival, en base a su propia declaración, sin duda alguna hubiera podido conseguirlo. Pero mi deber no era ése; mis funciones eran puramente de orden judicial. Tenía que sopesar la explicación que habíamos escuchado; debía concederle toda la fuerza que le prestaba la intachable reputación del caballero que nos la ofrecía y decidir honradamente si las probabilidades presentadas por el mismo Sir Percival eran francamente favorables o desfavorables. Abrigaba la convicción de que le eran favorables y le declaré honradamente que, a mi parecer, su explicación era plenamente satisfactoria.
La señorita Halcombe, después de mirarme con gravedad, dijo por su parte algunas palabras en el mismo sentido, pero con cierta vacilación que no me pareció muy apropiada en semejantes circunstancias. No puedo afirmar que Sir Percival Glyde se diera cuenta de ello. Mi opinión es que se dio y por eso decidió volver a tratar del asunto, aunque podía, con toda propiedad, darlo por concluido.
—Si esta sincera exposición de los hechos hubiera sido dirigida sólo al señor Gilmore —dijo—, hubiera considerado innecesario volver a insistir en este desagradable asunto. Me atrevo a pensar que el señor Gilmore, como caballero, se fiará de mi palabra y, una vez hecha esta justicia, ha terminado la discusión entre nosotros. Pero mi actitud con respecto a una señorita no es la misma. Le debo (a lo que no hubiera accedido con ningún hombre) una prueba de la autenticidad de mi explicación. Usted no puede solicitar esta prueba, señorita Halcombe, pero es mi deber hacia usted, y más aún hacia la señorita Fairlie, el ofrecerla. ¿Puedo pedirle a usted que escriba ahora mismo a la madre de esa pobre mujer, a la señora Catherick, pidiéndole una confirmación de todo cuanto les he dicho?
Vi que la señorita Halcombe palidecía y parecía turbada. A pesar de la delicadeza con que había expresado su sugerencia Sir Percival, tanto ella como yo comprendimos que estaba contestando con gran comedimiento a la duda que su comportamiento acababa de delatar.
—Espero, Sir Percival, que no me hará la injusticia de pensar que desconfío de usted —dijo con rapidez.
—Por supuesto que no, señorita Halcombe. Hago mi propuesta únicamente por atención a usted. ¿Me perdonará mi obstinación si me atrevo a repetirla?
Diciendo esto fue hacia el escritorio, acercó una silla y abrió el cajón para sacar papel.
—Permítame suplicarle que escriba la carta —insistió—, como un favor personal. No la ocupará más que unos minutos. Sólo tiene que preguntar a la señora Catherick dos cosas. Primera, si su hija ha sido recluida en el sanatorio con su conformidad y conocimiento. Segunda, si yo merezco su gratitud por la parte que he tomado en ello. El señor Gilmore está ya completamente tranquilo respecto a este desdichado asunto..., y usted también lo está. Así que por favor deme a mí ahora esa tranquilidad escribiendo esta nota.
—Me obliga usted a satisfacer su ruego, sir Percival, aunque preferiría denegarlo.
Con estas palabras la señorita Halcombe se levantó de su asiento y fue hacia el escritorio. Sir Percival le dio las gracias, le alargó una pluma y regresó a su sitio junto a la chimenea. Sobre la alfombrilla estaba tendido el galgo italiano de la señorita Fairlie. Sir Percival tendió la mano hacía él y lo llamó con voz apacible.
—Ven aquí, Mina —dijo—; nosotros nos conocemos ¿verdad?
El animalito, tan cobarde y cabezota como suelen serlo los perros favoritos, le miró con furia, se desvió de la mano que se le extendía, se estremeció, dio un ladrido quejumbroso y se ocultó bajo el sofá. Es absurdo pensar que Sir Percival se hubiera desconcertado porque un perro le recibiese de tal manera mas, no obstante, observé que de pronto se retiró hacia la ventana. Quizá era de natural irascible. Si es así, podría comprenderlo. Yo también soy irascible algunas veces.
La señorita Halcombe no tardó en escribir la carta. Cuando terminó se levantó del escritorio y se la alargó a Sir Percival. Este se inclinó, la aceptó, la dobló inmediatamente, sin echar ni una ojeada a su contenido, la selló, escribió las señas y se la devolvió en silencio. En mi vida he visto nada que se hiciera con mayor soltura y gracia.
—¿Insiste usted en que yo envíe esta carta, Sir Percival? —dijo la señorita Halcombe.
—Le suplico que la envíe usted —contestó—. Y ahora que está escrita y sellada permítame que le haga dos o tres últimas preguntas referentes a la desventurada mujer a quien se refiere. He leído la comunicación que el señor Gilmore tuvo la amabilidad de remitir a mi procurador describiendo las circunstancias bajo las cuales habían identificado a la autora del anónimo. Pero hay algunos puntos sobre los que esa nota no dice nada. ¿Anne Catherick vio a la señorita Fairlie?
—Por supuesto que no —dijo la señorita Halcombe.
—¿La vio usted?
—No.
—¿Entonces no vio a nadie de la casa salvo a un cierto señor Hartright que accidentalmente la encontró en el cementerio?
—A nadie más.
—El señor Hartright estaba en Limmeridge como profesor de dibujo, según he oído. ¿Es miembro de una de las sociedades de acuarelistas?
—Creo que sí —contestó la señorita Halcombe.
Calló durante algunos instantes, como si estuviese pensando en estas últimas palabras, y añadió:
—¿Han averiguado ustedes dónde vivía Anne Catherick mientras estuvo aquí?
—Sí, en una granja del páramo que se llama Todd’s Corner.
—Todos tenemos ante esa desgraciada criatura, el deber de seguir su pista —continuó diciendo Sir Percival—. Puede haber dicho en Todd’s Corner algo que nos haga posible encontrarla. Voy a ir allí para ver si consigo averiguar algo. Mientras tanto, señorita Halcombe, como no puedo tratar yo mismo este penoso tema con la señorita Fairlie, ¿sería demasiado pedirle que le diese usted las explicaciones necesarias, no antes, por supuesto, de que llegue la respuesta a la carta?
La señorita Halcombe prometió hacerlo. Le dio las gracias, saludó sonriente y nos dejó para dirigirse a sus habitaciones. Cuando abría la puerta, el galgo cabezota asomó su larga cabeza bajo el sofá, le ladró y le enseñó los dientes.
—Una buena mañana de trabajo, señorita Halcombe —dije en cuanto nos quedamos solos—. Ya hemos terminado con las preocupaciones que nos embargaban.
—Sí —repuso ella—. Sin duda. Me alegro mucho de que esté usted satisfecho.
—¡De que yo esté satisfecho! De seguro que con esa carta en sus manos también lo estará usted.
—Sí... ¿cómo es posible otra cosa? Ya sé que es imposible —siguió diciendo dirigiéndose más a sí misma que a mí— pero estoy a punto de lamentar que Walter Hartright no se hubiese quedado más tiempo para poder presenciar esta explicación y escuchar esta propuesta de escribir la carta.
Quedé un poco sorprendido y... quizá también, un poco irritado por estas últimas palabras.
—Es cierto que los acontecimientos han hecho que el señor Hartright tenga que ver bastante con la historia del anónimo —contesté—, y estoy dispuesto a admitir que en todo momento se ha comportado con gran delicadeza y discreción. Pero no acabo de comprender qué influencia provechosa hubiera podido ejercer su presencia sobre el efecto que hayan podido hacernos a usted o a mí las justificaciones de Sir Percival.
—Era una absurda fantasía —dijo distraída—. No vale la pena hablar de ello. Su experiencia debe ser, y lo es, la mejor guía a que puedo aspirar, señor Gilmore.
No me agradó demasiado ver que dejaba sobre mí el peso de toda la responsabilidad de una taxativa. Si lo hubiese hecho el señor Fairlie no me hubiera sorprendido pero la resuelta e inteligente señorita Halcombe era la última persona de este mundo de la que yo pudiese esperar que soslayara el exponerme su propia opinión.
—Si existe todavía alguna duda que le preocupa —dije—, ¿por qué no me la confiesa en seguida? Dígame francamente, ¿tiene algún motivo para desconfiar de Sir Percival Glyde?
—Ninguno.
—¿Ve usted algo inverosímil o contradictorio en su explicación?
—¿Cómo voy a decir que lo veo después de la prueba de su veracidad que me ha ofrecido? ¿Puede haber otro testimonio más a su favor, señor Gilmore, que el de la misma madre de la mujer?
—Ninguno. Si la contestación de su carta es satisfactoria, yo por lo menos no sé si un amigo de Sir Percival puede exigirle más.
—Entonces vamos a enviar la carta al correo —dijo levantándose para marcharse— y no tratemos más este tema hasta que llegue la respuesta. No dé importancia a mis dudas. No tienen otra justificación sino la de que estos días pasados estuve demasiado preocupada por Laura; y las preocupaciones, señor Gilmore, acaban trastornando a cualquiera por muy fuerte que sea.
Dio la vuelta bruscamente y salió de prisa. Su voz, tan firme de ordinario, tembló al decir estas últimas palabras. Tenía una naturaleza apasionada, vehemente y sensible, mujeres como ella se encuentran una entre diez mil en estos tiempos triviales y superficiales. La conocía desde su niñez, la había visto afrontar, mientras crecía, más de una penosa crisis familiar, y mi larga experiencia me hizo dar importancia a sus vacilaciones en las circunstancias que acabo de describir como no se la hubiera dado a las de ninguna otra mujer en caso semejante. No veía causa alguna para que dudase o se preocupase y, sin embargo, consiguió transmitirme sus dudas y preocupaciones. En mi juventud me hubiera irritado e indignado conmigo mismo por la irrazonable intranquilidad de mi ánimo. Pero los años me habían dado mayor comprensión, lo tomé con filosofía y me fui a dar un paseo.