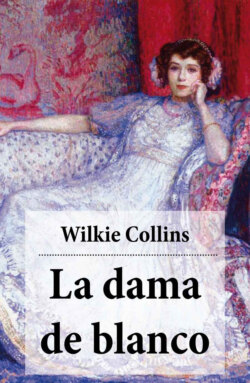Читать книгу La dama de blanco (con índice activo) - Уилки Коллинз - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
14
ОглавлениеÍndice
Cuando nos acercábamos a la puerta principal de la casa, un cabriolé que solía hacer el servicio de la estación se aproximaba por la avenida hacia nosotros. La señorita Halcombe se detuvo en los escalones de la entrada hasta que el coche se paró adelantándose para saludar a un hombre de edad que se apeó con agilidad en el momento en que dispusieron la escalerilla. El señor Gilmore había llegado.
Cuando nos presentaron le contemplé con un interés y una curiosidad que apenas podía disimular. Este señor se quedaría en Limmeridge después de marcharme yo. Escucharía las disculpas de Sir Percival Glyde y con su experiencia ayudaría a la señorita Halcombe a tomar la decisión. Esperaría hasta que la cuestión de la boda quedase arreglada, y sería su mano —si el asunto se solucionaba afirmativamente— la que cerraría el trato que comprometía a la señorita Fairlie de una manera irrevocable al matrimonio. Incluso entonces, cuando no sabía nada de lo que ahora sé, miraba al consejero de la familia con un interés que jamás había experimentado antes sobre un hombre que fuera un perfecto desconocido para mí.
En su aspecto, el señor Gilmore era absolutamente opuesto a la idea convencional que suele tenerse de un viejo abogado. Su rostro se conservaba lozano, su cabello blanco, bastante largo, estaba cuidadosamente peinado; su levita negra, chaleco y pantalones, eran de corte perfecto; el lazo de su corbata blanca estaba anudado con el mayor esmero, y los guantes de cabritilla color lila pálido hubieran podido verse en las manos de un clérigo elegante sin que nadie pudiese objetar la menor tacha. Sus modales eran muy agradables, con esa gracia y refinamiento de la vieja escuela de cortesía, avivados por el ingenio agudo de un hombre cuya ocupación lo obliga a tener siempre alerta sus facultades. De natural sanguíneo y de físico atractivo; una carrera larga y consecuente basada en la prosperidad, confortable y justificada; una vejez jovial, bien asistida y comúnmente respetada, —estas fueron las impresiones generales que me produjo el primer encuentro con el señor Gilmore, y he de añadir en su honor que cuando le conocí más, cuando mis experiencias fueron más completas con el tiempo, confirmé mi primera impresión.
Me separé de la señorita Halcombe cuando se dirigió hacia el interior de la casa con el anciano caballero, para que la presencia de un extraño no les estorbase mientras trataban de asuntos de familia, y bajé los escalones para dedicarme a vagar por el jardín.
Mis horas en Limmeridge estaban contadas; todo estaba irrevocablemente preparado para que me marchase a la mañana siguiente, y mi participación en la investigación que la carta anónima nos había obligado a emprender tocaba a su fin. No perjudicaba a nadie, sino a mí mismo, dejando libre a mi corazón por el breve tiempo que me quedaba de la fría y cruel opresión que la necesidad me había obligado a imponerle despidiéndome de los lugares que estaban unidos con mi efímero sueño de dicha y amor.
Instintivamente entré en la avenida que se extendía bajo la ventana de mi estudio, donde la vi la tarde anterior paseando con su perrito. Y por aquel camino que tantas veces hollaron sus pies llegué hasta el portillo que conducía a su rosaleda. La fúnebre aridez del invierno reinaba entonces. Las flores que ella me había enseñado a conocer por sus nombres, las flores que yo le había enseñado a pintar, habían desaparecido, y los estrechos senderos blancos entre diversos macizos se hallaban ya húmedos y verdeando. Seguí por la alameda en la que tantas veces habíamos respirado juntos la cálida fragancia de las noches de agosto y donde habíamos admirado juntos las infinitas combinaciones de luz y de sombra que alfombraban el suelo bajo nuestros pies. Pero ahora las hojas caían a mi alrededor desde los árboles quejumbrosos y la atmósfera de desolación terrenal me heló hasta los huesos. Anduve un poco más y me encontré fuera del parque, siguiendo el sendero que ascendía hasta la colina más próxima. Un viejo tronco derribado a la orilla del camino, en el que algunas veces nos sentamos para descansar, se hallaba humedecido por la lluvia, y las hierbas y helechos que dibujé para ella y que se cobijaban junto al muro de piedra que teníamos enfrente se habían convertido en un charco de agua, donde destacaba un islote de hierbajos sucios. Llegué a la cima de la colina y vi el panorama que tantas veces contemplamos en los días más felices. Era árido y frío; ya no era el paisaje que yo recordaba. El resplandor de su presencia no me alcanzaba y el encanto de su voz ya no murmuraba a mi oído. En el lugar desde el que yo ahora miraba hacia abajo me habló ella de su padre, último varón de su familia, me contó lo que se querían el uno al otro y cuánto le echaba de menos cuando entraba en algunas dependencias de la casa y tomaba objetos o se divertía con juegos que en otros tiempos disfrutaron juntos. ¿Era este paisaje, que había contemplado mientras escuchaba aquellas palabras, el mismo que ahora veía solo, desde la cumbre de la colina? Di la vuelta y dirigí mis pasos hacia el páramo y las dunas de la ribera. Allí estaba la blanca espuma de la resaca y la magnífica grandeza de las olas rompientes, pero ¿dónde estaría el sitio en que una vez ella había dibujado con una sombrilla caprichosas figuras en la arena, el sitio donde nos quedamos sentados mientras me preguntaba sobre mí mismo y mi hogar, mientras con femenina escrupulosidad, me hacía minuciosas preguntas sobre mi madre y mi hermana y me interrogaba con inocencia acerca de si yo dejaría un día mi solitaria habitación de alquiler para tener una mujer y casa propia? El viento y las olas habían borrado hacía mucho las huellas que ella dejó sobre la arena. Seguí contemplando la inmensa monotonía del océano, y el lugar en que habíamos dejado desvanecer tantas horas soleadas me pareció tan perdido para mí como si nunca lo hubiera conocido, tan extraño como si me encontrara en otro país.
El silencio absoluto de la orilla llenó de frío mi corazón. Volví a la casa y al jardín donde tantas señales me hablaban de ella, a cada recodo de camino.
Cuando pasaba por la terraza de poniente tropecé con el señor Gilmore. Sin duda andaba buscándome, pues en cuanto me distinguió apresuró el paso. No estaba yo muy dispuesto a charlar con un desconocido. Mas era inevitable el encuentro y me resigné a afrontarlo.
—Es precisamente a usted a quien quería ver —dijo el anciano caballero—. Tengo que decirle dos palabras, señor mío, y si no tiene usted inconveniente, aprovecho esta oportunidad. Empezaré por comunicarle que la señorita Halcombe y yo hemos estado hablando de asuntos familiares; asuntos que son el motivo de mi estancia en esta casa, y en el curso de la conversación hubo de contarme, como es natural, ese desagradable asunto de la carta anónima y cómo usted con tanto acierto y discreción ha participado en las averiguaciones. Su actuación, lo comprendo muy bien, le hará sentir un extraordinario interés por saber si las investigaciones que usted ha comenzado y que hay que continuar han sido encomendadas a alguien de confianza... Quiero tranquilizarle a usted en este punto, querido amigo: me han sido encomendadas a mí.
—En todo concepto está usted mucho más capacitado que yo para actuar en el asunto, señor Gilmore. ¿Sería una indiscreción de mi parte preguntarle si ha decidido usted ya el procedimiento que piensa seguir?
—Hasta donde es posible lo he hecho, señor Hartright. Pienso enviar una copia del anónimo acompañada de un informe sobre las circunstancias del hecho al procurador de Sir Percival Glyde, de Londres, con el que tengo alguna amistad. La carta auténtica la conservo para mostrársela a Sir Percival en cuanto llegue. Ya me he ocupado de seguir la pista de las dos mujeres enviando a un criado del señor Fairlie, una persona de toda confianza, a la estación para que haga las pesquisas que pueda. Por si logra descubrir algún indicio, le hemos dado también instrucciones y dinero suficiente para seguirlas a donde sea. Esto es todo cuanto se puede hacer hasta el lunes, día en que llega Sir Percival. Yo, personalmente, no tengo la menor duda de que las explicaciones que puedan esperarse de un caballero nos las facilitará al instante. Porque Sir Percival está muy alto, querido señor; ocupa una posición muy elevada y se halla por encima de toda sospecha, así que estoy muy tranquilo por el resultado de las investigaciones, y me alegra poder afirmarlo. Esta clase de cosas ocurre constantemente en mi trabajo. Cartas anónimas, mujeres desgraciadas, el triste estado de la sociedad. En este caso no le niego que existen complicaciones particulares, pero el hecho en sí mismo, por desgracia, es muy corriente.
—Temo, señor Gilmore, que yo tengo el disgusto de disentir de usted en cuanto a la manera de considerar el asunto.
—Es natural, querido señor, es natural. Yo soy un viejo y tomo las cosas desde el punto de vista práctico. Usted es joven y las considera desde un punto de vista más romántico. No vamos a discutir por nuestros puntos de vista. Profesionalmente vivo en una atmósfera de discusiones y estoy encantado de escapar a ella estando aquí, señor Hartright. Esperaremos los acontecimientos. Sí, sí, sí, vamos a esperar los acontecimientos. ¡Es un sitio encantador! ¿Hay buena caza? Probablemente, no. Me parece que el señor Fairlie no tiene ningún coto en sus posesiones. Pero de todos modos es un sitio delicioso y la gente es agradable. Me han dicho señor Hartright que usted pinta y dibuja. ¡Qué envidiable talento! ¿En qué estilo lo hace usted?
Nos enzarzamos en una conversación general; mejor dicho, el señor Gilmore hablaba y yo escuchaba. Mi atención se hallaba muy lejos de él y de los tópicos que emitía con tanta fluidez. El solitario paseo de las últimas dos horas había aportado sus efectos y me acogí a la idea de marcharme de Limmeridge cuanto antes. ¿Por qué había de prolongar sin necesidad un minuto siquiera aquel tormento cruel de mi despedida? ¿Qué servicios podían exigirme aún aquí? Mi estancia en Cumberland no era ya de ninguna utilidad, y la autorización que me había concedido el señor Fairlie no me imponía plazo para marcharme. ¿Por qué no acabar con todo ello de una vez, ahora mismo?
Decidí, pues, partir. Aún quedaban unas horas diurnas, y no había razón alguna que me impidiese salir camino de Londres aquella misma tarde. Di al señor Gilmore la primera disculpa aceptable que se me ocurrió para separarme de él y regresé precipitadamente a la casa. Me dirigía a mi cuarto cuando encontré en la escalera a la señorita Halcombe. Al notar mi prisa y el cambio que se había producido en mi humor comprendió que tenía alguna nueva idea y me preguntó qué había ocurrido.
Le expliqué las razones que me inducían a marcharme en seguida, exactamente tal como acabo de exponerlas.
—No, no —dijo con firmeza y amabilidad—. Despídase de nosotras como un amigo y parta el pan con nosotros una vez más. Quédese a cenar, quédese para ayudarnos a pasar nuestra última velada con tanta alegría como pasamos las primeras, si podemos. Se lo pido yo, se lo pide la señora Vesey y... —vaciló y luego dijo— y se lo pide también Laura.
Prometí quedarme. Dios sabe que no hubiese querido dejar en ninguna de ellas ni sombra de una impresión penosa.
Mi cuarto era el mejor lugar para esperar que tocase la campana para la cena. Allí estuve hasta que llegó la hora de bajar al comedor.
No había hablado con la señorita Fairlie, ni siquiera la había visto en todo el día. El primer momento de nuestro encuentro, cuando entré en el salón, fue una prueba dura para su dominio de sí y para el mío. También ella hizo lo posible para volver en aquella última velada al feliz tiempo pasado que no volvería jamás. Llevaba el traje que a mí más me gustaba de todos los suyos, uno de seda azul oscuro adornado con preciosos encajes antiguos. Se adelantó a saludarme con la naturalidad de otros tiempos, y me alargó su mano con la inocencia y franca alegría de días más felices. Pero sus dedos fríos que temblaron sobre los míos, sus mejillas pálidas encendidas con una mancha febril y la sonrisa apagada que sus labios trataban de esbozar y que se desvaneció bajo mi mirada, me dijeron a costa de qué sacrificios había logrado mantener su compostura. Si mi corazón hubiera podido amarla más aún, lo hubiese hecho en aquel instante como nunca.
El señor Gilmore nos ayudó mucho en aquella ocasión. Estaba del mejor humor y llevó la conversación con permanente gracejo. La señorita Halcombe le secundó resueltamente y yo hice cuanto pude por imitar su ejemplo. Los adorables ojos azules, cuyos menores cambios de expresión tan bien había aprendido a interpretar, me miraron suplicantes cuando nos sentamos a la mesa: «Ayude a mi hermana —parecía decir su dulce rostro lleno de ansiedad—, y me ayudará a mí.»
Superamos la cena con cierto éxito, al menos en lo que se refiere a apariencias exteriores. Cuando las damas se levantaron de la mesa y el señor Gilmore y yo quedamos solos en el comedor, se presentó una circunstancia que exigió nuestra máxima atención, al tiempo que me permitió serenarme regalándome unos instantes de silencio tan necesario y tan grato. El criado enviado para seguir la pista de Anne Catherick y de la señora Clements volvió con el resultado de su misión, e inmediatamente fue conducido al comedor.
—Bueno —dijo el señor Gilmore—. ¿Qué ha averiguado usted?
—Pues he averiguado, señor, que las dos mujeres tomaron billetes en nuestra estación para Carlisle.
—¿Fue usted a Carlisle cuando lo supo, naturalmente?
—Sí, señor; pero siento decirle que allí no encontré ni rastro de ellas.
—¿Preguntó usted en la estación?
—Sí, señor.
—¿Y en los distintos hostales?
—Sí, señor.
—¿Y dejó usted en el puesto de la Policía la nota que yo escribí?
—Sí, señor, la dejé.
—Bien, amigo mío. Ha hecho usted todo lo que pudo, lo mismo que yo, y ahora tenemos que esperar que se sepa algo nuevo sobre el asunto. Hemos jugado con nuestros ases, señor Hartright —continuó diciendo el anciano caballero cuando el criado se fue—. Al menos por ahora las mujeres supieron burlarnos y no tenemos otro recurso que esperar a que llegue Sir Percival el lunes. ¿Quiere usted otra copita? Es un excelente Oporto, un buen vino, viejo, espeso, saludable. Aunque en mi bodega hay vinos mejores.
Volvimos al salón, a la estación donde habían transcurrido las más felices veladas de mi vida y a la que no regresaría jamás después de aquella noche. Su aspecto había cambiado desde que los días eran más cortos y el tiempo más frío. Las puertas de cristal de la terraza estaban cerradas y ocultas tras gruesas cortinas. En lugar de la deliciosa penumbra crepuscular en que nos sentábamos allí hacía algún tiempo, cegó mis ojos el intenso resplandor de las lámparas. Todo había cambiado, dentro de la casa y fuera de ella.
La señorita Halcombe y el señor Gilmore se sentaron junto a la mesa de juego, y la señora Vesey ocupó su silla de costumbre. Disponían de su velada libres de opresión alguna, pero al observarlo sentí con más dolor qué opresión pesaba sobre la mía. Vi que la señorita Fairlie se dirigió hacia el musiquero. Había pasado el tiempo en que podía seguirla hasta allí. Esperé indeciso sin saber ni a dónde ir ni qué hacer. Hasta que ella me lanzó una furtiva mirada, cogió del estante una pieza de música y vino hacia mí por su propia iniciativa.
—¿Quiere que le toque alguna de estas melodías de Mozart que le gustaban tanto? —me preguntó, abriendo el cuaderno con nerviosismo y mirando las notas mientras me hablaba.
Antes de que pudiese darle las gracias, estaba ya en el piano. La silla próxima a la que yo ocupaba siempre se hallaba vacía. Dio unos acordes, —se volvió a mirarme—, y sus ojos escrutaron de nuevo el cuaderno de música.
—¿Por qué no se sienta donde siempre? —dijo muy de prisa y en voz muy baja.
—Me sentaré por ser la última noche —repuse.
No contestó. Su atención parecía concentrarse en la música que conocía de memoria y que había tocado infinitas veces sin necesidad de partitura. Yo sólo me di cuenta de que me había oído y que sabía que estaba junto a ella, porque el rubor de la mejilla que estaba más cerca de mí, se apagó y todo su rostro quedó completamente pálido.
—Siento mucho que se vaya —me dijo bajando su voz a susurro, mientras sus ojos se clavaban en las notas y sus dedos volaban sobre el teclado con extraña energía febril que jamás había notado en ella hasta entonces.
—Recordaré sus amables palabras, señorita Fairlie, mucho después de que pase el día de mañana.
La palidez se extendió más aún por su rostro y ella lo ocultó a mi mirada.
—No hable de mañana —replicó—. Dejemos que esta noche nos hable la música en su lenguaje, más dichoso que el nuestro.
Sus labios temblaron, salió de ellos un débil suspiro que en vano quiso dominar. Sus dedos vacilaron y dio una nota falsa, confundiéndose más cuando quiso corregirse, hasta que acabó por dejar caer las manos sobre el regazo, con gesto de desesperación. La señorita Halcombe y el señor Gilmore levantaron la cabeza con asombro desde la mesa donde jugaban una partida de cartas. Hasta la señora Vesey, que dormitaba en la silla, se despertó al cesar de repente la música y preguntó que sucedía.
—¿Juega usted al whist, señor Hartright? —preguntó la señorita Halcombe mirando significativamente hacia el sitio en que yo estaba.
Yo sabía a qué se refería, sabía que tenía razón, y me levanté al instante para ir a la mesa de juego. Cuando me separaba del piano, la señorita Fairlie abrió otra página del cuaderno de música y golpeó las notas con mano más firme.
—Quiero tocarlo —dijo, hiriendo las notas casi con pasión—. Quiero tocarlo esta última noche.
—Venga, señora Vesey —dijo la señorita Halcombe—. El señor Gilmore y yo estamos cansados de tanto jugar al ecarté. Juegue usted ahora con el señor Hartright al whist.
El viejo abogado sonrió irónicamente. Era él quien iba ganando y acababa de sacar un rey. Evidentemente atribuía el brusco cambio de la señorita Halcombe en el régimen de la mesa al rasgo femenino de no saber perder en el juego.
El resto de la velada transcurrió para mí sin una mirada ni una palabra de ella. Continuó en su sitio frente al piano y yo en el mío, junto a la mesa de juego. Tocó sin descanso, como si la música fuera su única defensa contra ella misma. A veces sus dedos acariciaban las notas con lánguida suavidad, con una ternura dulce, suplicante y tenue que llegaba al oído con una tristeza inefable en su hermosura, y otras se movían titubeando, fallaban o corrían sobre el teclado mecánicamente, como si su trabajo les pesara. Sin embargo, aunque la expresión que daban a la música variaba y titubeaba, ella seguía tocando con la misma resolución. No se levantó del piano hasta que todos lo hicimos para despedirnos.
La señora Vesey estaba más cerca de la puerta y fue la primera en estrechar mi mano.
—No le veré más, señor Hartright —me dijo—, y siento mucho que se marche usted. Ha sido muy amable y atento, y una mujer vieja como yo sabe apreciar la amabilidad y la atención. Le deseo mucha suerte, señor, y que tenga buen viaje.
El señor Gilmore se despidió después.
—Espero que tengamos ocasión de conocemos mejor, señor Hartright. ¿Está usted bien seguro de que ese pequeño asunto queda en mis manos, verdad? Sí, sí, no lo dude. Pero, Señor, ¡qué frío hace! No le detengo más en la puerta. Bon voyage, amigo mío; como dicen los franceses.
La señorita Halcombe fue la siguiente.
—Hasta mañana a las siete y media —dijo; y añadió en un susurro—: He oído y visto más de lo que usted cree. Su comportamiento de esta noche me hace considerarle como un amigo para toda la vida.
La señorita Fairlie fue la última. No tenía seguridad en mí mismo para mirarla cuando cogí su mano y pensé en la mañana siguiente.
Me voy muy temprano, señorita Fairlie —dije—. Me iré antes de que usted...
—No, no —se apresuró a interrumpirme—; no antes de que yo me haya levantado. Bajaré a desayunar con Marian. No soy tan ingrata ni tan olvidadiza para que después de estos tres meses...
Su voz se entrecortó, estrechó suavemente mi mano entre la suya y la soltó con rapidez. Antes de que yo hubiese podido darle las buenas noches había desaparecido.
El final de mi relato se aproxima con rapidez y es tan inminente como lo fue el amanecer de aquella última mañana en Limmeridge.
Apenas habrían sonado las siete y media cuando bajé al comedor, pero las dos ya estaban esperándome para desayunar. Tratamos de comer y de hablar en medio del triste silencio de aquella hora, bajo la luz mortecina y la frialdad del ambiente. Los esfuerzos por conservar las apariencias eran inútiles y desoladores, y me levanté para acabar de una vez.
Al tender yo la mano y estrechármela la señorita Halcombe, que se hallaba más cerca, Laura se dio la vuelta repentinamente y salió corriendo del comedor.
—Así es mejor —dijo la señorita Halcombe cuando la puerta se cerró—, así es mejor para ella y para usted.
Esperé un instante hasta que pude hablar de nuevo —era duro perderla sin una palabra de despedida, sin una mirada de adiós. Quise dominarme, despedirme de la señorita Halcombe con palabras adecuadas, pero todas las palabras de despedida que hubiera querido decir se esfumaron dejando una sola frase:
—¿He merecido que usted me escriba? —fue todo lo que pude decir.
—Ha merecido con honor, noblemente, todo cuanto pudiera hacer yo por usted mientras vivamos. Sea cual fuere el final, usted lo sabrá.
—Y si alguna vez pudiera ser útil en algo, de nuevo en un futuro lejano, cuando se haya olvidado mi pretensión y mi locura...
No pude continuar. La voz me falló y se me nublaron los ojos, bien a pesar mío.
Entonces ella me cogió ambas manos, las estrechó con la energía de un hombre; brillaron sus ojos oscuros, sus mejillas morenas enrojecieron, la fuerza y energía de su rostro resplandecieron hermosamente iluminadas por la candorosa luz de la generosidad y de la piedad.
—Confiaré en usted si alguna vez lo necesito, como si fuese mi amigo y su amigo, como si fuese mi hermano y su hermano.
No dijo más; me atrajo hacia sí —noble e impávida criatura—, rozó con sus labios mi frente en un beso fraternal, y llamándome por mi nombre de pila, añadió:
—¡Dios le ayude, Walter! Quédese un poco aquí a solas, serénese usted. Será mejor que le deje, por el bien de los dos. Será mejor que le despida desde el balcón.
Y salió del comedor. Me volví hacia la ventana, donde sólo vi el paisaje solitario del otoño... Me situé de espaldas a la ventana para tranquilizarme antes de salir de allí para siempre.
No transcurriría más de un minuto cuando oí que la puerta volvía a abrirse con suavidad y unas faldas rozaban la alfombra avanzando hacia mí. Mi corazón latía con vehemencia cuando me volví... La señorita Fairlie venía hacia mí desde el otro extremo del comedor.
Se detuvo vacilante cuando nuestros ojos se encontraron, y se dio cuenta de que estábamos solos. Entonces, con ese valor que casi siempre suele faltar a las mujeres en los momentos de poca trascendencia y casi nunca en las ocasiones decisivas, llegó hasta mí, extrañamente pálida y serena, llevando en una mano algo que ocultaba entre los pliegues de su vestido y apoyándose con la otra en la mesa junto a la que iba andando.
—Sólo he salido para buscar esto en el salón —dijo—. Le recordará su estancia aquí y los amigos que deja. Me indicó usted cuando lo hice que había adelantado mucho, y pensé que le gustaría...
Volviendo la cabeza me ofrecía un dibujo que había hecho ella sola del pabellón de verano, donde nos encontramos por primera vez. El papel tembló en su mano, mientras me lo alargaba, y tembló en la mía cuando lo cogí.
Tuve miedo de decirle lo que sentía y contesté tan sólo:
—Nunca me abandonará; durante toda mi vida será mi tesoro más preciado. Estoy muy agradecido por ello y muy agradecido a usted por no haberme dejado marchar sin decirle adiós.
—¡Oh! —dijo con inocencia—. ¡Cómo iba a dejarle marchar así, después de todos estos días felices que hemos pasado juntos!
—Esos días tal vez no volverán jamás, señorita Fairlie... Mi vida y la suya van por muy distintos caminos. Pero si llegase un instante en que la entrega de todo mi corazón, de mi alma y de mis fuerzas pudiesen darle a usted un segundo de felicidad o evitarle un instante de tristeza, ¿querrá usted recordar al pobre profesor de dibujo que un tiempo la guió? La señorita Halcombe me ha prometido confiar en mí ¿Quiere usted prometerme lo mismo?
La tristeza de la despedida que leía en aquellos adorables ojos azules centelleó débilmente entre las lágrimas que las enturbiaban.
—Se lo prometo —dijo con voz entrecortada—. ¡Dios mío no me mire así! Se lo prometo de todo corazón.
Me atreví a acercarme un poco más a ella, y alargué mi mano.
—Tiene usted muchos amigos que la quieren, señorita Fairlie. La felicidad en su porvenir es la ilusión acariciada por muchos de ellos. ¿Me permite que le diga al marcharme que es también mi deseo más ardiente?
Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Con una mano temblorosa se apoyó en la mesa ofreciéndome la otra. Yo la estreché con ansia. Mi cabeza cayó sobre aquella mano helada. Mis lágrimas la humedecieron y mis labios se apoyaron en ella, pero no era amor lo que sentía en aquel último momento, no, no era amor sino la agonía y el abandono de la desesperación.
—¡Por amor de Dios, déjeme! —dijo débilmente.
La confesión del secreto de su corazón brotó en aquellas palabras suplicantes. Yo no tenía derecho a escucharlas ni a contestarlas: eran las palabras que me ordenaban, en nombre de su sagrada debilidad, dejar la habitación.
Todo había terminado. Solté su mano y no dijo más. Las lágrimas cegaron mi vista borrando su imagen, las enjugué para mirarla por última vez. Una mirada, y vi cómo se desplomaba en una silla, cómo caían sus brazos sobre la mesa y sobre ellos la hermosa cabeza. Una mirada de despedida y la puerta se cerró, abriéndose entre los dos el abismo sin límites de la separación. La imagen de Laura Fairlie ya no era más que un recuerdo del pasado.
Fin del relato de Hartright