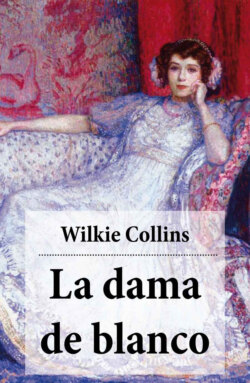Читать книгу La dama de blanco (con índice activo) - Уилки Коллинз - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
12
ОглавлениеÍndice
El cementerio se hallaba en un lugar tan al descubierto que hube de ser cauto en la elección de mi escondite.
La entrada principal de la iglesia daba junto al cementerio y estaba protegida por un pórtico exterior. Después de algunas vacilaciones causadas por la natural repugnancia a ocultarme para espiar, por muy necesario que fuese aquel espionaje para el objeto que se perseguía, resolví esconderme en el pórtico. A cada uno de sus lados había una abertura hecha en la pared. Por una de ellas podía ver la tumba de la señora Fairlie. La otra daba a la cantera de piedra donde se encontraba la casucha del sacristán. Ante mí, frente a la entrada, veía una parcela del cementerio sin tumbas, la silueta de la tapia de la piedra y una faja de la montaña oscura y solitaria, coronada por las nubes de la puesta del sol que avanzaban con pesadez cediendo ante el viento fuerte y recio. No se veía ni oía rastro de ser viviente, ni un pájaro revoloteó a mi lado ni perro alguno ladró en la casa del sacristán. Cuando cesaba el lejano rumor de la marea se oía el susurro somnoliento de los árboles raquíticos que daban guardia a la tumba y el desmayado murmullo del arroyo sobre su lecho pedregoso. Lúgubre escena y hora lúgubre. Yo me sentía deprimido mientras contaba los minutos que iban transcurriendo en mi escondite del pórtico de la iglesia.
No había oscurecido todavía —la luz del sol poniente resplandecía aún en el cielo, mientras yo llevaba poco más de media hora en mi acecho solitario— cuando oí el ruido de pasos y la voz. Los pasos se aproximaban desde la otra parte de la iglesia, y la voz era la de una mujer.
—No te preocupes por la carta, querida mía —decía la voz—; se la entregué al muchacho sin ninguna dificultad y no me dijo ni una palabra. Siguió su camino y yo me fui por el mío. Puedo garantizarte que no hubo alma viviente que me viese, te lo aseguro.
Estas palabras aumentaron de tal modo mi ansiedad que casi sentí dolor físico. Hubo una pausa, pero los pasos seguían avanzando. Un instante después dos personas —dos mujeres— estaban frente a mi mirilla dirigiéndose directamente hacia la tumba, de espaldas a mí.
Una de las mujeres se cubría con una cofia y un chal, y la otra llevaba un amplio capote de viaje, azul oscuro, cuya capucha le tapaba la cabeza. Por debajo del capote se veían unos centímetros del vestido. Mi corazón latió velozmente cuando pude ver su color: era blanco.
Cuando se hallaban a medio camino entre la iglesia y el sepulcro, se detuvieron, y la mujer del capote se volvió hacia su acompañante. Pero la parte de su cara que la cofia me hubiese permitido distinguir, quedaba en la oscuridad por la sombra que proyectaba el borde de la capucha.
—No te quites el abrigo, que te viene muy bien —decía la misma voz que yo había escuchado, la voz de la mujer del chal—. La señora Todd tiene razón cuando dice que ayer resultabas demasiado extravagante, toda vestida de blanco. Voy a dar una vuelta mientras estás aquí; los cementerios no me atraen nada, a pesar de lo que a ti te gustan. Acaba lo que quieras antes de que vuelva, y a ver si no nos exponemos a nada desagradable y volvemos a casa antes de que oscurezca.
Con estas palabras dio media vuelta y empezó a andar de cara hacia mí. Pude ver el rostro de una mujer mayor, morena, tosca y vigorosa, sin la menor sombra de mal aspecto ni nada sospechoso en su figura. Al llegar junto a la iglesia se detuvo para ceñirse el chal a su gusto.
—¡Siempre tan extraña! Dios mío qué rarezas ha tenido toda la vida desde que la conozco. Y, sin embargo, la pobrecita es tan inofensiva como un niño —murmuraba la mujer.
Suspiró, miró a su alrededor con recelo, movió la cabeza como si el tétrico paisaje no acabara de gustarle y desapareció detrás de la esquina de la iglesia.
Dudé un momento si debía seguirla y encararme con ella o no. Mi ansiedad febril por verme cara a cara con su compañera me hizo optar por esto último. Podría ver a la mujer del chal, si quisiera, esperando al lado del cementerio hasta que volviese, aunque era más que dudoso que ella pudiera suministrarme la información que yo buscaba. La persona que había entregado la carta tenía poca importancia. La que la había escrito era el único centro de interés y la única fuente de información, y tenía ya la seguridad de que esa persona se encontraba en el cementerio, a pocos pasos de mí.
Mientras que estas ideas se aglomeraban en mi imaginación, vi a la mujer del capote acercarse a la tumba y quedarse unos instantes contemplándola. Enseguida miró a su alrededor, y sacando un trapo blanco o un pañuelo de debajo del capote, se dirigió al arroyo. Sus exiguas aguas entraban en el cementerio por un orificio en forma de arco hecho bajo la tapia y reaparecía, tras recorrer sinuosamente unos metros, por otra abertura similar. La mujer mojó el trapo en el agua y volvió a la tumba. La vi besar la blanca cruz, luego se arrodilló frente a la lápida y comenzó a limpiarla con el trapo mojado.
Después de meditar sobre la manera de presentarme ante ella asustándola lo menos posible, decidí cruzar la tapia que tenía enfrente y dar la vuelta alrededor hasta entrar por el portillo que daba al lado de la tumba, con objeto de que pudiese verme cuando me acercase. Se hallaba tan absorta en su trabajo que no me oyó llegar hasta que aparecí en el portillo. Entonces levantó la cabeza, se puso en pie lanzando un débil grito y se quedó mirándome con terror, sin poder hablar ni moverse.
—No se asuste —le dije—. Seguramente me recuerda.
Me detuve mientras hablaba; luego avancé unos pasos con suavidad, volví a detenerme y así, avanzando poco a poco, llegué por fin hasta ella. Si hubiera tenido un resto de duda, se hubiera desvanecido en aquel momento. Allí, elocuente en su espanto, me miraba por encima de la tumba de la señora Fairlie el rostro que se me había aparecido una noche en medio del camino real.
—¿Me recuerda? —le dije—. Nos encontramos a altas horas de la noche y yo la ayudé a buscar el camino de Londres. ¿No lo ha olvidado?
Sus rasgos se suavizaron y lanzó un suspiro de alivio. Vi que la expresión de su cara perdía la rigidez de muerte que imprimió en ella el terror y resucitaba lentamente al reconocerme.
—No trate de hablarme aún —continué—. Tranquilícese sin prisas y asegúrese de que soy su amigo.
—Es usted muy bueno conmigo —murmuró—. Es tan bueno ahora como lo fue entonces.
Se calló, y yo también guardé silencio. No sólo quería ganar tiempo para que ella se repusiera, sino que lo necesitaba también para mí. Bajo la lívida claridad del crepúsculo, una vez más volvíamos a encontrarnos aquella mujer y yo separados por una tumba, rodeados por la muerte y encerrados entre las montañas solitarias. El lugar, la hora y las circunstancias bajo las cuales volvíamos a vernos cara a cara, en medio de la paz nocturna del lúgubre valle; el vital interés que podían alcanzar las primeras palabras que intercambiáramos entre nosotros; la sensación de que, aunque no podría evitarlo, todo el porvenir de Laura Fairlie podía decidirse para bien o para mal según que yo ganase o perdiese la confianza de aquella desventurada criatura que temblaba apoyada sobre la tumba de la madre de aquella..., todo ello me quitaba la fortaleza y el dominio de mí mismo, de los cuales dependía ahora hasta el último detalle de todo cuanto yo pretendía conseguir. Traté, por mucho que me costase, de hacer acopio de todas mis facultades y de dominar mi emoción, con el fin de sacar el máximo partido de los pocos minutos de que disponía para reflexionar.
—¿Está más tranquila ahora? —le dije en cuanto lo creí oportuno—. ¿Puede hablar conmigo sin temor y sin olvidar que soy su amigo?
—¿Cómo ha venido aquí? —preguntó ella sin darse cuenta, al parecer, de lo que yo le había dicho.
—¿No recuerda que le dije, cuando nos encontramos, que me iba a Cumberland? Desde entonces he estado en Cumberland y he vivido todo el tiempo en Limmeridge.
—¡En Limmeridge!
Su rostro pálido pareció iluminarse al repetir estas palabras, y su vaga mirada se clavó en la mía con repentino interés.
—¡Ah, qué feliz ha debido de ser usted! —añadió con ansiedad; y toda sombra de recelo abandonó su expresión.
Aproveché aquella confianza que parecía inspirarle de nuevo para observar con atención y curiosidad su rostro, que hasta entonces había tratado de ocultar por precaución. La contemplé, con la imaginación llena de aquel otro rostro amado que fatalmente me hizo recordar a la pobre desgraciada la noche memorable en la terraza bañada por la luz de la luna. Vi entonces la imagen de Anne Catherick en la señorita Fairlie. Ahora veía la imagen de la señorita Fairlie en Anne Catherick y la veía con más y más claridad porque la diferencia entre ambas me parecía sólo reforzar su parecido. En el trazo general de las facciones y en las proporciones entre ellas, en el color del cabello, en cierta indecisión nerviosa de los labios, en la estatura, en la silueta de su cuerpo y en la inclinación de la cabeza, en el porte, el parecido me sorprendía más que nunca. Pero aquí la similitud terminaba y comenzaba la diferencia de pequeños detalles. La belleza delicada de la tez de Laura, la claridad transparente de sus ojos, la pureza de su cutis, el tierno florecer del color en sus labios, no existían en el rostro extenuado y sufrido que se volvía hacia mí. Aunque me detestaba a mí mismo por pensar semejante cosa, al ver a la mujer que estaba delante de mí no pude combatir la idea de que tan sólo un triste cambio en el futuro era lo que faltaba para que se completase aquel parecido que ahora se me ofrecía como imperfecto en sus detalles. Si algún día las penas y las desdichas profanasen con su huella la juventud y belleza de la señorita Fairlie, entonces y sólo entonces ella y Anne Catherick serían hermanas gemelas, estampas vivientes la una de la otra.
Sentí escalofríos ante esta idea. Había algo morboso en la ciega e irrazonable desconfianza sobre el futuro que mi cerebro parecía imprimir a cualquier pensamiento que pasara por mi mente. Saludé la sensación que interrumpía estos pensamientos al posarse la mano de Anne Catherick en mi hombro. Su gesto fue tan sigiloso e inesperado como aquel otro que me dejó petrificado de pies a cabeza la noche en que nos encontramos por primera vez.
—Me está usted mirando y está pensando en algo —dijo ella con su insólita dicción apresurada y sofocada—. ¿En qué?
—En nada especial —contesté—. Me pregunto cómo llegaría usted hasta aquí.
—He venido con una amiga que es muy buena conmigo. No he estado más que dos días.
—¿Ayer vino aquí usted también?
—¿Cómo lo sabe?
—Me lo figuraba.
Me dio la espalda y se arrodilló ante la sepultura, mirando una vez más el epitafio.
—¿Dónde he de ir que no sea aquí? —dijo—. La mujer que fue para mí más que una madre, es la única amiga a quien puedo visitar en Limmeridge. ¡Dios mío, qué pena me da ver estas manchas en su lápida! Debían mantenerla siempre blanca como la nieve por ser de ella. Ayer tuve la tentación de empezar a limpiarla, y hoy no he podido resistir al deseo de volver para terminarla. ¿Es que hay algo malo en ello? No lo creo. ¡No puede ser malo nada de lo que haga por el bien de la señora Fairlie!
Era indudable que el antiguo sentimiento de gratitud hacia la memoria de su bienhechora persistía como la idea dominante en la mente de la pobre criatura que no había recibido otra impresión más perdurable desde aquella primera de los días felices de su niñez. Comprendí que la mejor manera de ganar su confianza era la de animarla a que continuase el inofensivo trabajo por el que había llegado al cementerio. Trabajo que continuó en cuanto se lo indiqué, tocando el duro mármol con la misma ternura con que hubiese tocado algo dotado de sentimientos y susurrando las palabras del epitafio una y otra vez, como si aquellos días lejanos hubieran vuelto y se hallara aprendiendo pacientemente sus lecciones sobre las rodillas de la señora Fairlie.
—¿Le extrañaría mucho —comencé a decir, preparando el terreno con toda la cautela que pude para preguntarle lo que me interesaba— si le confesara que me he alegrado tanto como me he sorprendido, de verla a usted aquí? Me quedé muy intranquilo después de dejarla en el coche.
Levantó bruscamente la cabeza y me miró con recelo.
—¿Intranquilo? —repitió—. ¿Por qué?
—Porque sucedió algo extraño cuando nos separamos aquella noche. Me crucé con dos señores que iban en un cabriolé. No me vieron, pero se detuvieron cerca y hablaron con un policía que estaba al otro lado de la calle.
Suspendió instantáneamente su ocupación y dejó caer la mano que sostenía el trapo mojado con que limpiaba la lápida. Con la otra mano se aferró a la cruz de mármol de la cabecera de la tumba. Volvió con lentitud hacia mí su rostro, endurecido de nuevo por la mirada de terror. Me aventuré a proseguir, pues ya era tarde para retroceder.
—Los dos hombres de dirigieron al policía —continué— para preguntarle si la había visto a usted. Contestó que no, y uno de los hombres dijo entonces que usted se había escapado de su sanatorio.
Se incorporó de un salto como si mis palabras hubieran puesto a sus perseguidores sobre su pista.
—¡Espere! déjeme terminar —grité—. ¡Espere! vea que me considero su amigo. Una palabra mía hubiera bastado para que aquellos hombres la encontrasen, pero no pronuncié esa palabra. La ayudé a escapar, aseguré y protegí su fuga. Piénselo, debe pensar. Debe comprender lo que le estoy diciendo.
Mi tono pareció convencerla más que mis palabras. Hizo esfuerzos para captar aquella nueva idea. Sus manos cambiaron nerviosamente el trapo blanco de una a otra, exactamente igual que aquella noche, cuando la vi por primera vez, cambiaban entre sí el pequeño bolso. Poco a poco, el significado de mis palabras fue abriéndose paso en medio de la confusión y agitación de su cerebro. Lentamente su expresión se suavizó y sus ojos me miraban ya más con curiosidad que con miedo.
—Usted no cree que tenga que volver al sanatorio, ¿verdad? —dijo.
—Claro que no. Me alegro de que usted se escapara y me alegro de haberla ayudado a ello.
—Sí, sí, es cierto, me ayudó; me ayudó en lo peor —continuó diciendo, algo distraída—. Salir fue muy fácil. Si no, no lo hubiera conseguido. No sospecharon nunca de mí como de los demás. ¡Yo era tan tranquila y obediente y me asustaba con tanta facilidad! Lo peor fue encontrar el camino de Londres, y en eso me auxilió usted. ¿Le di las gracias entonces? Pues se las doy ahora de todo corazón.
—¿Estaba el sanatorio muy alejado de donde me encontró? Vamos a ver si demuestra que me considera su amigo y me dice dónde estaba.
Lo nombró y comprendí por su situación que se trataba de un sanatorio particular no muy lejos del sitio donde nos encontrábamos: luego, con evidente recelo por el uso que yo pudiera hacer de su confianza, me repitió ansiosamente la misma pregunta de antes: —¿Usted no cree que tenga que volver allí, verdad?
—Una vez más le repito que me alegro de que se escapara y de que se pusiera a salvo cuando yo la dejé —le contesté—. Me dijo usted que tenía una amiga en Londres. ¿La encontró?
—Sí. Era muy tarde cuando llegué, pero había una muchacha en la casa que estaba todavía levantada cosiendo y me ayudó a despertar a la señora Clements. La señora Clements es mi amiga. Una mujer muy cariñosa, pero no como la señora Fairlie. ¡Eso, no; nadie puede ser como la señora Fairlie!
—¿La señora Clements es una antigua amiga suya? ¿La conoce usted desde hace mucho?
—Sí. Cuando vivíamos en Hampshire era vecina nuestra y me quería mucho y me cuidaba, cuando yo era muy pequeña. Hace años, cuando se separó de nosotros, escribió en mi devocionario las señas de su casa de Londres y me dijo: «Si algún día necesitas algo, Anne, ven a mi casa. No tengo ya marido que pueda mandarme, ni tengo niños para cuidar de ellos y haré lo que pueda por ti.» ¿Verdad que son palabras cariñosas? Me parece que las recuerdo porque eran cariñosas. Además, es tan poco lo que recuerdo, ¡tan poco, tan poco!
—¿No tiene padre o madre que se ocupen de usted?
—¿Padre? Nunca le conocí. Jamás oí a mi madre hablar de él. ¿Padre? ¡Pobre! Me figuro que ha muerto:
—¿Y su madre?
—No me llevo bien con ella. ¡Nos molestamos y nos tememos mutuamente!
¡Nos molestamos y nos tememos mutuamente! Al oír estas palabras cruzó por mi mente la primera sospecha de que fuera su misma madre la persona que la había encerrado.
—No me pregunte por mi madre —continuó—. Prefiero hablar de la señora Clements. La señora Clements piensa como usted que no debo volver al sanatorio. Y se alegra tanto como usted de que me haya escapado de allí. Ha llorado por mi infortunio y dice que tengo que ocultarme y guardar el secreto a todos.
¿Su «infortunio»? ¿En qué sentido empleaba esa palabra? ¿En el que podría explicar sus motivos para escribir la carta anónima? ¿En el sentido que puede parecer tan corriente y tan usual y que conduce a tantas mujeres a imponer anónimamente obstáculos ante el matrimonio del hombre que las deshonró? Y antes de hablar de otro asunto resolví aclarar aquella duda.
—¿Qué infortunio? —pregunté.
—El infortunio de verme encerrada —contestó, algo sorprendida por mi pregunta—. ¿De qué otro infortunio podía tratarse?
Me decidí a insistir en el tema con toda la delicadeza y cuidado de que fuese capaz. Era de gran importancia estar absolutamente seguro sobre cada paso que daba, ahora que mi investigación empezaba a avanzar.
—Existe otro infortunio —repetí— al que cualquier mujer se halla expuesta y por el que se condena a sufrir toda la vida de vergüenza y de dolor.
—¿Cuál es? —preguntó con desazón.
—El infortunio de creer con demasiada ingenuidad en su propia virtud y en el honor y la fidelidad del hombre a quien ama —respondí.
Me miró con la turbación indisimulada de un niño. Ni la menor sombra de confusión ni de rubor, ni la más ligera señal que dejase traslucir una conciencia atormentada por un secreto vergonzoso se reflejó en su rostro, en aquel rostro en el que se reflejaba con tanta claridad cualquier otra emoción. Ninguna palabra me hubiera convencido tanto como su mirada, y la expresión de su rostro me convencía de que el motivo que yo le atribuí para escribir aquella carta y enviarla a la señorita Fairlie, estaba obvia y enteramente equivocado. Sea como fuere, aquella duda estaba ya resuelta, pero al disiparla se abría ante mí un nuevo horizonte de incertidumbres. La carta, me lo habían confirmado positivamente, señalaba a Sir Percival Glyde, aunque no lo nombrase. Debía tener algún motivo de importancia, originado por alguna injuria grave, para denunciarlo secretamente a la señorita Fairlie en los términos en que lo había hecho; y el motivo era indudable que no tenía nada que ver con cuestiones de inocencia perdida. ¿Cuál era su naturaleza?
—No le entiendo— me dijo después de tratar en vano de comprender el sentido de mis últimas palabras.
—No se preocupe por eso —contesté—. Volvamos a nuestra conversación de antes. Dígame cuánto tiempo estuvo en Londres con la señora Clements y cómo vino aquí.
—¿Cuánto tiempo? —repitió—. Estuve con la señora Clements hasta que vinimos las dos a este pueblo hace dos días.
—Entonces, ¿vive en el pueblo? —dije—. Es raro que no haya sabido nada de usted aunque sólo lleve aquí dos días.
—No, no, no en el pueblo. Estamos en una granja, a tres millas de distancia. ¿No la conoce usted? La llaman Todd’s Corner.
Me acordaba perfectamente de aquel sitio; varias veces habíamos pasado por delante en nuestros paseos en coche. Era una de las más antiguas granjas de aquellos contornos, situada en un lugar solitario y aislado, encerrado entre dos montañas.
—En Todd’s Corner viven parientes de la señora Clements —continuó—, y muchas veces la han invitado a que venga. Dijo que iría y me llevaría a mí porque necesitaba el aire fresco y la calma. ¿Verdad que es muy amable de su parte? Hubiera ido a cualquier sitio con tal de estar tranquila y a salvo y fuera del alcance de los otros. Pero cuando supe que Todd’s Corner estaba cerca de Limmeridge me puse tan contenta que hubiera andado todo el camino descalza para llegar a él y volver a ver la escuela y el pueblo y la casa de Limmeridge. Hay muy buena gente en Todd’s Corner. Espero estar aquí mucho tiempo. Sólo hay una cosa que no me gusta en ellos y tampoco en la señora Clements...
—¿Qué es ello?
—Que me reprenden porque voy siempre vestida de blanco. Dicen que es muy extravagante. ¿Qué saben ellos? La señora Fairlie lo sabía mejor. Seguramente nunca me hubiera obligado a llevar este feo capote azul. ¡Dios mío!, cuando vivía le encantaba el blanco, y estas piedras de su sepultura son blancas, y por su gusto las estoy haciendo más blancas. Ella misma a menudo vestía de blanco y a su hija la vestía siempre de blanco. ¿Está bien la señorita Fairlie y es feliz? ¿Se viste de blanco ahora como cuando era niña?
La voz le tembló al nombrar a la señorita Fairlie, su mirada se apartaba cada vez más de mí. Creí percibir en su expresión alterada la conciencia angustiosa del riesgo que había corrido al enviar la carta, anónima, e inmediatamente decidí formular mi respuesta de tal manera que la obligase a reconocerlo.
—La señorita Fairlie no está muy bien ni muy contenta desde esta mañana.
Murmuró algo, pero sus palabras salían atropelladas y hablaba tan bajo que no pude suponer siquiera qué decía.
—¿No me pregunta por qué no estaba bien ni contenta esta mañana, la señorita Fairlie? —pregunté.
—No —contestó en seguida con desasosiego—. ¡Oh, no! No he preguntado eso.
—Se lo voy a decir yo sin que me lo pregunte —continué—. La señorita Fairlie ha recibido su carta.
Hacía un rato que se había arrodillado quitando cuidadosamente las últimas manchas de la lápida mientras seguíamos conversando. La primera frase de lo que acababa de decirle le hizo olvidar su trabajo y volver la cabeza lentamente, sin levantarse del suelo, hasta que nuestras miradas se cruzaron. La segunda frase la dejó literalmente petrificada. El trapo se deslizó de sus manos, se entreabrieron sus labios y en un instante desapareció de sus mejillas el escaso color que tenían.
—¿Cómo lo sabe? —dijo débilmente—. ¿Quién se la enseñó?
La sangre de pronto coloreó sus mejillas, encendiéndolas violentamente, apenas atravesó su mente la idea de que sus propias palabras la habían delatado. Se retorció las manos con desesperación.
—¡Yo no la escribí! —murmuró asustada—. ¡No sé nada de eso!
—Sí —le dije—, usted la escribió y sabe de qué se trata. No hizo bien en enviar esa carta, no hizo bien en asustar a la señorita Fairlie. Si usted tenía que decirle algo que le conviniese conocer, debió haber ido usted misma a Limmeridge; debió hablar con ella con sus propios labios.
Se derrumbó sobre la lisa lápida del sepulcro y escondió la cabeza sin contestar una palabra.
—La señorita Fairlie será con usted tan buena y cariñosa como lo fue su madre si usted obra con justa intención —continué—. La señorita Fairlie guardará su secreto y no permitirá que le suceda nada malo. ¿Quiere verla mañana en la granja? ¿Prefiere encontrarla en el jardín de Limmeridge?
—¡Oh, si pudiera morir y esconderme y descansar contigo! —murmuraron sus labios pegados a la tumba; fue una súplica apasionada dirigida a los restos que yacían bajo el mármol—. ¡Sabe cuánto quiero a su hija por cariño a usted! ¡Oh señora Fairlie! ¡Señora Fairlie! Dígame cómo he de salvarla. ¡Sea una vez más mi madre y mi amiga y dígame qué es lo que debo hacer!
Oí que besaba la piedra y vi que sus manos la tocaban con fervor. Lo que oía y lo que veía me conmovió profundamente. Me incliné hacia ella, tomé quedamente sus pobres y débiles manos entre las mías y traté de tranquilizarla.
Pero fue inútil. Liberó sus manos y no levantó la cabeza de la tumba. Viendo la necesidad imperiosa de calmarla por todos los medios y a toda costa, apelé a la única preocupación que mi presencia y mi opinión sobre ella parecían despertar la suya por convencerme de que merecía disponer libremente de su persona.
—Vamos, vamos —le dije suavemente—. Trate de dominarse o tendré que cambiar mi opinión respecto a usted. No me haga pensar que la persona que la encerró en el sanatorio podía tener algún fundamento...
Las últimas palabras murieron en mis labios. En el momento en que me aventuré a mencionar a «la persona que la había llevado al sanatorio» dio un salto y se puso en pie. El cambio más extraordinario e inesperado se operó en su persona. Su rostro, hasta ahora tan conmovedor por la expresión de nerviosa sensibilidad, debilidad e indecisión, se ensombreció de pronto con una expresión furiosamente intensa llena de odio y temor, que comunicaba una fuerza salvaje e innatural a sus facciones. Sus pupilas se dilataron en la tenue luz crepuscular como las de una fiera. Cogió el trapo que había caído al suelo como si fuera un ser viviente a quien pudiera matar, y lo retorció entre sus manos con tal fuerza convulsiva que las pocas gotas de agua que quedaban en él resonaron sobre la piedra.
—Hable de cualquier otra cosa —susurró entre dientes—. Si habla de eso, perderé la cabeza.
Ya no quedaba en su expresión el menor vestigio de los dulces pensamientos que parecían colmarla hacía un instante. Era evidente que, contra lo que yo había creído, el cariño de la señora Fairlie hacia ella no era el único recuerdo que había quedado grabado fuertemente en su memoria. Junto al agradecimiento con que evocaba su estancia en la escuela de Limmeridge, albergaba en su memoria la idea de la venganza por el daño que le había infligido quien la recluyó en el sanatorio. ¿Quién le causaría este daño? ¿Sería en realidad su madre?
A pesar de lo que me contrariaba desistir de mis investigaciones, me resigné ante la idea de dejarlas inconclusas. Viéndola en tal estado, en aquellos minutos hubiera sido cruel pensar en otra cosa que en la humanitaria necesidad de ayudarla a recobrar su serenidad.
—No le hablaré de nada que la perturbe— le dije, intentando calmarla.
—Usted quiere saber algo —contestó con brusquedad y desconfianza—. No me mire de ese modo. Hábleme, dígame qué desea.
—Sólo deseo que usted se calme y, cuando esté tranquila, que piense lo que le he dicho.
—¿Dicho?
Se calló un momento, siguió retorciendo entre sus manos el trapo y murmuró entre dientes:
—¿Qué es lo que ha dicho?
Se volvió de nuevo hacia mí y movió la cabeza con impaciencia.
—¿Por qué no me ayuda? —preguntó con repentino enfado.
—Sí, sí —le dije—. Voy a ayudarla y recordará en seguida. Le he pedido a usted que vea mañana a la señorita Fairlie y le aclare lo que decía en la carta.
—¡A... la señorita Fairlie..., Fairlie..., Fairlie!...
Pronunciar aquel nombre tan familiar y tan querido parecía sosegarla. Su rostro se suavizó y volvió a ser el de siempre.
—No tiene usted que temer nada de la señorita Fairlie —continué—, ni preocuparse por lo que le pueda perjudicar haber escrito esa carta. Sabe ya tanto sobre el asunto que no tendrá usted ninguna dificultad en contarle el resto. No hay motivos para secretos cuando apenas hay nada que ocultar. Usted no menciona nombres en la carta, pero la señorita Fairlie sabe que la persona de la que usted habla es Sir Percival Glyde...
En el instante mismo en que pronuncié este nombre se puso en pie lanzando un gemido que resonó por todo el cementerio, llenándose de terror. La sombría expresión que acababa de borrarse de su rostro reapareció con intensidad duplicada. El grito que le arrancó el oír aquel nombre y la mirada de odio y espanto que le siguieron lo explicaban todo. Su madre era inocente de haberla encerrado en el sanatorio. La había enviado allí un hombre y ese hombre era Sir Percival Glyde.
Mas su gemido había llegado a otros oídos que los míos. De un lado me llegó el ruido de la puerta que se abría en la casa del sacristán, y del otro la voz de su acompañante, la mujer del chal a la que se había referido como Clements.
—¡Estoy aquí, estoy aquí!— gritaba la voz tras el follaje de los árboles enanos.
Y un instante después apareció la señora Clements.
—¿Quién es usted? —gritó encarándose conmigo llena de resolución en cuanto puso el pie en el portillo—. ¿Cómo se atreve usted a asustar a una pobre mujer indefensa como ésta?
Se había plantado junto a Anne Catherick rodeándola con un brazo antes de que yo pudiera contestarle.
—¿Qué pasa, cariño? —dijo—. ¿Qué te ha hecho?
—Nada —contestó la pobre criatura—. Nada. Simplemente tengo miedo.
La señora Clements se volvió hacia mí indignada y sin miedo alguno, y confieso que me inspiró por ello el mayor respeto.
—Estaría profundamente avergonzado de mí mismo si mereciese esa mirada —le dije—. Pero no la merezco. Desgraciadamente la he aterrado sin quererlo. No es ésta la primera vez que me ve. Pregúntele usted misma y le dirá que soy incapaz de hacerle daño, ni a ella ni a ninguna mujer.
Hablé con voz clara para que Anne Catherick pudiera oírla y entenderme, y vi que mis palabras y su significado la habían alcanzado.
—Sí, sí —dijo—; fue bueno conmigo, me ayudó...
Murmuró el resto al oído de su amiga.
—¡Sí que es extraño!— dijo la señora Clements, mirándome con perplejidad—. Esto cambia todo el asunto. Siento haberle hablado tan bruscamente, señor; pero tendrá que reconocer que las apariencias eran sospechosas para quien estuviese ajeno. Mayor es mi culpa que la suya por seguir sus caprichos y dejarla sola en semejante sitio. Ven, hija mía; vámonos ahora a casa.
Me pareció que la buena mujer no estaba demasiado tranquila por la perspectiva del paseo que la esperaba, y me ofrecí a acompañarlas hasta que estuvieran en los alrededores de su casa. La señora Clements me dio las gracias con mucha cortesía y rechazó mi proposición. Me dijo que estaba segura de encontrar a alguno de los jornaleros de la granja en cuanto llegasen al páramo.
—Trate de perdonarme —dije, cuando Anne Catherick se cogió del brazo de su amiga para marcharse.
Aunque no había sido mi intención aterrorizarla ni trastornarla, se me encogió el corazón viendo aquel pobre rostro pálido y desencajado.
—Lo intentaré —contestó—. Pero ya sabe usted demasiado y tengo miedo de que me asuste cada vez que le vea.
La señora Clements me miró y movió la cabeza compasivamente.
—Buenas noches, señor; ya sé que no pudo usted evitarlo, pero hubiera preferido que me hubiese asustado a mí y no a ella.
Avanzaron unos pasos. Creía que nos habíamos despedido, pero Anne se detuvo de repente y se separó de su amiga.
—Espere un poco —me dijo—. Tengo que decir adiós.
Volvió hasta la tumba, pasó con ternura las manos sobre la cruz de mármol y la besó.
—Ahora me siento mejor —suspiró, mirándome serena—. Le perdono.
Volvió a donde su compañera la esperaba y las dos se fueron del cementerio. Las vi detenerse cerca de la iglesia y hablar con la mujer del sacristán, que había salido de casa y había estado observándonos desde lejos. Luego se dirigieron hacia el camino que conducía al páramo. Seguí con la mirada a Anne Catherick hasta que su silueta se perdió entre las sombras del crepúsculo. La miraba con tanta tristeza y ansiedad como si aquella fuera la última vez que habría de ver en este mundo la figura de la mujer de blanco.