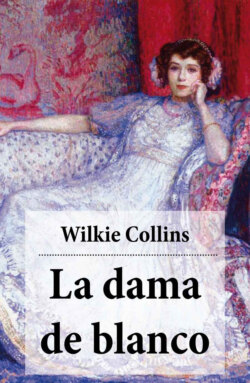Читать книгу La dama de blanco (con índice activo) - Уилки Коллинз - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7
ОглавлениеÍndice
Al entrar en el comedor hallé a la señorita Halcombe y a una dama anciana sentadas a la mesa.
Fui presentado a esta última, la señora Vesey, institutriz de la señorita Fairlie, a quien mi alegre compañera de desayuno me había descrito como un ser dotado de «todas las virtudes cardinales que de nada servían». No puedo hacer más que dar mi humilde testimonio de la veracidad con que la señorita Halcombe había definido el carácter de la anciana señora. La señora Vesey parecía personificar la compostura humana y la benevolencia femenina. El sereno gozo de una existencia plácida se manifestaba en somnolientas sonrisas de su cara redonda y apacible. Hay personas que atraviesan la vida corriendo y otras que pasean. La señora Vesey se pasaba la vida sentada. Sentada en casa mañana y tarde, sentada en el jardín, sentada siempre junto a la ventana cuando viajaba, sentada (en una silla portátil) cuando sus amigos intentaban llevarla de excursión al campo; sentada para ver alguna cosa, sentada para hablar de cualquier asunto, sentada para contestar «sí» o «no» a las preguntas más sencillas, siempre con la misma sonrisa serena vagando en sus labios, la misma inclinación de cabeza reposadamente atenta y la misma colocación dormilona y confortable de los brazos y manos por muy distintas que fuesen las circunstancias domésticas de cada momento. Una anciana dulce, complaciente, inefablemente tranquila, inofensiva y que jamás, bajo ningún pretexto, desde el momento en que nació, había dado motivo para pensar que estaba viva de verdad. La Naturaleza tiene tantos quehaceres en este mundo y que engendrar tal diversidad de producciones coetáneas que, de cuando en cuando, debe hallarse demasiado confusa y agitada para no equivocar los diferentes procesos que efectúa a la vez. Partiendo de este punto de vista, me quedará siempre la firme convicción de que la Naturaleza estaba absorta en la producción de berzas cuando nació la señora Vesey, la cual hubo de sufrir las consecuencias de las preocupaciones vegetales que habían acaparado la atención de la Madre de todos nosotros.
—Bueno, señora Vesey— preguntaba la señorita Halcombe, que parecía aún más viva, más perspicaz y más despierta en contraste con la impasible anciana que tenía a su lado—, ¿Qué quiere usted? ¿Una chuleta?
La señora Vesey cruzó las regordetas manos sobre el borde de la mesa, y dijo, sonriendo plácidamente:
—Sí, querida.
—¿Qué es lo que hay a este otro lado del señor Hartright? ¿Pollo hervido? Creía que usted prefería pollo hervido a la chuleta, señora Vesey.
La señora Vesey separó sus regordetas manos del borde de la mesa para cruzarlas sobre su regazo, hizo un gesto afirmativo con la cabeza mirando el pollo hervido y repitió:
—Sí, querida.
—Bueno, pero ¿qué es lo que quiere hoy? ¿Que le dé pollo el señor Hartright o que le sirva yo una chuleta?
La señora Vesey puso nuevamente una de sus manos regordetas sobre el borde de la mesa, meditó con somnolencia y contestó:
—Lo que usted quiera, querida.
—¡Por amor de Dios! Es para usted mi querida amiga, no para mí. Supongamos que toma usted un poco de cada cosa y que empieza por el pollo, porque el señor Hartright parece que se muere de ganas de trincharlo para usted.
La señora Vesey colocó la otra mano regordeta en el borde de la mesa y pareció animarse durante un momento pero en seguida, recuperando su impasibilidad, inclinó la cabeza sumisamente y dijo:
—Cuando usted quiera, señor.
Desde luego se trataba de una señora muy dulce, complaciente, inefablemente tranquila e inofensiva, ¿no es cierto? Pero creo que tenemos bastante por ahora acerca de la buena señora Vesey.
Y a todo esto ni rastro de la señorita Fairlie. Terminábamos de almorzar y seguía sin aparecer. La señorita Halcombe, a cuya penetración no escapaba nada, se dio cuenta enseguida de que yo lanzaba miradas furtivas de tiempo en tiempo hacia la puerta.
—Comprendo lo que está pensando, señor Hartright —me dijo—. Quiere saber qué habrá pasado con su otra discípula. Bajó antes y ya se ha disipado su jaqueca, pero no tenía bastante apetito para acompañarnos en la comida. Si quiere usted confiarse a mí, creo que podremos encontrarla en algún lugar del jardín.
Cogió una sombrilla que había sobre un asiento próximo a ella y se dirigió hacia una gran cristalera, al extremo del comedor, que daba al mismo jardín. Es inútil advertir que dejamos a la señora Vesey sentada a la mesa, con las manos regordetas cruzadas aún en su borde; al parecer, tenía ya postura para toda la tarde.
Cuando cruzamos la explanada la señorita Halcombe me miró significativamente y me dijo moviendo la cabeza:
—Su misteriosa aventura continúa envuelta en la misma impenetrable oscuridad. Me he pasado la mañana leyendo cartas de mi madre y no he descubierto nada todavía. Sin embargo no pierda la esperanza, señor Hartright. Es una cuestión de curiosidad y tiene usted a una mujer por aliada. Con esta condición el éxito es seguro, antes o después. Todavía no he agotado las cartas, me quedan tres paquetes de ellas y créame que pasaré toda la tarde leyéndolas.
Así pues, otra de mis ilusiones matutinas seguía todavía sin realizarse. Luego me pregunté si al conocer a la señorita Fairlie también se verían defraudadas las expectativas que me había formado a su respecto después del desayuno.
—¿Y qué tal le fue con el señor Fairlie?— me preguntó la señorita Halcombe cuando dejamos la explanada para entrar en una alameda—. ¿Estaba muy nervioso esta mañana? No medite la respuesta, señor Hartright. El mero hecho de tener que meditarla me lo dice todo. Leo en su cara que estuvo muy nervioso y como no quiero llevarle a usted al mismo estado, no le pregunto más.
Mientras hablaba llegamos a un sendero tortuoso y nos acercamos a una preciosa casita de madera que representaba en miniatura un chalet suizo. En la única estancia de la casita en la que nos encontramos al subir unos escalones, se hallaba una joven. Estaba de pie junto a una mesa rústica, contemplando por la ventana el paisaje de montañas y brezos que se distinguían entre los árboles y pasando distraídamente las hojas de un pequeño álbum de dibujo que tenía a su lado. Era la señorita Fairlie.
¿Seré capaz de describirla? ¿Podré separarla de mi sentimiento y de todo lo que ocurrió después? ¿Puedo verla de nuevo tal y cómo apareció ante mis ojos por primera vez, y como debe aparecer ahora ante los ojos que van a contemplarla en estas páginas?
La acuarela que hice de Laura Fairlie poco después, mostrándola en el mismo sitio y en la misma actitud en que la vi por primera vez, está sobre mi mesa mientras escribo. La estoy mirando y ante mí emerge, radiante desde el oscuro fondo marrón-verdoso del pabellón, su figura joven y ligera, vestida con un sencillo traje de muselina de anchas rayas blancas y celestes. Un chal de la misma tela envuelve y enmarca sus hombros, un pequeño sombrero de paja de color natural, adornado sobria y sencillamente con un lazo que armonizaba con el vestido, cubría de suaves sombras perladas su frente y sus ojos. Su cabello es de un castaño ligero y pálido; su color no es pajizo pero es igual de claro; no es dorado pero reluce como si lo fuera; casi se confunde con la sombra del sombrero. Lo llevaba partido con una raya en el centro y peinado hacia sus orejas, dejando que los rizos naturales cayesen sobre su frente. Las cejas son más oscuras que el cabello, los ojos son de ese azul turquesa límpido y tenue, tantas veces cantado por poetas y tan pocas veces visto en la realidad. Ojos adorables por la forma, grandes, tiernos y pensativos, pero hermosos sobre todo por la abierta veracidad de su mirada que emana de su fondo mismo y que brilla en todas sus variadas expresiones con la luz de un mundo más puro y mejor. El encanto —tan gentil y tan distinguido a la vez— que sus ojos confieren a todo su rostro, encubre y transforma sus pequeños defectos, naturales en todo ser humano, hasta tal punto que resulta difícil considerar las relativas ventajas e imperfecciones de los demás rasgos. Cuesta darse cuenta de que la parte inferior del rostro es demasiado afilada al llegar a la barbilla para considerarlo correctamente proporcionado en relación con la parte superior y que la nariz en su comienzo procede de los moldes de la rectitud aquilina (siempre dura y cruel en una mujer, por perfecta que esta rectitud haya sido considerada abstractamente) y se hace respingona en la punta, faltando así a la pureza ideal de la línea, y que los labios, dulces y sensuales, sufren una ligera contracción nerviosa cuando ella sonríe, de modo que uno de sus extremos se tuerce ligeramente hacia arriba. Quizá sea posible advertir estos defectos en la cara de otra mujer, pero no es fácil verlos en la suya, donde se funden sutilmente con todo lo personal y característico de su expresión, que para llenarse de vida, para animarse en cada facción, necesita el impulso móvil de los ojos.
¿Es que mi pobre retrato, mi obra favorita, la labor paciente de largos y felices días, me muestra todo esto? ¡Ah!, ¡Qué poco muestra un borroso dibujo mecánico y cuánto la imaginación que lo contempla! Una muchacha de pelo claro, delicada, vestida con un bonito traje ligero, vuelve las hojas de un álbum, mientras mira por encima de él con sus ojos azules, inocentes y veraces, esto es todo lo que el dibujo puede decir; quizá todo lo que puedan decir el pensamiento y la pluma en su lenguaje distinto y más preciso. La mujer, que es la primera en dar vida, luz y forma a nuestras vagas concepciones estéticas, llena un vacío en nuestro espíritu, vacío que desconocíamos hasta que ella se nos apareció. Hay atracciones que resultan demasiado profundas para sentimientos que se encuentran a una profundidad inalcanzable para las palabras, inalcanzable para los pensamientos, que despiertan gracias a otras fuerzas distintas a las asequibles a nuestros sentimientos y que los medios de expresión pueden transmitir. El misterio que se esconde tras la belleza de las mujeres está fuera del alcance de las simples emociones humanas hasta que lo desentraña el misterio aún más profundo de nuestras propias almas. Entonces, tan sólo entonces, sale fuera de la angosta región en la que para iluminarlo basta la luz del pincel y de la pluma.
Pensad en ella como pensaríais en la primera mujer que hizo latir vuestro corazón más de prisa, como no lo había conseguido ninguna otra mujer. Dejad que los cándidos y dulces ojos azules tropiecen con los vuestros como han tropezado con los míos con esa única mirada incomparable que tan bien recordamos los dos. Dejad que su voz os hable con la música que otrora habéis amado, ninguna otra sonará tan deliciosa para vuestro oído, tal como ha sonado para el mío. Dejad que sus pasos que van y vienen por estas páginas, sean iguales a aquellos pasos alados que resonaron otra vez en vuestro propio corazón. Miradla, consideradla como una visión engendrada por vuestra fantasía que crecerá para presentarse ante vosotros con más claridad, hasta aparecer como la mujer real que colma para siempre mi propia fantasía.
Entre las diversas sensaciones que se agolparon en mi interior en cuanto mis ojos se posaron en ella —sensaciones familiares para casi todos los hombres que, si bien nacen en tantos corazones en muchos de ellos mueren pronto y retornan en muy pocos—, había una que me turbaba y me dejaba perplejo; una sensación que parecía completamente inconsistente y que estaba fuera de lugar en presencia de la señorita Fairlie. A la fuerte impresión que me produjo el encanto de su bellísimo rostro, de su dulce expresión y de la arrebatadora sencillez de sus gestos se mezclaba otra que me hacía pensar oscuramente que faltaba algo. Al principio me parecía que era a ella a quien le faltaba ese algo y en otros instantes me parecía que me faltaba a mí; un algo que no me permitía comprenderla como yo quería. Esta impresión adquiría cada vez más fuerza y resultaba más contradictoria cuando me miraba o, en otras palabras, cuando más sentía la armonía y el atractivo de su belleza, estaba al mismo tiempo más turbado por ese sentimiento de lo incompleto imposible de descubrir. Algo falta, algo falta..., pero dónde o qué era, no llegaba a comprenderlo.
Como consecuencia de este capricho de mi imaginación (así lo calificaba yo entonces) no era fácil que en mi primera entrevista con la señorita Fairlie fuera dueño de mi persona. Casi no fui capaz de contestar con las obligadas frases de cortesía a las breves palabras de bienvenida que ella me dirigió. Observando mi desconcierto y atribuyéndolo a un acceso de timidez, la señorita Halcombe intervino en la conversación con su naturalidad y viveza de costumbre.
—Vea usted, señor Hartright —dijo, señalando el álbum que estaba sobre la mesa y la mano delicada que jugueteaba con sus hojas: se me figura que se habrá dado cuenta de que al fin ha encontrado a la discípula ideal. Desde el momento en que se ha enterado que está usted en casa, coge su inapreciable álbum y se enfrenta cara a cara con la Naturaleza, ansiando que llegue el momento de empezar.
La señorita Fairlie se echó a reír de tan buena gana que su cara se iluminó como si hubiera descendido hasta ella uno de los rayos del sol.
—No puedo creer lo que no merece crédito —dijo mirándonos alternativamente a la señorita Halcombe y a mí con aquellos ojos azules tan serenos y leales—. Tanto como de mi entusiasmo por la pintura, estoy convencida de mi propia ignorancia y más bien asustada que ansiosa de empezar. Ahora que se halla usted aquí, señor Hartright, me encuentro contemplando mis bocetos lo mismo que revisaba las lecciones cuando era niña y tenía un miedo horrible de que no me entrasen en la cabeza para repetirlas.
Nos hizo esta confesión con gracia y sencillez y retiró el álbum de donde estaba, guardándolo a su lado con una curiosa expresión de seriedad infantil. La señorita Halcombe disipó la sombra de turbación que flotaba en el ambiente, con su estilo resuelto y llano.
—Buenos, malos o medianos, los dibujos de la discípula tienen que pasar por la dura prueba del juicio del maestro, y ahí finaliza la cuestión. ¿Y si nos los llevamos, Laura, al carruaje y damos un paseo para que el señor Hartright los examine por primera vez entre los tumbos y paradas? Y si además lográsemos que durante el paseo, mientras mira los paisajes y nuestro álbum, confunda la misma Naturaleza con lo que hemos trasladado al papel, no le quedará más remedio que dedicarnos cumplidos, y así saldremos de sus expertas manos sin merma en nuestro vanidoso plumaje.
—Espero que el señor Hartright no me dedique ningún cumplido —dijo la señorita Fairlie cuando salimos del pabellón.
—¿Me quiere usted decir el motivo de esta esperanza? —pregunté.
—El de que yo creeré todo lo que me diga— contestó con sencillez.
Con estas breves palabras ella, sin saberlo, me proporcionaba la clave para entender todo su carácter; aquella confianza generosa que tenía en los demás se desprendía inocentemente de su propio sentido de lealtad. En aquel instante lo supe por intuición. Hoy lo sé por experiencia.
Esperamos el tiempo preciso para levantar a la buena señora Vesey de su asiento, que seguía ocupando junto a la desierta mesa en el comedor, y subimos al carruaje descubierto que iba a llevarnos al paseo. La señorita Fairlie y yo nos colocamos frente a la anciana señora con el álbum que yacía abierto entre los dos para ser juzgado por mi severidad crítica de profesor. Pero toda crítica seria, aun en el caso de que hubiese estado dispuesto a hacerla, hubiera sido imposible dada la decidida resolución de la señorita Halcombe de no ver más que la parte ridícula de las Bellas Artes si eran ella, su hermana o el sexo femenino en general quienes las practicaban. Me resulta mucho más fácil recordar nuestra conversación que los esbozos y dibujos que iba ojeando mecánicamente. Sobre todo aquella parte en que intervino la señorita Fairlie está de tal modo grabada en mi mente como si la hubiera escuchado hace sólo algunas horas.
¡Sí! He de reconocer que en este primer día me dejé llevar del hechizo de su presencia hasta olvidarme de mí mismo y de la posición que yo ocupaba. La más insignificante de las preguntas que me hiciera sobre el modo de manejar los pinceles y mezclar los colores, o cualquier cambio de expresión en sus adorables ojos cuando miraban a los míos con el deseo de aprender todo lo que yo fuese capaz de enseñarle y descubrir todo lo que yo podía mostrarle, atraían infinitamente más mi atención que los maravillosos paisajes que íbamos atravesando, o el grandioso juego de luz y sombra que se desplegaba mientras los eriales ondulantes sucedían a la ribera llana. En cualquier momento y bajo cualquier circunstancia en que esté en juego algo que interese al ser humano ¿no es extraño comprobar lo poco que vale para nosotros el mundo de la Naturaleza frente al que vivimos y el escaso lugar que ocupa en nuestro corazón y en nuestra mente? Sólo en los libros ocurre que acudamos a la Naturaleza en busca de consuelo para nuestras penas o para que participe de nuestras alegrías. Nuestra admiración por las bellezas del mundo inanimado que tanto y tan elocuentemente nos describe la poesía moderna, no es ni mucho menos, ni siquiera en el mejor de nosotros, un instinto que nos sea consustancial. De niños ninguno de nosotros lo ha tenido. Ningún hombre o mujer que no hayan recibido la debida educación, lo tiene. Aquellos que pasan su vida en medio de las continuamente cambiantes maravillas del mar y de la tierra son precisamente los más insensibles a cualquier aspecto de la Naturaleza que no esté directamente relacionado con su propio interés. Nuestra capacidad para apreciar las bellezas del suelo en que vivimos es, en verdad, uno de los efectos de la civilización que aprendemos como un arte y aún más: esta capacidad pocas veces la practicamos ninguno de nosotros, a no ser que nuestra mente se halle enteramente desocupada e indolente. ¿Qué parte tienen los atractivos de la naturaleza en las emociones e intereses, agradables o penosos, nuestros o de nuestros amigos? ¿Qué espacio ocupa, en los miles y miles de narraciones sobre sucesos corrientes que salen a diario de nuestros labios para que los escuchen los demás? Todo lo que nuestras mentes pueden concebir, todo lo que nuestros corazones pueden aprender podemos alcanzarlo con la misma certeza, con el mismo provecho y con la misma satisfacción para cada uno de nosotros en cualquier panorama que la faz de la tierra pueda ofrecernos, sea el más pobre, o el más rico. Esta es sin duda la razón de que exista la atracción innata entre la criatura y la creación que la rodea, razón que quizá pueda hallarse en la enorme diferencia entre los destinos del hombre y su esfera terrestre. La más grandiosa perspectiva de una montaña que pueda alcanzar la visión del hombre está destinada al aniquilamiento. El más pequeño de los intereses humanos que el corazón pueda anidar está destinado a la inmortalidad.
El paseo había durado casi tres horas cuando el coche volvió a atravesar las verjas de Limmeridge.
En el camino de vuelta dejé que las señoras escogiesen por sí mismas el paisaje que empezaríamos a esbozar al día siguiente bajo mi dirección.
Cuando fueron a vestirse para la cena y me encontré solo en mi cuarto sentí que decaía mi espíritu. Me hallaba disgustado e insatisfecho de mí mismo, sin saber bien por qué. Quizá empezaba a advertir que había disfrutado demasiado de un paseo que había hecho más como invitado que como profesor de dibujo. Quizá el sentimiento de que algo faltaba en la señorita Fairlie o en mí mismo, sensación que me asaltó cuando la vi por vez primera, volvía de nuevo a perseguirme. Sea como fuere resultó para mí un alivio que llegase la hora de la cena y me viese obligado a dejar mis soledades regresando a la compañía de las damas de la casa.
Al entrar en el salón quedé sorprendido por el contraste entre las ropas que vestían, contraste entre las telas más bien que entre los colores. Mientras que la señora Vesey y la señorita Halcombe estaban ricamente ataviadas (de la manera que mejor correspondía a la edad de cada una), la primera de color gris y plata y la segunda con ese tono amarillo pálido que tan bien armoniza con la tez morena y el cabello oscuro, la señorita Fairlie vestía un sencillo y casi pobre vestido de muselina blanca. El traje era de una pureza inmaculada, y le sentaba de maravilla, pero se trataba de un vestido que hubiera podido llevar la hija o la mujer de un hombre modesto, y su aspecto resultaba mucho menos imponente que el de su propia institutriz. Algún tiempo después, cuando llegué a conocer mejor el carácter de la señorita Fairlie, supe que este raro contraste se debía a su natural delicadeza y a la repugnancia que sentía por cualquier detalle que pudiera aparecer ante los demás como una ostentación de su riqueza. Nunca consiguieron, ni la señora Vesey ni la señorita Halcombe, inducirla a que las aventajara en el vestir, ella que era rica, a ellas dos que eran pobres.
Al finalizar la cena volvimos al salón. Aunque el señor Fairlie (emulando el gesto portentoso del monarca que recogió los pinceles de Tiziano) había dado órdenes al mayordomo de informarse acerca de mis preferencias para con el vino de después de la cena, estaba resuelto a resistir la tentación de pasar la velada en una soledad esplendorosa rodeado de botellas elegidas por mí mismo, y me consideraba lo bastante sensato como para seguir las civilizadas costumbres extranjeras pidiendo permiso a las señoras para levantarme al mismo tiempo que ellas de la mesa durante todo el tiempo que durase mi permanencia en Limmeridge.
El salón en que nos habíamos instalado para el resto de la velada estaba en la planta baja y tenía las mismas proporciones y tamaño que el salón del desayuno. Al fondo, unas grandes puertas de cristal daban a una terraza maravillosamente adornada en toda su longitud con profusión de flores. La luz del crepúsculo, suave y opaca, caía sobre las flores y el follaje, mezclando armoniosamente sus sombras con los sobrios colores de las plantas, y el dulce aroma nocturno de las flores con toda su fragancia nos dio su saludo de bienvenida, entrando por las abiertas cristaleras. La buena señora Vesey (siempre la primera de todos nosotros en sentarse) se apoderó de una butaca situada en una esquina, se arrellanó en ella cómodamente y se durmió. La señorita Fairlie, atendiendo a mis ruegos se puso al piano, y cuando la seguí para sentarme junto a ella vi a la señorita Halcombe retirarse a un rincón junto a las ventanas laterales para proseguir con la lectura de las cartas de su madre bajo los apacibles últimos reflejos de la luz crepuscular.
¡Con cuánta fuerza revive en mi imaginación aquel plácido cuadro familiar mientras escribo! Desde el sitio que yo ocupaba podía contemplar la grácil figura de la señorita Halcombe, mitad en la sombra misteriosa y mitad tenuemente iluminada, inclinada sobre las cartas de su madre que tenía sobre su falda; mientras, más cerca de mí, el delicioso perfil de la pianista se destacaba perfecto sobre el fondo oscuro de la pared del salón. Fuera, en la terraza, las abundantes flores, la alta hierba y las enredaderas se movían con tanta suavidad en el aire ligero de la noche que no nos llegaba el menor susurro. El cielo estaba despejado y el despuntar sigiloso de la luna empezaba ya a rayar en la parte oriental del cielo. La sensación de paz y de retraimiento aquietaba todo pensamiento, toda emoción, imponiendo un reposo sublime y arrobador. Esta quietud balsámica era más profunda a medida que la luz se extinguía y su influjo sobre nosotros se hacía más placentero al mezclarse con la celestial ternura de la música de Mozart. Fue una noche de visiones y de sonidos inolvidables.
Todos guardábamos silencio sin movernos de nuestros asientos. La señora Vesey seguía durmiendo, la señorita Fairlie seguía tocando. La señorita Halcombe seguía leyendo, hasta que la oscuridad nos invadió por completo. Entonces la luna envió su luz a posarse sobre la terraza y sus rayos suaves y misteriosos refulgieron en el extremo opuesto del salón. El contraste con la oscuridad del crepúsculo era tan maravilloso, que de común acuerdo rechazamos las lámparas cuando las trajo el criado y la espaciosa estancia quedó sin otra iluminación que las llamas titilantes de dos velas sobre el piano.
La música continuó sonando durante más de media hora, hasta que la deliciosa vista de la terraza bañada en la luz de la luna atrajo a la señorita Fairlie y yo la seguí. La señorita Halcombe había cambiado de sitio cuando encendieron las velas del piano, para seguir la lectura de las cartas. La dejamos allí sentada sobre una silla baja, al lado del piano, tan absorta que ni siquiera pareció darse cuenta de lo que hacíamos.
No habíamos estado en la terraza ni cinco minutos, apoyados en su baranda frente a las puertas de cristal, cuando, en el momento en que la señorita Fairlie, por consejo mío, cubría su cabeza con un pañuelo para protegerse de la brisa del anochecer, oí la voz de la señorita Halcombe, llena de ansiedad, profunda, alterado su alegre sonido habitual, pronunciar mi nombre.
—Señor Hartright ¿quiere venir un momento? Tengo que hablarle.
Entré inmediatamente al oírla. El piano se hallaba poco más o menos en el centro de la pared interior. La señorita Halcombe estaba sentada junto a él, del lado más alejado de la terraza, con las cartas esparcidas sobre su regazo y tendía una de ellas a la luz de la vela. En la parte más cercana a la terraza había una otomana en la que me senté. Allí estaba cerca de las cristaleras y podía distinguir la silueta de la señorita Fairlie, mientras paseaba lentamente de un extremo al otro de la terraza, alumbrada por la radiante luna.
—Quiero que escuche usted los últimos párrafos de esta carta. —dijo la señorita Halcombe—. Dígame si cree que arrojan algo de luz sobre su extraña aventura de la carretera de Londres. La carta es de mi madre, dirigida a su segundo marido, el señor Fairlie; está escrita hace unos once o doce años. En aquella época mi madre, su marido y mi hermanastra Laura vivían aquí mientras yo estaba fuera, terminando mis estudios en un colegio de París.
Me miraba y hablaba con serenidad y también me pareció que con cierto esfuerzo. En el momento en que levantó la carta hasta la vela para empezar su lectura, la señorita Fairlie pasó delante de nosotros por la terraza, se paró un momento y, viendo que estábamos hablando, se alejó lentamente.
La señorita Halcombe comenzó a leer lo que sigue:
Estarás ya aburrido, mi querido Philip, de oír perpetuamente cosas de mi escuela y mis alumnos. Te ruego que achaques estas repeticiones a la tediosa monotonía de la vida de Limmeridge y no a mí. Además hoy tengo algo interesante que contarte sobre una nueva alumna.
Ya conoces a la anciana señora Kempe, la de la tienda del pueblo. Pues bien, después de muchos años de cama, el doctor la ha desahuciado y se está muriendo poco a poco. Por toda familia tiene una hermana que llegó la semana pasada para cuidarla. Su hermana viene de Hampshire y se llama Catherick. Hace cuatro días vino a visitarme y trajo a su única hija, una niña preciosa, un año más grande que nuestra querida Laura...
Cuando esta última frase salía de labios de la lectora, la señorita Fairlie pasó de nuevo delante de nosotros por la terraza. Canturreaba una de las melodías que acababa de tocar al piano. La señorita Halcombe esperó a que se alejara para continuar su lectura.
La señora Catherick es una mujer honrada, educada y respetable, de mediana edad, se diría que su belleza fue regular, sólo regular. Hermosa. Pero sin embargo hay un no sé qué en su persona que no acabo de interpretar. Es tan reservada en lo que a ella se refiere que parece ocultar algo, y tiene una mirada, no podría describirla, que me hace pensar que está tramando algo. Total, que uno diría que tiene delante un misterio viviente. En cuanto al objeto de su visita a Limmeridge es bien sencillo. Cuando dejó Hampshire para asistir a su hermana en esta última enfermedad, tuvo que traer con ella a su hija por no tener a nadie con quien dejarla. La señora Kempe puede morir en una semana o resistir meses y meses, y la señora Catherick vino a pedirme que permitiese a su hija Anne asistir a las clases en mi escuela; aunque sólo sería de manera provisional porque después de la muerte de la señora Kempe, tendría que dejarlas para regresar junto con su madre a casa. Accedí enseguida, y ese mismo día, cuando Laura y yo salimos de paseo, llevamos a la niña, que tiene once años, a la escuela.
Nuevamente volvió a surgir ante nosotros la figura grácil y esplendorosa de la señorita Fairlie envuelta en su níveo traje de muselina; su cara estaba deliciosamente enmarcada por los pliegues del pañuelo que había anudado bajo la barbilla. Una vez más la señorita Halcombe esperó a que se alejara para seguir leyendo.
Me he encaprichado locamente, Philippe, con mi nueva discípula por una razón que te diré al final y que será una sorpresa para ti. La madre me ha hablado tan poco de su hija como de sí misma y he tenido que descubrir yo sola (el mismo día de comenzar las clases, cuando empecé a preguntarle) que la pobre criatura no está desarrollada intelectualmente como corresponde a su edad. En vista de ello me la he traído a casa al día siguiente y he llamado al médico con la mayor reserva para que la observe, la interrogue y me diga cómo la encuentra. Su opinión es que se le pasará con el tiempo. Pero dice que es de gran importancia el sistema de enseñanza que se emplee con ella en la escuela, porque su extrema lentitud en aprender cosas nuevas implica una extraordinaria tenacidad para retenerlas cuando hayamos conseguido que su mente las haya asimilado. Y ahora, amor mío, no vayas a figurarte con tu acostumbrada ligereza que me he encariñado con una retrasada mental. Esta pobre Anne Catherick es una niña muy cariñosa, dulce y agradecida; dice cosas graciosas y divertidas (como podrás juzgar por ti mismo enseguida) cuando menos lo esperas, te mira con asombro y casi con miedo. Aunque va siempre muy limpia, las ropas que lleva son de mal gusto, tanto en el color como en el corte. Así que ayer dispuse que arreglasen para Anne Catherick algunos de los viejos vestidos y sombreros blancos de nuestra querida Laura. Le expliqué que a las niñas pequeñas que tienen su tez, el blanco les sienta mejor que ningún otro color y las hace parecer más limpias. Durante un minuto estuvo callada, visiblemente turbada, luego se puso colorada y pareció haber comprendido. Su pequeña mano se aferró a la mía. La besó, Philip, y me dijo con gravedad, con mucha gravedad: «Vestiré de blanco mientras viva. Así me acordaré de usted, señora, y pensaré que sigue queriéndome aunque me vaya de aquí y no la vea más» Ésta es sólo una muestra de las muchas cosas extrañas que dice con tanta gracia. ¡Pobrecita mía! Le haré una colección de trajes blancos con grandes dobladillos para que le sirvan cuando crezca.
La señorita Halcombe calló y me miró por encima del piano.
—La mujer solitaria que encontró en la carretera ¿era joven? ¿Podría tener veintidós o veintitrés años? —me preguntó.
—Sí, señorita Halcombe; era de esta edad.
—¿Y vestía de forma extraña, toda de blanco, de pies a cabeza?
—Toda de blanco.
En el momento en que salía de mis labios la respuesta, la señorita Fairlie pasó ante la puerta por tercera vez, pero en lugar de seguir paseando se detuvo, dándonos la espalda, apoyada sobre la balaustrada de la terraza y contemplando el jardín. Mi mirada resbaló por el blanco resplandor de su traje de muselina y del tocado, rutilantes bajo la luz de la luna, y una sensación que no consigo expresar, una sensación que aceleró los latidos de mi corazón y cortó mi respiración, se apoderó de mí.
—¿Toda de blanco? —repetía la señorita Halcombe—. La parte más importante de la carta es la última, señor Hartright, la que le voy a leer ahora. Pero no puedo por menos de insistir en la coincidencia del traje blanco de la mujer que usted encontró y los vestidos blancos que inspiraron esta extraña respuesta en la pequeña discípula de mi madre. El doctor pudo haberse equivocado cuando al descubrir el retraso mental de la niña, predijo que se le pasaría con el tiempo. Probablemente no se le pasó nunca y su antiguo capricho de expresar su gratitud vistiéndose de blanco, que fue un sentimiento profundo en la niña, probablemente sigue siéndolo en la mujer.
Contesté con pocas palabras y ni sé lo que dije. Toda mi atención se concentraba en el blanco reflejo del traje de muselina de la señorita Fairlie.
—Escuche el último párrafo de la carta —dijo la señorita Halcombe—. Le va a sorprender; estoy segura.
Cuando ella levantó la carta a la luz de la vela, la señorita Fairlie se volvió de espaldas a la balaustrada, miró hacia un lado y otro de la terraza como dudando qué hacer, dio un paso hacia la puerta, y se detuvo mirándonos.
Entre tanto la señorita Halcombe me leía el último párrafo de la carta:
Y ahora, amor mío, viendo que se me acaba el papel, te diré la verdadera razón asombrosa de mi cariño por la pequeña Anne Catherick. Querido Philip, aunque no sea ni la mitad de bonita, es, sin embargo, por uno de esos fenómenos casuales de parecido que se hallan a veces, el retrato viviente, por el cabello, por el tono de su tez, por el color de sus ojos y el óvalo de su cara...
De un salto me levanté de la otomana antes de que la señorita Halcombe hubiese terminado la frase. La misma sensacin escalofriante recorrió mi cuerpo, como en aquel momento en que en el desértico camino real de Londres una mano se posó sobre mi hombro.
¡Allí estaba la señorita Fairlie, una figura blanca y solitaria iluminada por la luz de la luna, y en su actitud, en la inclinación de su cabeza, en el color y en el óvalo de su rostro veía ya la imagen viviente, a aquella distancia, y en tales circunstancias, de la mujer de blanco! La duda que había turbado mi mente horas y horas atrás, en un instante se volvió certidumbre. Aquel «algo que faltaba» era mi inconsciente convicción del ominoso parecido entre la fugitiva del sanatorio y mi discípula de Limmeridge.
—¡Lo ve usted! —dijo la señorita Halcombe. Dejó caer la carta, que ya era inútil, sus ojos brillaban al encontrarse con los míos—. Lo está viendo ahora como lo vio mi madre hace once años.
—Lo veo... aunque no puedo decirle cuán a pesar mío. El solo hecho de asociar la imagen de aquella mujer desamparada, abandonada, perdida aunque no sea más que por el parecido casual, con la señorita Fairlie, me parece como proyectar una sombra sobre el futuro de la radiante criatura que nos contempla. Ayúdeme a disipar esta impresión tan pronto como pueda... ¡Llámela, sáquela de esa funesta luz de la luna!... ¡Por favor, dígale que venga!
—Señor Hartright, me sorprende usted. Sean lo que sean las mujeres, yo creía que los hombres del siglo diecinueve estaban por encima de las supersticiones.
—¡Llámela, por favor!
—¡Chist! Ella viene sin que la llamemos. No diga nada en su presencia. Que sea un secreto entre usted y yo este parecido que hemos descubierto. Ven, Laura; ven y despierta con el piano a la señora Vesey. El señor Hartright está clamando por la música y ahora la quiere alegre y ligera, lo más alegre posible.