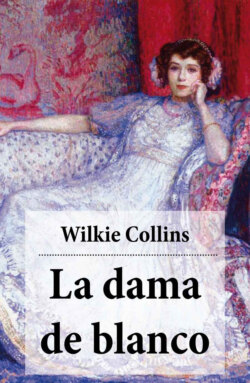Читать книгу La dama de blanco (con índice activo) - Уилки Коллинз - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеÍndice
Nos volvimos a reunir todos a la hora de cenar.
Sir Percival se hallaba de buen humor, tan exultante que apenas reconocí en él al hombre cuyo tacto, refinamiento y buen sentido tanto me habían impresionado durante nuestra conversación de la mañana. Lo único que había quedado de su anterior personalidad, y que se manifestaba de manera constante era, como pude observar, su modo de tratar a la señorita Fairlie. Una palabra o una mirada de ella eran suficientes para cortar su carcajada más estrepitosa, para refrenar la festiva fluidez de su discurso y para concentrar en ella toda su atención prescindiendo de los demás comensales. Aunque nunca trató abiertamente de hacerla intervenir en la conversación, no perdía la menor ocasión que ella le daba para hacerle expresar su opinión o para decirle, aprovechando las circunstancias, palabras que otro hombre de menor tacto y delicadeza le hubiera dedicado sin preámbulos. Me sorprendió ciertamente el hecho de que la señorita Fairlie parecía darse cuenta de sus atenciones, sin mostrarse emocionada por ellas. Cuando él la miraba o le dirigía la palabra se turbaba un poco, pero jamás demostró que le agradase ni que lo agradeciese. La fortuna, el rango, la buena crianza y la buena presencia, el respeto de un caballero añadido a la devoción del amante, todo estaba humildemente depositado a sus pies, pero las apariencias eran de que estaba depositado en vano.
Al día siguiente, que era martes, Sir Percival fue por la mañana a Todd’s Corner, llevando un criado como guía. Mas, según supe más tarde, sus pesquisas no aportaron ningún resultado. Cuando volvió tuvo una entrevista con el señor Fairlie, y por la tarde salió a caballo con la señorita Halcombe. No sucedió nada más que merezca recordarse. La tarde transcurrió sin novedad y no advertí cambio alguno en Sir Percival ni en la señorita Fairlie.
El correo del miércoles nos trajo un acontecimiento: la respuesta de la señora Catherick. Copié aquel documento, que he conservado, por lo que ahora puedo reproducirlo aquí. Decía lo siguiente:
Señora: Acuso recibo de su carta, en la que me pregunta si mi hija Anne estuvo sometida a tratamiento médico con mi autorización y conformidad y si la participación que tuvo en ello sir Percival Glyde merece mi gratitud hacia este caballero. Tengo el gusto de enviarle mi respuesta afirmativa a ambas cuestiones, y créame su solícita servidora,
Jane Anne Catherick
Corta, seca y concisa, aquella carta se parecía demasiado a una carta de negocios para ser escrita por una mujer y su contenido ofrecía una confirmación tan contundente como sólo podía desear sir Percival. Esta fue mi opinión, y, con algunas reservas, fue también la de la señorita Halcombe. Cuando le enseñamos la carta a Sir Percival no se sorprendió por su tono cortante y seco. Nos dijo que la señora Catherick era mujer de pocas palabras, sobria, recta y sin imaginación, que escribía con tanto laconismo y sencillez como hablaba.
Una vez recibida la respuesta satisfactoria que esperábamos, había que comunicar a la señorita Fairlie las aclaraciones presentadas por Sir Percival. La señorita Halcombe se encargó de hacerlo y salió del salón para subir a ver a su hermana pero muy pronto volvió a entrar y se sentó junto al sillón en que yo me hallaba leyendo el periódico. Sir Percival acababa de salir para visitar las cuadras, y en la habitación no estábamos más que nosotros dos.
—Supongo que hemos hecho honestamente todo lo que podemos —dijo ella dando vueltas entre sus manos a la carta de la señora Catherick.
—Si somos amigos de Sir Percival, lo conocemos y confiamos en él, hemos hecho todo lo que debíamos y aún más de lo que era necesario —contesté un poco molesto por aquella reincidencia en las dudas—, pero si somos enemigos que sospechamos de él...
—No hay por qué pensar en esta alternativa —interrumpió—. Somos amigos de Sir Percival, y si la generosidad y la paciencia se pudieran añadir a la consideración que nos merece, deberíamos ser también admiradores suyos. ¿Sabe usted que ayer vio al señor Fairlie y que después salió conmigo?
—Sí, vi que salieron ustedes dos a caballo.
—Al empezar el paseo hablamos de Anne Catherick y de la manera tan extraordinaria en que la encontró el señor Hartright. Pero dejamos pronto este tema y Sir Percival habló de su compromiso con Laura en los términos más desinteresados. Dijo que ya había notado que ella está muy abatida y se inclina a achacar a esta historia el cambio que observa en el modo de tratarlo, mientras no se le ofrezca otra explicación. Sin embargo, si hubiese alguna causa más sería para el cambio, suplicaría que ni el señor Fairlie ni yo forzáramos sus inclinaciones. Todo lo que él pediría en este caso sería que por última vez ella recordase las circunstancias en las cuales se prometieron y la conducta que él había seguido desde el principio de su noviazgo hasta el momento actual. Si después de considerar debidamente estos dos argumentos, manifestara un serio deseo de que él renunciase a su pretensión de conseguir el honor de ser su esposo y así se lo dijera ella misma clara y abiertamente, se sacrificaría dejándola perfectamente libre para romper el compromiso.
—Ningún hombre podría decir más, señorita Halcombe. Sé por experiencia que muy pocos en su caso hubieran dicho tanto.
Se calló cuando yo dije estas palabras, y me contempló con una singular expresión, entre perpleja y desolada.
—Ni acuso a nadie ni sospecho nada —prorrumpió bruscamente—, pero no puedo ni quiero cargar con la responsabilidad de persuadir a Laura para que se case.
—Esta es exactamente la actitud que le ha indicado Sir Percival que tome usted —repliqué con asombro—. Le ha suplicado que no fuerce sus inclinaciones.
—E indirectamente me obliga a que la fuerce si le transmito su mensaje.
—¿Cómo es posible?
—Consulte con usted mismo, señor Gilmore, conociendo a Laura como la conoce. Si le digo que reflexione sobre las circunstancias de su compromiso apelo a la vez a los dos sentimientos más intensos de su naturaleza: su devoción a la memoria de su padre y su estima estricta por la verdad. Usted sabe que jamás en su vida ha faltado a su palabra, usted sabe que contrajo este compromiso al comienzo de la fatal enfermedad de su padre y que éste, en su lecho de muerte, hablaba con esperanza e ilusión de su boda con Sir Percival Glyde.
Confieso que me sorprendió su manera de enfocar las cosas.
—¿No querrá decir —repuse— que cuando Sir Percival le habló ayer esperaba obtener con su proposición los mismos resultados que acaba usted de mencionar?
Su rostro abierto y valiente me contestó antes de que hablase.
—¿Cree usted que soportaría un instante la presencia de un hombre al que sospechase capaz de una bajeza similar? —preguntó furiosa.
Me agradó advertir la viva indignación con que pronunció aquellas palabras. Por mi profesión estoy acostumbrado a ver mucha malicia y muy poca indignación.
—En ese caso —añadí—, permítame que le advierta que se está apartando de la cuestión. Sean las que sean las consecuencias, Sir Percival tiene derecho a esperar que su hermana considere desde todos los puntos de vista su compromiso antes de pretender romperlo. Si esta desdichada carta le ha hecho desconfiar, vaya en seguida y dígale que se ha justificado perfectamente a los ojos de usted y a los míos. ¿Que objeción puede alegarnos después de esto? ¿Que excusa puede oponer para que cambie de este modo el concepto que tenía de un hombre al que virtualmente considera su prometido desde hace dos años?
—A los ojos de la ley y de la razón no hay excusa, señor Gilmore, tengo que confesarlo. Si aún duda y lo hago yo, achaque nuestra extraña conducta, si así lo desea, a un capricho por parte de las dos y soportaremos esa imputación lo mejor que podamos.
Con estas palabras se levantó bruscamente y salió del salón. Cuando una mujer sensata, ante una pregunta seria, sale con evasivas, es señal indefectible, en el noventa y nueve por ciento de los casos, de que tiene algo que ocultar. Volví a coger el periódico, sospechando seriamente que la señorita Halcombe y la señorita Fairlie guardaban un secreto que no nos confesaban ni a Sir Percival ni a mí. Lo creí cruel respecto a nosotros dos, sobre todo para Sir Percival.
Mi duda, o dicho con más propiedad, mi convicción, me la confirmó la propia señorita Halcombe con sus palabras y su actitud cuando nos volvimos a ver aquella misma tarde. Me dio cuenta de su entrevista con su hermana de una manera concisa y con una reserva sospechosa. Por lo visto la señorita Fairlie había escuchado serenamente su explicación de que el asunto de la carta estaba aclarado; pero cuando la señorita Halcombe comenzó a decirle que el objeto de la visita de Sir Percival a Limmeridge era convenir con ella el día definitivo de la boda, no quiso escuchar nada más sobre el tema y suplicó que le dieran tiempo. Si es que Sir Percival consentía en no insistir de momento, se comprometía a darle su respuesta final antes de terminar el año. Se mostró tan ansiosa e inquieta al pedir esta prórroga que la señorita Halcombe le había prometido emplear su influencia si fuera necesario para conseguirlo. Con ello se terminó, por deseo expreso de la señorita Fairlie, su conversación en lo que se refería a la boda.
Esta solución exclusivamente temporal, que tal vez podía satisfacer a la joven le pareció algo embarazosa al autor de estas líneas. El correo de la mañana había traído una carta de mi socio que me obligaba a regresar a la ciudad al día siguiente en el tren de la tarde. Era muy probable que no encontrase otra oportunidad de desplazarme a Limmeridge en lo que quedaba del año. Suponiendo que la señorita Fairlie se decidiese al fin a mantener su compromiso, sería indispensable que yo me pusiese de acuerdo con ella antes de establecer el contrato de matrimonio, lo cual iba a ser totalmente imposible, por lo que nos veríamos obligados a tratar por escrito cuestiones que deben tratarse siempre de viva voz y frente a frente. Sin embargo no dije nada a propósito de aquella dificultad hasta que se consultó con Sir Percival si accedía a conceder la prórroga deseada. Era un caballero demasiado galante para no concederla inmediatamente. Cuando la señorita Halcombe me lo comunicó le dije que tenía absoluta necesidad de hablar con su hermana antes de dejar Limmeridge, y decidimos que vería a la señorita Fairlie la mañana próxima en su salón particular. No bajó a cenar ni nos acompañó en nuestra velada. Se disculpó pretextando una indisposición, y me pareció que a Sir Percival le contrarió oírlo, cosa perfectamente lógica.
A la mañana siguiente, en cuanto terminamos de desayunar, subí al salón de la señorita Fairlie. La pobre muchacha estaba tan pálida y triste, y se adelantó a saludarme con tanto apresuramiento y simpatía, que el discurso que pensaba expresarle mientras subía la escalera acerca de sus caprichos y vacilaciones se me vino abajo en cuanto la vi. La acompañé hasta la silla que ocupaba cuando entré, sentándome yo enfrente. Su galgo cabezota estaba en la habitación y yo no esperaba otra cosa que me saludara ladrando y enseñando los dientes. Pero, ¡cosa extraña!, la mimada bestezuela defraudó mis expectativas saltando sobre mis rodillas en cuanto me senté, y husmeando familiarmente mis manos con su puntiagudo hocico.
—Usted solía sentarse sobre mis rodillas cuando era niña, querida, —le dije—, y ahora parece que su perrito está dispuesto a sucederla sentándose en el trono vacío. ¿Es obra suya este precioso dibujo?
Señalé, al decirlo, un álbum que había sobre la mesa junto a ella y que evidentemente estaba hojeando cuando llegué. Estaba abierto en una página que mostraba un paisaje pintado a la acuarela y logrado con gran finura. Este dibujo fue el que suscitó mi pregunta, bastante insulsa por cierto, pero ¿cómo empezar hablándole de negocios ya en el instante de abrir la boca?
—No, —dijo mirando con cierta confusión hacia otra parte— no es obra mía.
Recuerdo que desde niña tenía la costumbre de no dar jamás descanso a sus dedos y de juguetear con lo primero que tuviese a mano mientras alguien le hablaba. En esta ocasión sus dedos manejaron el álbum acariciando distraídamente los márgenes de la acuarela mientras la expresión de su rostro se fue haciendo más melancólica. Ni miraba el álbum ni a mí. Sus ojos iban de un lado al otro por la habitación, haciéndome comprender que sospechaba el motivo de mi visita. Pensé que lo mejor sería ir directamente a la cuestión.
—Querida mía, uno de los motivos que me traen aquí es despedirme de usted —comencé diciendo—. Tengo que volver a Londres hoy mismo, pero antes de marcharme quiero hablar con usted sobre un asunto de su propio interés.
—Siento mucho que se vaya, señor Gilmore —me dijo, mirándome con cariño—. Ahora que está usted aquí es como si volvieran los felices viejos tiempos.
—Espero volver alguna vez y despertar de nuevo tan agradables recuerdos —continué— pero como el futuro es incierto tengo que aprovechar esta oportunidad para hablarle ahora. Soy un viejo amigo y su abogado de toda la vida; por eso me permito referirme a su posible matrimonio con Sir Percival Glyde, en la seguridad de que no voy a ofenderla.
Separó tan bruscamente la mano del álbum como si de repente se hubiese convertido en fuego que la abrasaba. Sus dedos se entrelazaron nerviosos sobre su regazo, fijó la mirada en el suelo y adquirió una expresión tan contraída que más bien parecía sentir dolor físico.
—¿Es absolutamente necesario que hablemos de mi matrimonio? —preguntó en voz muy baja.
—Es necesario que nos refiramos a ello —contesté—, pero no hace falta insistir sobre ese punto. Pensemos únicamente en que usted se puede casar o puede no hacerlo. En el primer caso tendría que disponer el contrato, y sería desconsiderado por mi parte prepararlo sin haber consultado con usted. Quizá sea esta la única ocasión en la que yo pueda conocer sus deseos. Vamos a suponer por un momento que usted se casa, y permítame que le diga con la mayor brevedad posible cuál es su situación y cuál será, si usted lo desea, en el futuro.
Le expliqué cuál era el propósito de un contrato matrimonial y le informé con detalle sobre las perspectivas que le esperaban; primero al alcanzar su mayoría de edad y después al morir su tío, señalando la diferencia existente entre las propiedades en usufructo y las que poseía en propiedad. Me escuchó con atención, la expresión de tensión no abandonaba su rostro, y sus manos seguían nerviosamente entrelazadas sobre su regazo.
—Y ahora —dije, para terminar—, dígame si quiere usted que establezca en el contrato alguna cláusula, a reserva desde luego de la autorización de su tutor, puesto que no es mayor de edad.
Se agitó en la silla con desasosiego, y de pronto me miró de frente, muy seria.
—Si eso ocurre —comenzó débilmente—, si yo...
—Si usted se casa —dije para ayudarla.
—¡No deje usted que él me separe de Marian! —gritó, en un arranque de súbita energía—: ¡Oh, señor Gilmore, por favor, haga constar la condición de que Marian tiene que vivir siempre conmigo!
En otras circunstancias quizá hasta me hubiese divertido esta interpretación tan esencialmente femenina de la pregunta que acababa de hacerle y de mi extensa explicación precedente. Pero acompañaron sus palabras una mirada y tono de voz que no sólo me hicieron tomarlas en serio, sino que me entristecieron profundamente. Sus palabras descubrían su ansia desesperada por asirse al pasado y presagiaban un funesto porvenir.
—El que Marian Halcombe viva con usted puede establecerse fácilmente en un contrato privado —le dije—. Pero creo que no ha entendido mi pregunta. Yo me refería a su fortuna..., a las disposiciones que usted deseara tomar acerca del empleo de su dinero. Supongamos que usted tiene que hacer su testamento, cuando sea mayor de edad, ¿a quién querrá dejar su dinero?
—Marian ha sido para mí hermana y madre a la vez —repuso aquella muchacha buena y leal y sus ojos azules brillaron cuando habló—. ¿Podría dejárselo a Marian, señor Gilmore?
—Desde luego, querida mía —contesté—; pero recuerde que se trata de una gran cantidad de dinero. ¿Se lo querría dejar todo a la señorita Halcombe?
Calló, vaciló; se puso pálida y luego encendida y su mano volvió a posarse en el álbum.
—No; todo, no —dijo—. Existe alguien además de Marian...
Se detuvo; se ruborizó aún más, y sus dedos, que descansaban sobre el álbum, golpearon ligeramente el borde de la acuarela como si su memoria les hiciera recordar mecánicamente una tonada favorita.
—¿Quiere usted decir que hay alguna otra persona de la familia además de la señorita Halcombe? —sugerí yo, viendo que no se atrevía a continuar.
El color rojo de sus mejillas se extendió por su frente y su cuello, y sus dedos nerviosos se cerraron bruscamente en el borde del álbum.
—Hay alguien más —dijo, sin reparar en mis últimas palabras, aunque era evidente que las había oído— que apreciaría mucho un pequeño recuerdo si... si yo pudiera dejárselo. No habría mal en ello, si yo me muero antes...
Se calló de nuevo. Con la misma rapidez con que sus mejillas se ruborizaron primero, volvieron a palidecer. La mano que reposaba sobre el álbum tembló ligeramente y lo apartó de su lado. Me miró un instante, volvió la cabeza al otro lado. Su pañuelo cayó al suelo y se apresuró a ocultar su rostro entre las manos.
¡Qué tristeza! Recordaba aquella niña vivaracha y más feliz que cualquier otra niña, que pasaba días enteros riendo y la contemplaba ahora —en la flor de su edad y de su belleza— destrozada y abatida.
La pena que me inspiraba me hizo olvidar que los años habían pasado, olvidé el cambio que suponía para nuestra relación. Acerqué mi silla a la suya, recogí su pañuelo y separé con suavidad sus manos del rostro.
—No llore, querida mía —le dije, secando con mi mano las lágrimas que nublaban sus ojos, como si continuase siendo la pequeña Laura de hacía diez largos años.
Fue la mejor manera que pude hallar para calmarla. Apoyó su cabeza en mi hombro y sonrió débilmente a través de sus lágrimas.
—Cuánto siento haberme comportado de este modo —declaró con sencillez—. No me encontraba muy bien, me he sentido muy nerviosa y débil estos últimos días y muchas veces lloro sin razón cuando estoy sola. Ya me encuentro mejor y puedo contestarle como es debido, señor Gilmore, de veras puedo hacerlo.
—No, no —repliqué—. Demos por terminada la cuestión por ahora. Ya me ha dicho usted bastante para que sepa lo que tengo que hacer y lo que más convenga a sus intereses. Dejemos los detalles para otra ocasión. Vamos a olvidarnos de los negocios, hablemos de otras cosas.
Y en seguida llevé la conversación por otro camino. A los diez minutos se había calmado y me levanté para despedirme.
—Vuelva —dijo con gravedad—. Trataré de responder mejor a su afecto hacia mí y su preocupación por mis intereses cuando vuelva otra vez.
Continuaba agarrándose al pasado..., ¡al pasado que yo representaba para ella, a mi manera, como a la suya lo representaba la señorita Halcombe! Me preocupaba profundamente verla mirar para atrás cuando se hablaba del comienzo de su camino exactamente como miro yo ahora cuando me hallo al final del mío.
—Si vuelvo, espero encontrarla mejor —le dije—, mejor y más feliz. ¡Dios la bendiga, querida mía!
Me contestó ofreciéndome su mejilla para que la besase. Hasta los abogados tienen corazón, y el mío se crispó al despedirme de ella.
La entrevista no habría durado más de media hora, y sin que ella dejase entrever con una sola palabra cuál era el misterio de su profunda tristeza y decaimiento ante la idea de casarse, había conseguido ganarme para su causa con el fin de apoyarla en este pleito sin que yo supiera cómo ni por qué. Al entrar en su cuarto estaba persuadido de que Sir Percival tenía completa razón para quejarse de la manera con que le trataba, y cuando salí alimentaba la secreta esperanza de que las cosas terminasen de modo que ella le hiciera cumplir su palabra y rompiera el compromiso. Un hombre de mis años y experiencia debía saber guardarse de dudas tan irrazonables. No puedo buscar disculpas para mi actitud; únicamente puedo contar la verdad, decir: fue así.
Se acercaba la hora en que debía marcharme. Envié recado al señor Fairlie diciéndole que esperaría para despedirme de él, si así lo deseaba, pero que tendría que disculparme, pues no disponía de mucho tiempo. Me envió un mensaje escrito a lápiz en una cuartilla que decía:
Reciba mi afecto y mejores deseos, querido Gilmore. Las prisas de todo tipo siempre son indeciblemente perjudiciales para mí. Por favor, cuídese usted. Adiós.
Antes de marcharme me encontré un momento a solas con la señorita Halcombe.
—¿Ha dicho usted a Laura todo lo que quería decirle? —preguntó.
—Sí —repliqué—. Está muy débil y nerviosa. Me alegro mucho de que la tenga a usted para cuidarla.
Los ojos penetrantes de la señorita Halcombe escudriñaron los míos.
—Ha variado usted su opinión respecto a Laura —dijo—. Está usted más dispuesto a hacerle concesiones de lo que estaba ayer.
No hay hombre sensato que se atreva a sostener un sutil intercambio de palabras con una mujer sin estar preparado para ello. Me limité a contestar:
—Téngame al corriente de lo que suceda. No haré nada hasta tener noticias suyas.
Siguió mirándome con fijeza.
—¡Cuánto desearía que todo hubiera terminado ya, señor Gilmore..., lo mismo que lo desea usted!
Y con estas palabras se separó de mí.
Sir Percival insistió con extrema cortesía en acompañarme hasta el coche que esperaba a la puerta.
—Si alguna vez se encuentra usted cerca de mi casa —me dijo—, no olvide, se lo ruego, que deseo sinceramente que nos conozcamos mejor. El viejo y fiel amigo de esta familia será siempre bienvenido en cualquiera de mis casas.
Era un hombre realmente irresistible —cortés, considerado, encantador en su falta de orgullo, un caballero de los pies a la cabeza. Mientras el coche me llevaba a la estación, comprendí que era capaz de hacer cualquier cosa, y con verdadero gusto, para favorecer a Sir Percival Glyde... Cualquier cosa de este mundo menos prepararle el contrato de matrimonio de su prometida.