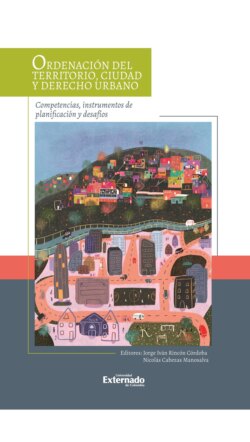Читать книгу Ordenación del territorio, ciudad y derecho urbano: competencias, instrumentos de planificación y desafíos - Varios autores - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.1. UNA DEFINICIÓN IMPUESTA, CONSTRUIDA BAJO LA RÚBRICA COLONIALISTA
ОглавлениеPara empezar, la primera gran crítica que se hace al concepto hegemónico de territorio en los ordenamientos jurídicos contemporáneos, y en particular en los latinoamericanos, es que se trata de un concepto que hace parte del legado colonial, que en buena medida reproduce los valores y las dinámicas propios del sistema que se gestó en el Antiguo Continente y sus prácticas imperiales24. Esto quiere decir que en realidad la manera en que comprendemos jurídicamente el territorio está sesgada, pero además responde a criterios que no se compaginan con las realidades y dinámicas locales.
Para entender esta crítica es necesario hacer dos breves comentarios. En primer lugar, es importante recordar que, tal como lo señala Anne Orford, el derecho es inherentemente genealógico25 y, por tanto, los ordenamientos jurídicos latinoamericanos (dentro de los que resalta el colombiano), pese a haber sido diseñados tras las respectivas independencias, mantienen importantes rasgos heredados de los sistemas jurídicos coloniales. El sistema de filiación, los modos de adquisición, la propiedad sobre los recursos naturales, la legitimación del discurso blanco, la imposición y utilización de religiones oficiales o autorizadas, entre otros, son ejemplos muy claros de cómo aún existe un marcado legado colonial dentro de nuestros ordenamientos jurídicos. Y, por supuesto, respecto a las cuestiones relacionadas con el territorio y el ordenamiento territorial también es posible identificar rasgos y herencias de la Colonia.
Podemos señalar, verbigracia, la delimitación territorial y la adjudicación de los Estados latinoamericanos conforme a los títulos territoriales de la Colonia mediante la figura del uti possidetis iuris. Por medio de ella, los antiguos títulos jurídicos que durante la Colonia fueron empleados para la atribución del territorio y la delimitación de los territorios del Imperio español cobran particular relevancia al ser valorados por el derecho contemporáneo para legitimar la titularidad de un Estado sobre un territorio, y en consecuencia, sobre los recursos que dentro de él se encuentran. En pocas palabras, en regiones como América Latina las fronteras y territorios han sido definidos sin reconocer las dinámicas socioculturales de cada lugar; muy por el contrario, han sido definidos a partir de la rúbrica impuesta por los colonizadores, y luego avalados y refrendados por el derecho internacional, apropiándose y reproduciendo la conflictividad del concepto26. Por ello, es este tal vez uno de los legados más grandes que nos ha dejado el Imperio español, al haber dado origen no solo a los límites formales, sino también a los nombres y características de nuestras entidades territoriales y de algunas de nuestras instituciones político-administrativas27.
Otra importante práctica que fue heredada de la Colonia y que posteriormente fue legitimada por los ordenamientos jurídicos latinoamericanos fue la de la privatización y la mercantilización de la naturaleza28. Esta se ha convertido en la regla general, hasta el punto de que en Bolivia se han desencadenado enfrentamientos civiles a raíz de la privatización del agua; en Chile, conflictos por la explotación de recursos naturales ubicados en territorios indígenas, realizada por particulares; y en Colombia, una guerra silenciosa en contra de los líderes sociales y campesinos que intentan evitar que con el aval del Estado se lleve a cabo la explotación en páramos, reservas naturales y territorios indígenas.
La segunda cuestión que explica el carácter anacrónico del concepto de territorio y cómo el mismo es resultado y reflejo de un proceso colonialista tiene que ver con lo que mencionábamos al principio de este documento. Como lo hemos visto, los conceptos de territorio y soberanía nacional (territorial) tuvieron una importante transformación con la celebración de la Paz de Westfalia. Este fenómeno supuso un cambio de paradigma en la naturaleza de los Estados, el origen y justificación de su poder, y en sus dinámicas.
En concreto, Westfalia supuso el reconocimiento del Estado moderno (el Estado nación), dentro del cual el principio de no intervención es medular. En ese sentido, los Estados reconocen a sus homólogos, pero no interfieren en lo que ocurre al interior de ellos29, lo que significa que en realidad la soberanía nacional cobra una especial relevancia al convertirse en una garantía para el poder de cada Estado en su interior. Sumado a ello, el derecho internacional también se vio marcado por este hito en la medida en que las relaciones internacionales solo podrían darse en cabeza de los Estados, dejando por fuera de estas dinámicas cualquier otro sujeto que podría llegar a participar de los escenarios internacionales.
Ahora bien, pese a que Westfalia constituyó un importante hito para el derecho internacional y para la definición del territorio y sus relaciones con los Estados, es importante reconocer que fue un modelo impuesto por unos pocos imperios. Con esto queremos hacer referencia a la manera en que, en realidad, el paradigma del Estado moderno no solo condicionó la estructura de la comunidad internacional sino que además obligó a gran parte de la misma a aceptarlo, junto con estándares y reglas universalistas. Al respecto, por un lado, es preciso reconocer que para el momento en que se celebraron dichos tratados aún existían otros poderes, otros paradigmas y otras lógicas que se organizaban y funcionaban de manera paralela y diferente30; y por el otro, que en todo caso este “nuevo” sistema incluía sesgos cristianos y olvidaba los daños ocasionados por las guerras del pasado.
Sobre este último punto es importante señalar que el sistema que se gestó con ocasión de Westfalia legitimó en gran medida la empresa de la colonización. En esa medida, avaló la propiedad de las colonias en cabeza de las coronas que las habían conquistado, fomentando con ello la exacerbación de un modelo mercantilista radical que permitiría seguir el financiamiento de las monarquías.
Pese a que han transcurrido ya varios siglos desde que ocurrió la Paz de Westfalia, el sistema surgido de allí no ha cambiado en mayor medida. Desde el derecho internacional y los diferentes hitos que han dado lugar a una transformación de la noción de soberanía, en realidad se mantienen las características esenciales del sistema de Estados modernos. Así por ejemplo, aún existe una estructura jerárquica entre Estados, en donde la asimetría de poder permite que solo la opinión de unos pocos sea relevante para la comunidad internacional, lo que a su vez hace posible que existan nuevas formas de colonización para continuar con la explotación de los Estados más “jóvenes”. Al respecto, basta con analizar la composición del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el exorbitante poder de veto que tienen China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia; o, en su defecto, los Estados que participan y dirigen los organismos internacionales económicos que establecen pautas de comportamiento para los Estados en general e inducen con sus instrumentos a la apertura económica de los Estados en vía de desarrollo, en particular31.
Al derecho, en general, le ha costado trabajo convertirse en una disciplina capaz de reconocer las aceleradas dinámicas de las diferentes áreas que regula; y esto incluye el caso del derecho internacional. En ese sentido, los conceptos de soberanía y territorio que fueron delineados con Westfalia han opuesto resistencia a la aparición de nuevos sujetos y actores dentro de las relaciones internacionales. Así, pese a la humanización del derecho internacional, con la aparición del derecho internacional de los derechos humanos, los Estados todavía se resisten a que otros actores, como las empresas trasnacionales y las organizaciones internacionales, actúen como verdaderos sujetos del derecho y cuenten con atribuciones similares a las que ellos poseen32.
Pese a que los Estados latinoamericanos fueron alcanzando su independencia de las coronas europeas durante el siglo XIX, el sistema internacional los obliga a participar en él y a aceptar las normas que otros Estados más poderosos les imponen. Esto los ha obligado a adoptar la falsa premisa del desarrollo, en razón de la cual siguen estándares ajenos impuestos por el sistema y que en realidad, en lugar de acercarlos al mismo “nivel” que los Estados poderosos, los convierten en una herramienta más para alcanzar los objetivos de estos últimos33.
De acuerdo con esta lógica, el concepto de territorio en realidad se convirtió en un objeto de conquista a través del cual las potencias del momento tendrían (y tienen) la posibilidad de expandir su poder (político, internacional y económico) sobre lo que Horacio Machado ha denominado como los tres pilares epistémico-políticos: un espacio de dominio, una economía moral de la expropiación y una teoría racial de jerarquización poblacional34. Para otros autores, como Fals Borda, las instituciones heredadas de la Colonia y la imposición del modelo westfaliano son características de una política colonial que conduce a que el ejercicio de la soberanía dentro de las fronteras nacionales, es decir, dentro del territorio, sea bélico, nacionalista y etnocéntrico35; características que podremos apreciar con mayor detalle cuando nos detengamos a analizar el caso colombiano.
En suma, esta primera crítica que se le hace a las nociones tradicionales de territorio y de ordenamiento territorial tiene que ver con sus orígenes y características coloniales. En ese sentido, es necesario resaltar que en el caso de los ordenamientos jurídicos existe una doble naturaleza colonial en la medida en que abarca tres niveles de la colonización. Por un lado, se encuentra el innegable legado colonial que se aprecia en nuestras instituciones jurídicas nacionales al haber sido parte de una de las colonias de la Corona española; por otro, los vicios ocultos que se derivan de la fórmula territorio-soberanía derivada del hito de Westfalia; y, finalmente, se tienen las consecuencias jurídicas (que vienen del derecho internacional pero que se reflejan en las políticas públicas y el ejercicio del poder nacional) que se derivan de la descolonización aparente y la participación (obligatoria) en la dicotomía desarrollo-en vía de desarrollo/no desarrollo.