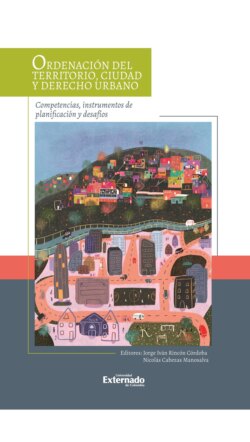Читать книгу Ordenación del territorio, ciudad y derecho urbano: competencias, instrumentos de planificación y desafíos - Varios autores - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.5. UNA DEFINICIÓN ANACRÓNICA, QUE IGNORA LAS DINÁMICAS CONTEMPORÁNEAS
ОглавлениеPor último, encontramos una crítica relacionada con los anacronismos de la definición propuesta por el derecho. En concreto, se trata de evidenciar cómo el concepto propuesto desde el derecho se encuentra limitado al no tener presentes las diferentes y cambiantes realidades que se viven a su alrededor, por lo que, de cierto modo, subsume las críticas anteriores.
Se trata de una crítica que tiene su origen en la premisa de la que se servía Jean Gottmann para proponer que el territorio debía ser entendido de manera relacional. En ese sentido, para poder comprender realmente el territorio era necesario entender la naturaleza dinámica del concepto de acuerdo con el contexto social, económico y político de cada momento de la historia. Gottmann ponía como ejemplo la evolución de los conceptos de territorio y soberanía a través de diferentes momentos históricos en donde, por razones políticas o económicas, estos conceptos se expandían o se contraían, como ocurrió en el marco de la llamada “Crisis de los Misiles” o de las intervenciones humanitarias en el Medio Oriente59.
Ahora bien, con el propósito de evitar ser repetitivos, al hablar sobre la crítica del anacronismo del concepto de territorio nos concentraremos en dos cuestiones que pueden ser consideradas como efectos de la globalización: la proliferación de nuevas dinámicas económicas y la desterritorialización60.
Para comprender ambos conceptos es preciso recordar que la globalización es un fenómeno que, gracias a los diferentes desarrollos tecnológicos, ha propiciado una interconectividad global; es decir, que no solo ha acercado a los Estados, sino que también ha conducido a la idea de “ciudadanos del mundo”. En esa medida, la globalización ha puesto en jaque el modelo del Estado moderno construido a partir de Westfalia y ha llevado, de facto, a la aparición de un Estado social irregular multinivel, superpuesto a una realidad poliforme y fragmentada61. Esta nueva noción de Estado significa, en esencia, que el mismo tiene un componente social, y que además tiene diferentes formas y centros de poder, los cuales no coinciden entre ellos, por lo que deben lidiar con diferentes realidades y problemáticas.
Pese a que lo anterior, en teoría, no parecería distar mucho de la definición y lógica del Estado social de derecho, en la práctica sí tiene importantes implicaciones. Para empezar, quiere decir que en realidad, pese a que el derecho proclame la soberanía estatal y popular, la soberanía ya no está en sus manos, sino en las del mercado62. A la vez, significa que existen diferentes formas social y culturalmente reconocidas para relacionarse con el territorio (tanto a nivel individual como colectivo); y, en ese mismo sentido, que hay diferentes formas y manifestaciones de poder dentro del territorio, que pueden o no estar reconocidas por los ordenamientos jurídicos. Finalmente, prevé nuevas dinámicas políticas y económicas al reconocer que tanto los individuos como los diferentes centros de poder pueden contraer relaciones sociales, políticas y económicas en múltiples niveles, sin que medie, necesariamente, la habilitación de competencias por parte del Estado. En pocas palabras, la globalización supone un fenómeno que acaba con las fronteras tradicionales del Estado y abre la puerta para nuevas dinámicas en su interior63.
El primero de los efectos de la globalización que ignora la definición tradicional del territorio es la aparición de nuevas dinámicas económicas en los territorios. Con la Conferencia de Bretton Woods y el posterior Consenso de Washington, el paradigma neoliberal dio lugar a un nuevo capítulo en la historia de la comunidad internacional que no tardó en migrar al interior de cada uno de los Estados64. En concreto, corresponde resaltar al menos la ocurrencia de dos fenómenos que cambiarían por completo las dinámicas económicas de los Estados: la aparición de poderosos organismos internacionales económicos, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y la apertura de los Estados a la economía internacional.
La sumatoria de estos dos factores condujo a que los Estados no solo abrieran sus economías a los estándares internacionales, sino que además, en el caso de los países de América Latina, África y parte de los de Asia, aceptaran la falsa premisa del desarrollo. Para un sector de la doctrina, esto constituyó una nueva forma de imperialismo internacional en la medida en que, como había ocurrido con la consolidación del ordenamiento jurídico internacional, el nuevo orden económico mundial había sido diseñado e impuesto a los países más pobres con objetivos ocultos para la explotación de los mismos65. De igual manera, esta apertura económica de los Estados y el deseo de alcanzar los estándares de los países desarrollados dio lugar al régimen internacional de la inversión extranjera. Con él, los Estados menos desarrollados decidieron atraer capital extranjero para fomentar el desarrollo66, aceptando, de manera inconsciente, un sistema diseñado cuidadosamente para ejercer una violencia sistémica en su contra67.
Dejando de lado la crítica decolonial del sistema económico contemporáneo, la aparición de nuevos actores económicos, como los organismos internacionales económicos y las empresas multinacionales y/o trasnacionales, condujo a la erosión paulatina de los conceptos tradicionales de territorio y de soberanía nacional68. En concreto, esto empezó a ocurrir por dos razones. Por un lado, los organismos internacionales económicos, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, comenzaron a promover políticas que, bajo la premisa del desarrollo, establecían mecanismos, prácticas y códigos de conducta para los Estados que, pese a ser soft law, se convirtieron en vinculantes para nuestros Estados. Luis Eslava lo explica con claridad:
Para los estados-nación del Sur, en especial para aquellos que tienen un pasado colonial y que hoy dependen de la ayuda internacional y de la deuda internacional, las obligaciones internacionales y la presión por internacionalizarse parecen estar por todos lados: en la forma “nacional” de su existencia postcolonial, en las condiciones impuestas a sus gobiernos y poblaciones por las instituciones internacionales y en la ansiedad permanente sentida a lo ancho de todas sus sociedades por “desarrollarse” conforme con estándares globales69.
Lo anterior quiere decir que, en realidad, el Estado empezó a perder autonomía regulatoria al verse obligado a aceptar estándares económicos y jurídicos impuestos por organismos internacionales económicos que, en términos prácticos, incidirían de manera concreta en el territorio. De allí que Eslava reconozca la operación cotidiana del derecho internacional en los contextos locales, independientemente de que el marco jurídico de un país determinado lo refrende. A modo de ejemplo, se puede traer a colación la manera en que estándares del desarrollo en materia de infraestructura y comunicaciones han sido aceptados y desarrollados a nivel local por la vía de programas de sostenibilidad fiscal y revitalización urbana, condicionados por medio de líneas de crédito para entidades territoriales locales ofrecidas por el Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo y el sistema internacional financiero privado70.
Por otro lado, la erosión de los conceptos de soberanía nacional y de territorio también empezó a mutar debido a la aparición e influencia de las empresas trasnacionales o multinacionales. Ello se debe a que, en virtud de la apertura económica, estos actores privados han desplegado su poder económico en el territorio, en los más de las casos con el objetivo de llevar a cabo la explotación de recursos naturales propios de los Estados del Sur. Con dicho despliegue, no solo han despertado nuevas dinámicas y fenómenos sociales de lucha por el poder local, como en los casos de Colombia y Ecuador71, sino que también han dado lugar a una reacción por parte del Estado que varios autores han denominado como un enfriamiento regulatorio72.
El enfriamiento regulatorio puede ser entendido como una conducta de los Estados que es asumida ante el miedo de desincentivar el ingreso de capital extranjero a la economía nacional. En ese sentido, los países asumen una de dos actitudes que se ven reflejadas de manera directa en el territorio: o bien realizan una omisión legislativa relacionada con alguno de los temas que podría afectar directa o indirectamente los intereses de la multinacional, o bien, en su defecto, derogan aquella normatividad que pueda resultar contraria a dichos intereses. Ejemplo de lo anterior es el caso de un Estado que modifica las reglas relacionadas con la protección de los páramos y otros recursos hídricos para permitir la explotación de recursos auríferos en dichos escenarios, o que deja vacíos en la regulación jurídica de los métodos de extracción de petróleo para permitir formas de explotación lesivas para el medio ambiente como el fracking.
En suma, la aparición de nuevas dinámicas económicas en el territorio da lugar a una pérdida de la capacidad (y el interés) regulatorio por parte de los Estados, la cual a su vez conduce a una pérdida de soberanía sobre el territorio, tanto a nivel formal como sustancial. No obstante lo anterior, los fenómenos económicos de la globalización no son los únicos que hacen de la definición y la regulación jurídicas del territorio conceptos anacrónicos.
Sumado a ellos se encuentra lo que expertos han llamado la desterritorialización del territorio. Este concepto reconoce que, con la globalización, los centros locales o territoriales del poder cobran relevancia y capacidad en el contexto global. En ese sentido, empieza a generarse una internacionalización de las relaciones de las entidades territoriales y surge la idea de ciudades globales que comienzan a cooperar y a trabajar en conjunto pese a pertenecer a Estados diferentes y sin contar con la mediación o autorización expresa del jefe de Estado73.
Esa idea de las ciudades globales supone a su vez que las ciudades y demás entidades territoriales empiezan a entablar también relaciones de índole económica con organismos internacionales y otras entidades extranjeras y trasnacionales, a través de las cuales consiguen financiación e intercambio de tecnologías y experiencias. Sin embargo, esto también lleva a lo que se ha denominado como glocalización, un nuevo concepto en el que se llevan a un nivel local los estándares globales o, mejor, se impulsa una realidad local con perspectiva global74. A través de esta idea se reivindica, de manera sintética, la importancia de las relaciones socioeconómicas del territorio.
En conclusión, la crítica del anacronismo del concepto de territorio señala que se trata de una noción que no responde a las dinámicas actuales que lo rodean. En esa medida, aboga por abrirla conceptualmente para que integre los diferentes tipos de relaciones que se generan por él, con él y en él, buscando reconocer la evolución del concepto de soberanía y cómo estas nuevas dinámicas económicas, políticas, sociales y culturales han llevado a un nuevo nivel (inconsciente) de descentralización. Por un lado, se encuentra la descentralización del poder que cede la soberanía del territorio ante las dinámicas del mercado; por el otro, la materialización de la desterritorialización que lleva a que el territorio trascienda tanto lo puramente físico como lo jurídico.