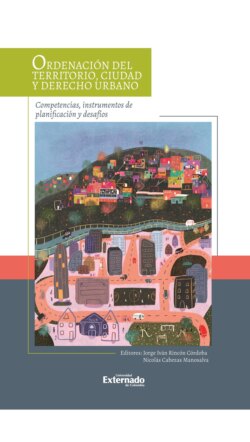Читать книгу Ordenación del territorio, ciudad y derecho urbano: competencias, instrumentos de planificación y desafíos - Varios autores - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2. UNA DEFINICIÓN SESGADA, QUE IGNORA LA HISTORIA Y LA IDENTIDAD DEL TERRITORIO
ОглавлениеUna segunda crítica que se hace a la definición del territorio que ha sido adoptada tradicionalmente es la que está relacionada con la historia del mismo. En concreto, la doctrina ha señalado que uno de los grandes problemas que se derivan de la definición que hemos dado al comienzo del documento es que no responde ni reconoce sustancialmente la historia del territorio. En ese sentido, la definición del territorio omite reconocer los fenómenos geográficos, sociales y culturales que ya había experimentado el espacio con anterioridad y, por tanto, ignora los impactos de la historia en la realidad actual del territorio.
Al igual que ocurre con la mayoría de las áreas del derecho, esta crítica tiene su punto de partida en el giro historiográfico, el cual reconoce que estudiar y entender la historia del derecho es importante para comprender el porqué de las normas, las instituciones y las teorías actuales, así como la consecuente relación entre su pasado y su presente36. En otras palabras, estudiar la historia permite entender en qué momento y por qué motivo surgieron las preguntas que determinaron las prioridades de las que el derecho se ocupa actualmente, y cuál es la razón de ser de nuestras instituciones y nuestras regulaciones37.
Sumado a lo anterior, las aproximaciones historicistas al territorio y a cualquier otro concepto jurídico son importantes porque también permiten entender los conceptos propiamente dichos, sus usos, sus desarrollos y sus cambios a lo largo del tiempo. Para ello es particularmente importante emplear los análisis contextuales que llevan a poder leer tales conceptos de manera coherente con el escenario en el que aparecieron o se transformaron38. En ese sentido, definir y regular el territorio requiere de un cuidadoso estudio de los diversos factores históricos que condujeron hasta la definición actual, defendiendo y recuperando aquellos vacíos y periodos que han sido borrados de la historia oficial de los Estados y del territorio.
Es así como la crítica historicista del concepto de territorio va, al menos en el caso latinoamericano, de la mano con la crítica colonial. Pese a que para algunos autores, como Marta Herrera, es posible rastrear la influencia del ordenamiento territorial prehispánico en el ordenamiento actual, en realidad la mayoría de las características y rasgos corresponden al legado colonial39. Tanto en los aspectos territoriales como en el derecho en general, los ordenamientos jurídicos latinoamericanos están plagados de elementos que se trasplantaron de manera casi idéntica del derecho indiano y de las Siete Partidas y que, en consecuencia, corresponden a estándares forjados bajo una lógica diferente que responde a parámetros y factores exógenos a la región. Así mismo, se trata de paradigmas construidos desde un discurso hegemónico y canónico que silencia voces y crea y reproduce diferentes vacíos epistemológicos, como los de los saberes ancestrales de los pueblos originarios de América Latina40.
Ahora bien, dada la necesidad de reconocer el valor de la historia para la definición del territorio y de otros conceptos a partir de un ejercicio contextual, esta propuesta también requiere del reconocimiento de las dinámicas sociales, políticas y culturales que ocurrieron en los diferentes momentos históricos del territorio. En ese sentido, es importante colmar los vacíos del conocimiento a partir de un estudio integral de la historia. Con esto nos referimos a que es importante no reconocer una línea del tiempo que reconstruya una historia única, sino reconocer las diferentes historias que se llevaron a cabo en el espacio geográfico que abarca el actual territorio. Solo en esa medida será posible reconocer el valor de cada uno de los periodos históricos, pero también la importancia y el legado de cada una de las realidades que se vivían en cada uno de dichos momentos.
En concreto, se trata de un razonamiento que reconoce la manera en que los ordenamientos territoriales, caracterizados y determinados por el colonialismo, ignoran las voces y las realidades de quienes habitaron el espacio con anterioridad a la Conquista europea, pero que también subsistieron durante y después de dicho periodo histórico. A partir de este ejercicio es posible reconocer la continuidad de los procesos históricos y sociales que se vivieron en el territorio, así como las diferentes transformaciones que atravesaron.
Es así como este sector de la crítica se alinea en cierta medida con lo que propone la geografía social, sugiriendo diferenciar los conceptos de territorio y espacio geográfico y definiendo al primero como una expresión global de lo espacial, lo social y lo vivido41. En otras palabras, reconoce al territorio como un producto o un resultado de las proyecciones sociales sobre el espacio propiamente dicho, pero en este caso a partir de una aproximación historicista. En otras palabras, para esta propuesta, el territorio no puede ser entendido como tal si no se tienen en cuenta las personas que vivieron en un determinado espacio geográfico, las dinámicas sociales que allí ocurrieron y los diferentes procesos históricos que allí se atravesaron. En términos semánticos, defiende la idea de la identidad territorial como parte de una construcción social, pero también histórica.
Esto quiere decir que en realidad reivindica la valoración de los individuos, su identidad y sus experiencias, en los diferentes momentos de la historia del territorio, y toma en consideración los aportes que se dieron en cada momento para la consolidación del territorio. En el caso latinoamericano, esto se traduce en que la definición del territorio debería tener en cuenta los complejos procesos históricos y sociales que se han vivido en el continente para la consolidación de las diferentes identidades territoriales.
En pocas palabras, esta crítica aboga por proponer una definición del territorio que reconozca que nuestra historia va mucho más atrás que la Paz de Westfalia o el periodo colonial en América Latina, lo que significa que pretende incluir en la definición las realidades y cosmogonías de los pueblos originarios de la región y su compleja relación con la naturaleza y el territorio. Igualmente, supone reconocer la continuidad de varias de estas cosmovisiones y la transformación de esa particular relación que tienen las comunidades indígenas con sus entornos, tal como ya se ha empezado a hacer por vía judicial en algunos casos –a los que haremos referencia un poco más de detalle cuando hablemos del caso colombiano–, esto es, de manera supletoria debido a las omisiones por parte del legislador42.
En ese mismo contexto se aboga por reconocer la coexistencia de comunidades y cosmovisiones para valorar no solo la convivencia de diferentes identidades, sino también de dinámicas complejas relacionadas con el poder y el territorio. En América Latina es prácticamente una regla general ver que, pese al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, los ordenamientos jurídicos omiten o ignoran los saberes tradicionales de los pueblos originarios y la importancia de su experiencia e historia para el derecho43. Solo unos pocos países, en especial Bolivia y Ecuador, han otorgado un verdadero valor a las identidades diversas y a las dinámicas territoriales históricas al aceptar y transversalizar figuras como el Buen Vivir al interior de su ordenamiento jurídico y su ordenamiento territorial44.
Al respecto es importante señalar que en contextos difíciles como los que caracterizan a nuestra región no basta con pensar y reconocer el pluralismo étnico y cultural, sino que también es necesario pensar en otros procesos históricos relacionados con el territorio que sirvieron para la construcción y consolidación de realidades y dinámicas que los ordenamientos jurídicos desconocen, omiten o ignoran deliberadamente; es el caso de las divergencias ideológicas, los movimientos sociales, las luchas armadas y la violencia. Pese a que lo veremos con algo más de detalle más adelante, conviene señalar desde ya que este es asimismo el caso colombiano, en donde en realidad el Estado ha omitido, en gran medida, el reconocimiento de la historia del conflicto armado que ha determinado las dinámicas territoriales de una gran parte de su territorio nacional, dejándolas con ello por fuera del ordenamiento territorial45.
En suma, se trata de una crítica que pretende recuperar la historia del territorio y de las experiencias vividas allí por los grupos sociales que los habitaron, sus conocimientos y su forma de relacionarse con el territorio. Por esa vía, en el caso latinoamericano se pretende recuperar vacíos que fueron creados y reproducidos de manera hegemónica. No obstante lo anterior y como se ha podido vislumbrar a propósito de la crítica historicista y su similitud con la geografía social, esta conduce a su vez a otra falacia de la definición actual del territorio y el ordenamiento territorial, debido al desconocimiento de las dinámicas sociales que ocurren en el territorio.