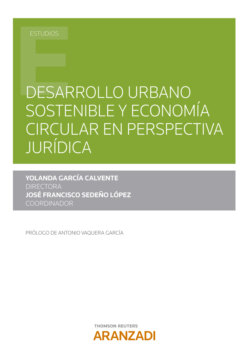Читать книгу Desarrollo urbano sostenible y economía circular en perspectiva jurídica - Yolanda García Calvente - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
A modo de introducción: sinergias entre desarrollo urbano sostenible y economía circular
ОглавлениеYolanda García Calvente
Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Málaga
José Francisco Sedeño López
Personal Investigador en Formación de Derecho
Financiero y Tributario de la Universidad de Málaga
Pudiera parecer que no está de moda hablar de ciudades. Aún no hemos dejado atrás el fenómeno que más ha incidido en nuestros modos de vida en los últimos años y proliferan en todo tipo de foros y soportes los debates e informaciones sobre la vuelta a lo rural, sobre el éxodo al campo desde las urbes en las que el confinamiento se vivió como desde una prisión.
La pandemia provocada por el COVID ha provocado un punto de inflexión en nuestras vidas: el descubrimiento de las aplicaciones prácticas de muchos avances tecnológicos ha generalizado la sensación de que nuestras existencias pueden desvincularse de territorios concretos. En efecto, podemos teletrabajar, estudiar a distancia, entablar o mantener relaciones en espacios virtuales, comprar sin abandonar nuestros domicilios, realizar cualquier gestión sin desplazarnos, etc. Y una vez más quizás deberíamos plantearnos si asistimos a una moda pasajera o a un cambio social irreversible. La posibilidad de disfrutar de la naturaleza irrumpe entre nuestras obsesiones cuando el aislamiento y las dificultades para mantener el contacto con los demás parecen instalarse en nuestros modos de vida. Las ventajas de la vida en la ciudad han quedado en suspenso y ante tal situación puede parecer que la mejor opción es abandonarla. Se corre por ende el peligro de pensar que la sostenibilidad urbana ya no es una prioridad. No podríamos incurrir en mayor error.
En primer lugar, porque el “desarrollo urbano sostenible” no es exclusivo de la ciudad, entendida como el lugar en el que habita un conjunto de personas que se dedican principalmente a actividades industriales y comerciales. Para ONU-Habitat: “El Derecho a la Ciudad es el derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna”1. Y cuando trata el “derecho a la ciudad”, incluye dos acepciones del término: “Por su carácter físico, la ciudad es toda metrópoli, urbe, villa o poblado que esté organizado institucionalmente como unidad local de gobierno de carácter municipal o metropolitano. Incluye tanto el espacio urbano como el entorno rural o semirrural que forma parte de su territorio. Como espacio político, la ciudad es el conjunto de instituciones y actores que intervienen en su gestión, como las autoridades gubernamentales, los cuerpos legislativo y judicial, las instancias de participación social institucionalizada, los movimientos y organizaciones sociales y la comunidad en general”.
Es decir, el concepto de ciudad es bastante más amplio de lo que pensamos, e incluye múltiples formas de organización de la vida en sociedad. Y todas ellas deben ser sostenibles, por lo que el desarrollo urbano considerado sostenible no es exclusivo de las grandes ciudades, sino que debe potenciarse en todas los “asentamientos humanos”.
Para LEFEBVRE, quien acuñó en 1968 el concepto de “derecho a la ciudad”, éste es: “el derecho de toda persona a crear ciudades que respondan a las necesidades humanas. Todo el mundo debería tener los mismos derechos para construir los diferentes tipos de ciudades que queremos. El derecho a la ciudad como lo afirma David Harvey no es simplemente el derecho a lo que ya está en la ciudad, sino el derecho a transformar la ciudad en algo radicalmente distinto”2. Probablemente esta definición diga más sobre qué es el desarrollo urbano sostenible que los cientos de miles de páginas escritos sobre el concepto si tenemos claro que la referencia a las “necesidades humanas” no debe considerase circunscrita ni al presente ni al aquí.
Desde la aprobación en 2015 de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, contamos con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que delimitan un concepto hasta entonces etéreo. Ahora conocemos que el desarrollo, urbano en nuestro caso, exige eliminar la pobreza, erradicar el hambre, potenciar la salud y la educación, trabajar por la igualdad de género, mejorar las condiciones del suministro de agua y saneamiento, de energía. También exige crecimiento económico, infraestructuras, reducir la desigualdad, avanzar en producción y consumo sostenibles, cuidar la naturaleza y el clima, y avanzar en la consecución de un mundo más justo. Junto a ello, un objetivo específico que incide de lleno en el título de esta obra: “Ciudades y comunidades sostenibles” que se explica relacionando el crecimiento económico (aproximadamente el 60 por ciento del PIB mundial), con su contribución en las emisiones de carbono (70 por ciento de las mundiales) y con una cuota de más del 60 por ciento en el uso de los recursos. Además: “La rápida urbanización está dando como resultado un número creciente de habitantes en barrios pobres, infraestructuras y servicios inadecuados y sobrecargados (como la recogida de residuos y los sistemas de agua y saneamiento, carreteras y transporte), lo cual está empeorando la contaminación del aire y el crecimiento urbano incontrolado”3.
Es un hecho evidente y constatado que en los próximos cuarenta años se va a producir un crecimiento exponencial demográfico a nivel mundial. Estas previsiones vendrán acompañadas de profundas transformaciones en los actuales núcleos urbanos así como del surgimiento o agravamiento de problemas y desequilibrios ya existentes: entre otros, el aumento de las temperaturas y de la concentración atmosférica de gases de efecto invernadero, la pérdida de tierras forestales, de zonas húmedas y de biodiversidad, el aumento de la generación de residuos, la escasez de recursos, el aumento de la dependencia de las cadenas de suministro, problemas en el acceso a servicios públicos esenciales como sanidad, servicios de cuidado o educación, la congestión urbana, la gentrificación de las ciudades y las desigualdades en el uso y apropiación del espacio público urbano en función del sexo, raza, religión o nivel económico con exclusión, especialmente, de las mujeres
En este contexto, la economía circular deviene en garantía de la sostenibilidad. El Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 define el término como: “un sistema económico en el que el valor de los productos, materiales y demás recursos de la economía dura el mayor tiempo posible, potenciando su uso eficiente en la producción y el consumo, reduciendo de este modo el impacto medioambiental de su uso, y reduciendo al mínimo los residuos y la liberación de sustancias peligrosas en todas las fases del ciclo de vida, en su caso mediante la aplicación de la jerarquía de residuos”.
De esta manera, y a pesar de que ni en los planes de acción comunitarios ni en la Estrategia Española de Economía Circular (EEEC) se describen vínculos específicos entre esta y el Desarrollo Urbano Sostenible, las relaciones entre ambos fenómenos son evidentes. Al margen de los ODS a los que ya nos hemos referido, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) publicó en el año 2017 la Declaración de Sevilla: El compromiso de las ciudades por la economía circular. Con este documento, suscrito por más de 200 entidades locales, los municipios y provincias firmantes se comprometían a promover un modelo de desarrollo urbano sostenible, incrementar los esfuerzos para reducir los impactos ambientales y climáticos, así como a desarrollar estrategias locales para la economía circular, favoreciendo la concienciación de la ciudadanía y potenciando la investigación y la colaboración público-privada, lo que pone en relieve los lazos entre los conceptos a los que nos venimos refiriendo.
En el mismo sentido, la Agenda Urbana Española recoge entre sus diez objetivos estratégicos: “Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular” (Objetivo estratégico 4), que incluye cuatro objetivos específicos: 1) Ser más eficiente energéticamente y ahorrar energía; 2) Optimizar y reducir el consumo de agua; 3) Fomentar el ciclo de los materiales, y 4) Reducir los residuos y favorecer su reciclaje. Estos objetivos están conectados con los ODS N.°6 (Agua limpia y saneamiento), 7 (Energía asequible y no contaminante), y especialmente, 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y 12 (Producción y consumo sostenibles), a los que ya nos hemos referido y que evidencian la conexión entre la Economía Circular y el Desarrollo Urbano Sostenible. Igualmente, esta conexión está presente en el denominado “Acervo Urbano”, constituido entre otros hitos por la Carta de Leipzing (2007), la Declaración de Marsella (2008), la Declaración de Riga (2015) y, especialmente, el Pacto de Ámsterdam (2016), a partir del que se pone en marcha la Agenda Urbana de la Unión Europea, en la que la economía circular se incluye como una de las prioridades para alcanzar ciudades inteligentes, sostenibles e inclusivas.
La hipótesis de partida de esta obra es que el desarrollo urbano sostenible puede fomentarse a través de la incorporación de incentivos y políticas públicas a favor de las innovaciones sociales con origen en la Economía Circular en los tres aspectos que lo conforman: ambiental, económico y social. Y pese a la interdisciplinariedad del trabajo que presentamos, todos ellos gravitan en torno a un objetivo general, el cual es analizar cómo puede fomentarse la sostenibilidad urbana a nivel ambiental, económico y social con innovaciones sociales relacionadas con la Economía Circular y teniendo en cuenta, siempre, la perspectiva de la igualdad entre mujeres y hombres. No debemos olvidar que la sostenibilidad también implica igualdad de oportunidades entre ambos géneros, de forma que deben diseñarse modelos de ciudad y procesos de transformación urbana desde una perspectiva de género.
Asimismo, con este trabajo se pretende contribuir al debate sobre una cuestión de la que depende en gran medida nuestro futuro como sociedad, en un momento en el que muchas de las afirmaciones contenidas en el Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1987 (el conocido Informe Brundtland) siguen necesitadas de atención y de medidas efectivas4:
“Pero el ‘medio ambiente’ es donde vivimos todos, y el ‘desarrollo’ es lo que todos hacemos al tratar de mejorar nuestra suerte en el entorno en que vivimos. Ambas cosas son inseparables. Además, las cuestiones de desarrollo han de ser consideradas como decisivas por los dirigentes políticos que perciben que sus países han alcanzado un nivel hacia el cual otras naciones han de tender. Muchos de los caminos de desarrollo que siguen las naciones industrializadas son verdaderamente impracticables. y las decisiones en materia de desarrollo que toman estas naciones, debido a su gran potencia económica y política, tendrán una repercusión profunda sobre la capacidad de todos los pueblos de mantener el progreso humano para las generaciones venideras”.
Así, se profundiza en los conceptos de Economía Circular, Desarrollo Urbano Sostenible e Innovación Social, así como en la relación entre ellos y el importante impacto que tienen en la igualdad entre mujeres y hombres. Se delimitan además los aspectos de la Economía Circular que pueden contribuir a un desarrollo urbano igualitario y sostenible en materia ambiental, económica y social. También se analizan políticas públicas socialmente innovadoras que pueden contribuir a un desarrollo urbano sostenible e igualitario desde una perspectiva o enfoque de género. Centrándonos en el ámbito del derecho financiero y tributario, se profundiza en el análisis de las medidas fiscales incentivadoras de la economía circular en el contexto de la ciudad sostenible. En este sentido, las ciudades están llamadas a desempeñar un papel vital en la transición hacia un modelo más sostenible, por lo que resulta necesario descender a este ámbito para comprobar qué posibilidades tienen a su alcance. En cualquier caso, no se puede perder de vista que el legislador español parece decidido a apostar por este modelo, por lo que aprovechando el impulso comunitario, está a punto de aprobar una nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminadas, que traerá consigo, entre otras medidas, la aprobación de dos nuevos impuestos: el impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables y el impuesto sobre depósito e incineración de residuos en vertederos.
Pero a pesar de que este trabajo se centre principalmente en las medidas desde el lado de los ingresos púbicos, y en concreto el tributo, ello no excluye la adopción de otro tipo de políticas públicas, puesto que las medidas incentivadoras de la economía circular son complementarias e intercambiables entre sí. Es más, el derecho financiero puede coadyuvar a la transición hacia un modelo circular, pero en ningún caso podrá por sí solo poner fin al modelo lineal. Sin perjuicio de la necesaria interdisciplinariedad en el diseño de políticas públicas innovadoras, nos gustaría referirnos ahora a las medidas incentivadoras de la economía circular desde la vertiente del gasto público. En este sentido SOTO MOYA ha afirmado que: “el gasto público en materia de Economía Circular (…) implica la satisfacción de una necesidad pública, que entra dentro de los mandatos constitucionales, por lo que no podría calificarse como gasto inocuo”5.
De esta manera, desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se insta a los estados a que “ecologicen” sus presupuestos: es el denominado green budgeting (literalmente, presupuestos verdes), con el que se pretende garantizar que las inversiones llevadas a cabo por los poderes públicos sirvan como palanca de cambio e impulsen la transición hacia una economía más verde, en la que cobren un mayor protagonismo el transporte sostenible, el empleo o la utilización eficiente de los recursos: es decir, la economía circular.
Nos referimos a una economía en la que se disminuya la dependencia de las vías de suministro, en la que exista empleo estable y productivo y en la que además se avance hacia la descarbonización y la utilización sostenible de materiales y energía. Todo ello se puede incentivar a través de una política de gasto público bien diseñada, en la que se tengan claros los objetivos a conseguir y los criterios para la realización de este gasto.
Todas estas cuestiones han sido consideradas por la Unión Europea a la hora de diseñar el denominado Next Generation EU, concebido como un instrumento con el que se pretende invertir 750.000 millones de euros –de los que 500.000 millones serán subvenciones y 250.000 millones en préstamos–, con los que acometer una doble transición verde y digital, centrando la inversión en “en energías renovables y soluciones de hidrógeno limpio, en transporte limpio, en alimentos sostenibles y en una economía circular inteligente” para hacer compatibles el desarrollo económico y los compromisos climáticos y medioambientales de la UE.
Posteriormente, y con el objeto de vehicular dichos fondos, a nivel nacional se ha presentado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y si nos referimos a él es porque la Economía Circular, el Desarrollo Urbano Sostenible y la Igualdad de Género están muy presentes a lo largo del texto. Así, el documento se articula en torno a cuatro ejes: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género, por lo que a simple vista resulta evidente la relación entre la temática de esta obra y las líneas maestras del Plan, sin perjuicio de la incidencia directa que otras políticas recogidas en el documento pudieran tener sobre estos temas. En concreto, en lo que a la economía circular se refiere, el Plan atribuye un total de 3.782 millones de euros para la EEEC además de que la coloca como una de las “políticas tractoras” del modelo económico que se pretende conseguir. Por otro lado, y al margen de la financiación directa, la economía circular puede vincularse con la primera política de cambio (Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura), en el componente 3 (Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero); en relación con la quinta política de cambio (Modernización y digitalización del ecosistema de nuestras empresas), en el componente 12 (Política Industrial España 2030) y en el componente 14 (Plan de modernización y competitividad del sector turístico).
Pero es que al margen de la EEEC, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia asigna 13.203 millones de euros a la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada; 6.820 millones al Programa de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana; 3.400 millones para la Modernización y Competitividad del Sector Turístico; 3.380 millones para el para el Desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia e Innovación; 3.165 millones para el Despliegue e integración de energías renovables; 2.492 millones para la Nueva Economía de los Cuidados; 2.363 millones para Nuevas Políticas Públicas para un Mercado de Trabajo Dinámico, Resiliente e Inclusivo; 2.091 millones para la Preservación del Litoral y Recursos Hídricos; 2.076 millones para el Plan Estratégico de Formación Profesional; 1.648 millones para la Modernización y Digitalización del Sistema Educativo; 1.642 millones para la Conservación y restauración de ecosistemas y biodiversidad; 1.555 millones para la Hoja de Ruta del Hidrógeno Renovable; 1.635 millones para Infraestructuras Eléctricas, Redes Inteligentes y Almacenamiento, y 500 millones para la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Todas ellas políticas tractoras de inversión que de forma más o menos intensa están relacionadas con la Economía Circular, el Desarrollo Urbano Sostenible y la Igualdad de Género.
Por todo lo dicho hasta el momento, resulta innegable que en los próximos años se va a disponer de una ingente cantidad de dinero con la que acometer las reformas que permitan alinear a nuestro país con los objetivos de transformación verde y digital. En este sentido, tal y como afirma PATÓN GARCÍA, las políticas públicas de gasto público y la fiscalidad den estar coordinadas, con el objetivo de conseguir la consecución de los objetivos perseguidos: en este caso, el avance hacia una economía circular, integrada en un modelo urbano más sostenible y en el que mujeres y hombres coexistan en igualdad6.
Junto a la función transformadora, el gasto público cumple con otra función primordial en todo el proceso de cambio social: la compensación a los más afectados por estas transformaciones sociales. Y es que a pesar de que se ha demostrado que la cuestión medioambiental no es ajena a las desigualdades económicas –como tampoco lo es a las desigualdades de género, tal y como se pone en relieve a lo largo de esta obra, y en especial en el último capítulo–, el abandono de la economía lineal puede genera un impacto negativo en los sectores de población más vulnerables. Por ello, se ha acuñado el término “transición justa”, con el que se pretende hacer hincapié en la necesidad de acompañar a quienes más se vean afectados por los posibles efectos regresivos de las medidas que, en aras de la sostenibilidad, se puedan adoptar. Un ejemplo claro lo encontramos en el en el ámbito de la fiscalidad energética, en la medida en que los hogares con menos recursos deberán destinar una proporción más alta de sus ingresos para sufragar los nuevos impuestos o las subidas de los existentes. Por tanto, no solo para conseguir una mayor aceptación social –y evitar situaciones como las vividas en Francia con los chalecos amarillos hace unos años–, sino por una cuestión de justicia social, las políticas de gasto público han de estar coordinadas con las medidas fiscales, garantizando que la transición sea realmente justa y no quede en una bienintencionada declaración.
A esta misma conclusión llegó la Comisión de Desarrollo Social de la Organización de las Naciones Unidas en su informe titulado “Transición socialmente justa hacia el desarrollo sostenible: la función de las tecnologías digitales en el desarrollo social y el bienestar de todos”, de 23 de noviembre de 2020. Como resalta el informe, su publicación coincide con el 75.° aniversario de las Naciones Unidas, que desde su constitución ha tenido como objetivo “promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad”, y con el 25.° aniversario de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social. La Comisión de Desarrollo Social pone el acento sobre la necesidad de “emprender una transición socialmente justa, centrada en las personas y basada en el principio de justicia social, y prestar atención, de forma equilibrada e integrada, a las interrelaciones entre los objetivos sociales, económicos y ambientales”. Y es que no podemos perder de vista que todavía perviven graves desigualdades económicas y sociales, tal y como ha puesto en relieve la pandemia.
No con ello queremos ofrecer una visión pesimista del futuro. Todo lo contrario. Como señala la Comisión de Desarrollo Social:
“La recuperación de la crisis de la COVID-19 brinda la oportunidad de reajustar las políticas socioeconómicas con el fin de recuperar el crecimiento económico. Para ello, la mejora sostenible del nivel de vida y el bienestar de todas las personas debe convertirse en un aspecto esencial de las iniciativas que se emprendan para promover la transición socialmente justa hacia el desarrollo sostenible formulada en la Agenda 2030. Las tecnologías digitales pueden facilitar esa transición y forjar una sociedad más inclusiva, equitativa, resiliente y sostenible para todos”.
No se trata más que de incidir en el hecho de que el concepto de desarrollo sostenible se construye en torno a tres pilares básicos: el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo (o protección) medioambiental. De esta manera, las políticas públicas que se desarrollen en el marco de la transición verde deben tomar en consideración la incidencia económica y social de las propuestas que se adopten.
Por este motivo, no es un hecho baladí que uno de los principales instrumentos para lograr estos objetivos sea el denominado Mecanismo de Transición Justa, cuyo objetivo principal es mitigar el impacto socioeconómico que estos cambios puedan acarrear a las regiones e industrias más desfavorecidas, así como a las personas más afectadas. Con esta iniciativa se pretende garantizar oportunidades de reciclaje profesional, luchar contra la pobreza energética, incentivar la investigación e innovación empresarial en tecnologías limpias o impulsar las inversiones sostenibles. Por las mismas razones, tampoco es casualidad que en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se haya denominado a la tercera política palanca como “Transición energética justa e inclusiva” y que uno de sus componentes sea la Estrategia de Transición Justa, con la que de acuerdo con el Plan se persigue: “fomentar el empleo y la creación de actividad en los territorios afectados por la transición energética, para que las personas y las regiones aprovechen al máximo las oportunidades de esta transición y nadie se quede atrás”.
Es cierto que, al igual que en la anterior crisis económica, la pandemia ha afectado de forma más intensa a los sectores de población más vulnerables. Sin embargo, la principal diferencia reside en la respuesta ofrecida por las instituciones comunitarias y los gobiernos. Así, con el objetivo de evitar la destrucción de empleo y la caída del gasto público que caracterizó al período posterior a la crisis de 2008, tanto el Next Generation EU como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia traerán consigo un importante plan de inversiones que permitan recuperar y reconstruir la economía y la sociedad en los próximos años, en torno a la sostenibilidad y la digitalización.
Sin embargo, para que este aumento del gasto público y de la deuda pública no ponga en peligro la sostenibilidad financiera, es necesario que las inversiones se acompañen de medidas fiscales, con las que obtener los recursos necesarios para sufragar las inversiones que se acometan. En este sentido, desde la UE se está desarrollando un nuevo mecanismo de ajuste de carbono en frontera (CBA, del inglés Carbon Border Adjustment), así como un nuevo recurso presupuestario basado en los envases de plástico no reciclados. Paralelamente, a nivel nacional, se ha anunciado la constitución de una Comisión de Personas Expertas, a la que se le ha encargado la elaboración de un informe de propuestas para adaptar el sistema fiscal a los retos del siglo XXI y garantizar los recursos públicos necesarios. A la espera de dichas propuestas, tal y como hemos avanzado, se van a aprobar dos nuevos impuestos relacionados con la sostenibilidad y la economía circular, sin que se pueda descartar que en el futuro se vayan a establecer nuevas figuras tributarias o modificar algunas de las ya existentes. De esta manera, parece claro que la fiscalidad medioambiental, y en concreto la fiscalidad orientada hacia la consecución de la economía circular, va a cobrar gran importancia en los próximos años, al tratarse de un campo casi inexplorado en nuestro país y que aún tiene mucho recorrido en el ámbito comunitario.
En este sentido, se debe resaltar el limitado uso que hace nuestro país de los impuestos ambientales, particularmente de aquellos que gravan energía y transporte. Dada su favorable condición recaudatoria y los beneficios sociales, económicos y ambientales que generan, desde las instituciones internacionales se recomienda a nuestro país desplazar la presión fiscal desde el trabajo hacia este tipo de instrumentos. De la misma manera, Junto a ello, en Europa, el informe “New era. New plan. Europe. A fiscal strategy for an inclusive, circular economy” de Project Ex’Tax en 2017 incidía en la necesidad de examinar el impacto de la reforma fiscal en impuestos sobre el trabajo, sobre el consumo y uso de recursos naturales. Asimismo, la transición de un régimen fiscal que fortalezca la imposición de perfil ambiental permite afrontar la escasez de cada vez más recursos y materiales, incentivar una economía desacoplada del uso de las materias primas, pasando a la aparición de nuevas formas de producción menos contaminantes y al aprovechamiento de los recursos mediante la reutilización, el reciclaje y la valorización de los materiales ya circulantes.
Estas recomendaciones insisten en anteriores sugerencias de la Comisión, no tenidas en cuenta, y coinciden con las realizadas por la OCDE en su última revisión de la política ambiental española. Es necesaria, por tanto, una reforma fiscal que tenga en cuenta la trascendencia de la economía circular, y que parta para ello de los avances tanto doctrinales como legislativos (comparados) en materia de fiscalidad ambiental. Conviene no olvidar que en España, durante la crisis, se han subido todos los impuestos importantes salvo los ambientales, que tienen niveles comparativamente bajos en relación con el resto de los Estados miembros.
Desde una perspectiva más general, que incluye también la fiscal, las ciudades son sin duda los sujetos mejor situados para incentivar la economía circular. En este caso, además de la experiencia y la lógica, esta afirmación ha sido avalada por el Tribunal Supremo, que ha determinado en una reciente sentencia [STS 403/2017, de 9 de febrero (ECLI: ES:TS:2017:403)] que el principio de proximidad es uno de los principios debe regir la gestión de los residuos, y que éste está directamente relacionado con el principio de corrección de la contaminación en su origen. En definitiva, un tema complejo, en el que inciden cuestiones de muy diversa naturaleza (éticas, económicas, jurídicas, competenciales, etc.), y sobre el que es necesaria una reflexión profunda.
Todo ello pone de manifiesto que se requieren políticas públicas innovadoras y coordinadas para hacer frente a los desafíos de la sociedad actual en materia de sostenibilidad –económica, social y medioambiental–, en el marco de la transformación verde y la transición hacia una Economía Circular, en la que las ciudades deben jugar un papel vital.
1. https://onuhabitat.org.mx/index.php/componentes-del-derecho-a-la-ciudad
2. LEFEBVRE, H, El derecho a la ciudad, Ediciones Península, Cuarta Edición, 1978.
3. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/.
4. http://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMAD-Informe-Comision-Brundtland-sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf.
5. SOTO MOYA, M.M., Objetivos de Desarrollo Sostenible y Economía Circular. Desafíos en el ámbito fiscal, Comares, Granada, 2019, p. 89.
6. PATÓN GARCÍA, G.: “Tributación ambiental y energías renovables en la Unión Europea y España. Una simbiosis a partir de la estrategia de economía circular” en Tributación ambiental y energías renovables en Argentina, Universidad de Córdoba: Advocatus, Córdoba, 2020, pp. 607-626.