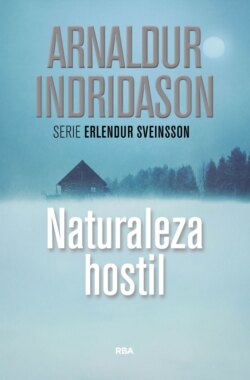Читать книгу Naturaleza hostil - Arnaldur Indridason - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7
ОглавлениеCuando Erlendur llegó, Ezra estaba sentado en un viejo cobertizo enrejado situado más abajo de su casa, golpeando pescado seco con una pequeña maza. Tras haber llamado en vano a la puerta principal, Erlendur se orientó por el sonido de los golpes, que procedían de aquel chamizo construido con restos de madera y chapa ondulada. La puerta, sujeta con un cordel, estaba entreabierta. Erlendur se acercó y se encontró con la figura encorvada de Ezra, sentado en un taburete. Agarraba la maza con una mano mientras con la otra sujetaba la cola de una pieza de eglefino seco que reposaba en una piedra gris. El anciano golpeaba rítmicamente el pescado para ablandarlo y cada mazazo hacía saltar briznas del filete. Ezra levantó la mirada sin percatarse de la presencia de Erlendur, que llevaba un rato observando su trabajo desde la puerta. De la nariz le caían gotas que se limpiaba de vez en cuando con el dorso de la mano. Llevaba puestos unos mitones de lana con dos pulgares, un gorro de cuero excesivamente grande provisto de unas orejeras que le cubrían las mejillas, un jersey tradicional islandés y un mono de trabajo marrón. Movía el grueso labio inferior, lesionado en algún accidente pasado, mientras musitaba algo incomprensible. De barba desgreñada, Ezra era un hombre poco agraciado, sumamente arrugado, con un enorme y robusto mentón, una nariz prominente y unas cejas espesas que sobresalían por encima de unos diminutos ojos grises que parecían estar permanentemente húmedos. Con todo, su actitud reflejaba que era un hombre de carácter.
Cuando por fin se tomó un descanso y dejó de golpear el eglefino, levantó la mirada y vio a Erlendur junto a la puerta.
—¿Vienes a comprar pescado? —le preguntó con voz ronca y fatigada.
—¿Te queda algo por ahí? —Erlendur tenía la impresión de encontrarse de pronto en el siglo XIX.
—Algo tengo —respondió Ezra—. Buena parte la bajo a la tienda, pero te sale más barato si me lo compras a mí directamente.
—¿Es bueno? —preguntó Erlendur acercándose.
—¿Que si es bueno? —replicó Ezra con voz más firme—. No vas a encontrar otro mejor en todos los fiordos del este.
—¿Todavía usas una maza para ablandarlo?
—Es muy poca cantidad —explicó Ezra—. No merece la pena comprar maquinaria. Además, pronto estiraré la pata. De hecho, ya debería haberla estirado hace mucho.
Tras acordar la cantidad y el precio, intercambiaron unas palabras sobre el tiempo, la temporada de pesca, la presa y las obras de la fundición de aluminio, una cuestión que parecía aburrir a Ezra soberanamente.
—Por mí pueden cargárselo todo a su antojo —sentenció.
Por lo que Hrund le había contado a Erlendur, Ezra había sido siempre una persona solitaria. Nunca se había casado ni había tenido hijos, al menos que ella supiera. Había vivido en el pueblo más tiempo de lo que recordaban los más ancianos del lugar, no se entrometía en los asuntos de los demás y casi nadie se entrometía en los suyos. Había tenido distintas ocupaciones, tanto en tierra firme como en el mar, donde había faenado en solitario durante mucho tiempo. Recientemente había rebajado su ritmo de trabajo, ya que rozaba los noventa años. Con toda la buena intención del mundo, la gente trataba de convencerlo para que se fuera a vivir a una residencia, pero él no quería ni oír hablar del tema. A Ezra no le daba ningún reparo hablar con cualquiera de la inminencia de su muerte y sus palabras daban a entender que incluso tenía ganas de que se cumpliera su destino. Dejaba a un lado las tareas mascullando que tenía ya un pie en la tumba y que todo era una pérdida de tiempo. Hrund le había confesado a Erlendur que nunca había conocido una forma más extraña de desgana.
Mientras Ezra continuaba golpeando el pescado con la maza, Erlendur guio la conversación hacia los caminos de montaña y los casos de travesías accidentadas a causa de las inclemencias del tiempo.
—He estado informándome un poco sobre historias de ese tipo ocurridas en esta región —explicó.
—Ah, mira —dijo Ezra—. ¿Eres historiador?
—No, solo un aficionado —aclaró Erlendur—. He estado leyendo sobre los soldados británicos que querían atravesar el paso de Hrævarskörð. De eso hará ya más de sesenta años, ¿no?
—Me acuerdo muy bien —rememoró Ezra—. Había hablado con algunos de ellos. Unos chavales ejemplares que quedaron atrapados en una tormenta monstruosa. Algunos murieron, pero los encontraron a todos, con o sin vida. Cosa que no siempre ocurre, he de decirte.
—Ya —dijo Erlendur.
Ezra se llevó el mitón a la nariz y le preguntó a Erlendur si quería tomar un café mientras hacían cuentas. Erlendur aceptó su invitación, caminaron juntos hasta la casa y entraron en la cocina. Ezra encendió una vieja cafetera de filtro que, a pesar de sus sonoros gorgoteos y silbidos, preparó un excelente café de intenso sabor. La cocina estaba limpia, equipada con un frigorífico viejo y una cocinilla Rafha más vieja todavía. Por la ventana se veía el final del fiordo y el páramo de Eskifjarðarheiði. Ezra fue a buscar dos tazas y las sirvió. Dejó caer cuatro terrones de azúcar en la suya y le ofreció el azucarero a Erlendur, que prefirió no endulzar su café. Una vez tocado el tema de la tragedia vivida por los británicos, la conversación dio un giro hacia el caso de la joven que había desaparecido aquella misma noche.
—Es verdad —dijo Ezra con cierta serenidad—. Matthildur, se llamaba.
—Tengo entendido que eras amigo de su marido, Jakob.
—Sí, en aquellos tiempos hacíamos cosas juntos.
—¿La conocías a ella también? ¿Los conocías a los dos?
—Claro, mucho.
—¿Mantenían una buena relación?
Ezra había conversado removiendo el café con parsimonia. De pronto se detuvo, golpeó la cucharilla varias veces contra el borde de la taza y la dejó sobre la mesa.
—No soy el primero con el que hablas, ¿verdad? —le preguntó.
—No —admitió Erlendur.
—¿Quién decías que eras?
Erlendur no se había presentado y aprovechó para hacerlo en ese momento. Le contó que vivía en Reikiavik, pero que había nacido en los fiordos del este y se interesaba por los casos de personas que se perdían o morían en las montañas, personas a las que nunca habían encontrado o de las que nunca más se había vuelto a saber nada. Ezra lo miró y cayó en la cuenta de que, al tratarse de un lugareño que se había marchado, quizás lo conociera de algo. Le preguntó dónde había vivido y cómo se llamaban sus padres. Erlendur se lo explicó. Ezra dijo acordarse bien de Sveinn y Áslaug, el matrimonio de la finca que todo el mundo conocía como Bakkasel.
—Pues entonces ya lo sabes todo de mí —concluyó Erlendur—. ¿Qué puedes decirme de Matthildur?
—Tuvieron que mudarse —dijo Ezra, al tiempo que se inclinaba sobre la mesa de la cocina—. Sveinn y Áslaug. No podían soportar seguir viviendo bajo el páramo. No después de lo que había ocurrido. He oído que vienes de vez en cuando y subes allá arriba.
—Cierto —confirmó Erlendur—. He venido algunas veces.
—Tus padres están enterrados en el cementerio del pueblo, ¿verdad?
—Sí.
—Unas personas excelentes —comentó Ezra antes de dar un sorbo de café—. Excelentes. Él daba clases de música en el colegio de cuando en cuando, si no me equivoco. Tocaba el violín. Fue una verdadera desgracia lo que ocurrió. Alguien me dijo que te habías hecho policía en Reikiavik. ¿Por eso preguntas por Matthildur?
—No —respondió Erlendur—. Lo hago por mera curiosidad. Me interesan ese tipo de casos.
Ensimismado, Ezra se giró hacia la ventana y dejó la mirada perdida en el páramo. Lo ocultaba el mismo manto de niebla que cuando Erlendur había llegado a la región unos días atrás, después de haber conducido de un tirón desde la capital. Había sentido la necesidad de ir al este tras haber investigado el supuesto suicidio de una mujer en el Parque Nacional de Þingvellir ese mismo otoño y haber llegado a un callejón sin salida. Parte del caso guardaba relación con la hipotermia, lo que extrañamente había revivido en él el recuerdo de su hermano y la forma en que había fallecido, congelado en una devastadora tormenta desatada en las montañas que rodean Eskifjörður.
—Jakob no era lo que parecía —dijo Ezra finalmente—. No me gusta juzgar a los demás porque no estoy en posición de hacerlo, yo mismo tengo infinidad de defectos, pero la gente andaba con cuidado con él. Tenía algo. No quiero llamarlo... ejem... deshonestidad, no era exactamente eso. Dejémoslo en que no era lo que parecía. Y la gente lo percibía. Lo conocía. Aquí todo el mundo se conoce. Supongo que Reikiavik se ha hecho tan grande que ahí ya nadie conoce a nadie.
Erlendur asintió.
—Con los años empezaron a circular toda clase de rumores —continuó Ezra—. Que si él la había echado de casa, que si ella se había visto obligada a abandonar su hogar. Cosas así. Supongo que ya los habrás oído.
—Algunos.
—Más tarde murió ahogado en este mismo fiordo y fin de la historia. Después de la muerte de Matthildur, no volvió a casarse, se dio a la bebida y se echó a perder. Luego tuvo aquel accidente en el mar. Su barco se hundió. Murieron los dos que iban a bordo. Lograron arrastrar a tierra a Jakob y a su compañero, pero la embarcación se había hecho pedazos.
—¿Ocurrió aquí, en Eskifjörður?
—Sí, en la otra orilla. Se desató una tempestad al final de la jornada y el barco volcó. Era pleno invierno.
—Una cosa más sobre Matthildur: ¿no tendrían que haberla encontrado, antes o después?
—Eso lo deberías saber tú mejor que yo —respondió Ezra mirándolo fijamente con sus ojos diminutos y húmedos.
Erlendur sonrió.
—¿Qué pensó la gente que le había ocurrido? —preguntó.
—No le buscaron tres pies al gato. Los ríos habían crecido. Por el Eskifjarðará y los dos Þverá bajaba una gran cantidad de agua. Seguramente la arrastró la corriente. Ya sabrás que a uno de los soldados británicos lo hallaron en el mar. Encontraron su cuerpo de pura casualidad.
—Algo había oído.
—Supongo que ella corrió la misma suerte —concluyó Ezra con la mirada empañada—. Me parece la explicación más probable.