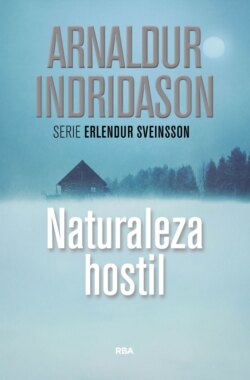Читать книгу Naturaleza hostil - Arnaldur Indridason - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
13
ОглавлениеComo en su visita anterior, Hrund espiaba desde la ventana el lugar destinado a la futura construcción de las torres de alta tensión. Aunque las obras de la fundición no llegaban a verse, detrás de la casa se apreciaba un mar de luces procedente de la planta industrial. Vio a Erlendur aparcar y llamar a la puerta. En esa ocasión, se levantó de la silla para abrirle y lo invitó a pasar. Lo acompañó hasta el salón, donde recuperó su asiento junto a la ventana.
—Este momento del día es una preciosidad —comentó—. Cuando se oculta el sol.
—No puedo estar más de acuerdo —ratificó Erlendur mientras se acomodaba.
Con las luces apagadas y una manta sobre los hombros, Hrund contemplaba la vista inmersa en la penumbra del crepúsculo. El alumbrado de las farolas proyectaba su sombra en la pared y Erlendur se quedó absorto mirando su silueta. Hrund no mostraba ningún interés por el motivo de su visita y, al parecer, consideraba lo más normal del mundo tener a un total desconocido sentado en su salón.
—Hoy he ido a Egilsstaðir —anunció Erlendur por fin.
—Ah —dijo Hrund—. ¿Me lo quieres contar? Sírvete café si quieres, queda algo en la jarra. Tienes tazas en el armario de encima del fregadero.
Erlendur se levantó y entró en la cocina para servirse un café. Cuando volvió, Hrund había desviado la mirada de la ventana y lo esperaba con gesto expectante.
—Supongo que todavía estás indagando sobre Matthildur.
—Así es.
—Entonces habrás visitado a mi sobrino —adivinó—. ¿Estaba en la residencia?
Erlendur asintió.
—Nunca he tenido trato con él. Cosas de la vida.
—Ocurre a menudo —comentó Erlendur pensando en la familia que él mismo había construido—. Está bien de salud. Aunque ciego de un ojo. Me ha dado permiso para rebuscar en un baúl de tu hermana Ingunn y he encontrado algunas cartas.
—¿Te han servido de algo?
—No mucho, la verdad.
—Lamentablemente no tengo ninguna carta de Matthildur, si es eso lo que andas buscando.
—No, lo sé, pero me preguntaba si podrían quedar cosas de Matthildur en algún lugar, algún objeto personal, puede que alguna fotografía.
—No sé de ninguna cosa suya, pero tengo una fotografía en la que salimos las cuatro hermanas, a ver si la encuentro —dijo Hrund levantándose y dirigiéndose a su dormitorio.
Erlendur se sentía mal por causarle tantas molestias, pero pensó que a fin de cuentas estaba sola y le vendría bien algo de compañía, aunque él no fuera precisamente la persona más interesante del mundo.
Hrund regresó con dos cajas de zapatos en los brazos. Se sentó en el salón y comenzó a revolver en su interior.
—No está en ningún álbum —le explicó—. Siempre me ha dado pereza clasificar todas estas fotos. Mi marido murió, ¿te lo había dicho ya?
—No —respondió Erlendur.
Bóas le había contado que Hrund era viuda. Sus dos hijos se habían marchado a estudiar a Reikiavik y solo venían al este de visita.
—Aquí hay fotos de él que ni recordaba. Y en esta salimos las cuatro durante la siega.
Le tendió a Erlendur una foto desgastada en blanco y negro. El dorso había comenzado a amarillearse y parecía manchada de café. Las cuatro hermanas posaban en un henar con rastrillos en la mano. Era un día soleado de verano y sonreían radiantes a la cámara. Llevaban vestido y dos de ellas lucían un pañuelo en la cabeza. Colocadas una junto a otra frente al fotógrafo, irradiaban alegría en aquel día estival, lejano en la memoria.
—Mamá nos hizo la foto —comentó Hrund—. La cámara era de su segundo marido, Þorbjörn. Yo salgo a la izquierda del todo, la benjamina. La más joven con diferencia. Luego viene Ingunn, la del pañuelo, después Matthildur y por último Jóa, la buena de Jóhanna.
Las caras se veían algo borrosas, pero Erlendur pudo distinguir la mirada profunda y el aire decidido de Matthildur. Erlendur buscó la fecha, pero no la encontró por ninguna parte.
—Nos la haría unos ocho años antes de que muriera Matthildur —añadió Hrund como si le hubiera leído la mente—. En plena crisis.
—Ingunn y Jóhanna se mudaron a Reikiavik. ¿Tomaron la decisión a la vez?
—No, primero se marchó Jóhanna y luego Ingunn, poco después de esa foto. Todo cambió en un visto y no visto. Vivíamos las cuatro en casa tan ricamente y de la noche a la mañana estábamos separadas. En un abrir y cerrar de ojos, todo dejó de ser como antes.
—¿Recuerdas a una amiga de Matthildur a la que llamaban Ninna? —preguntó Erlendur.
—Claro que me acuerdo de ella. Un cielo de chica. Creo que todavía está viva. Deberías hablar con ella. Y se llama Ninna de verdad, no es ningún diminutivo.
—¿Ha vivido siempre en los fiordos del este?
—Sí. Matthildur y ella eran muy buenas amigas. Amigas de la infancia.
—A lo mejor trato de localizarla —dijo Erlendur levantándose—. En fin, no voy a quedarme aquí toda la noche molestándote.
—No te preocupes —dijo Hrund—. No pensaba ir a ninguna parte. La verdad es que no entiendo cómo un desconocido puede mostrar ese interés por Matthildur. ¿Es que vas a escribir un libro?
—No —respondió Erlendur sonriendo—. No va a haber ningún libro. Otra cosa: ¿se conocían de algo Ingunn y Jakob antes de que este comenzara su relación con Matthildur?
—¿Ingunn y Jakob? ¿Por qué lo preguntas?
Erlendur pensó si debía mencionarle la carta de Matthildur que había encontrado en el baúl y la palabra «sinvergüenza» escrita sobre el obituario de Jakob. Nada indicaba que la hubiera escrito la propia Ingunn, podía haberlo hecho otra persona. De hecho, el periódico no tenía por qué ser suyo, alguien se lo podía haber enviado.
—Se me ha ocurrido, sin más. Estoy seguro de que a unas hermanas tan guapas no les faltaban pretendientes.
—¿Qué has averiguado? —preguntó Hrund sin caer en la estrategia de Erlendur para no alarmarla.
—Nada —se apresuró a responder al notar que la actitud de la mujer había cambiado repentinamente.
—¿No estarás... husmeado en mi familia? —preguntó.
Erlendur veía que la conversación iba por mal camino, pero no sabía cómo salir del atolladero. Cansado, tras una noche sin dormir y un largo día de viaje, no estaba especialmente concentrado.
—No, para nada —respondió, aunque sabía que su voz no sonaba demasiado convincente.
—Que sepas que no me parece nada bien que metas las narices así en nuestros asuntos. No estoy dispuesta a que llegues aquí y empieces a preguntar por los miembros de mi familia como cualquier... policía. ¡No lo voy a permitir!
—No, claro —se disculpó Erlendur—. Perdona si te he podido ofender de alguna manera...
—¿Qué buscas? —preguntó Hrund, realmente alterada—. ¿Qué estás tratando de desenterrar en nuestra familia? ¿Qué tiene que ver todo esto con historias de tragedias en las montañas?
—Nada —dijo Erlendur—. Nada de nada. Tú misma mencionaste los rumores en torno a Jakob, que la gente decía que Matthildur lo había perseguido después de muerta.
—Te dije que no eran más que chismorreos. ¿De verdad te tomas en serio unos rumores de los tiempos de Maricastaña?
—No, pero...
—Y no creo en apariciones de fantasmas.
—Yo tampoco.
—Me parece que deberías marcharte.
Erlendur se despidió de Hrund apresuradamente. Salió de la casa y se subió al coche sin girarse, sabiendo que la anciana le estaba clavando la mirada desde la ventana con unos ojos que echaban chispas.
Se detuvo de nuevo junto a la fundición de aluminio para observar el ajetreo de las obras. La construcción de los descomunales edificios que albergarían los crisoles estaba bastante avanzada y una horda de obreros trabajaba a contrarreloj, día y noche. El brillo de las luces iluminaba el atardecer confiriendo al paisaje un tono misterioso, desconocido y extraño. La incesante actividad contrastaba radicalmente con la paz de la naturaleza circundante, el angosto fiordo y el reflejo de las cumbres nevadas en las aguas serenas del océano.