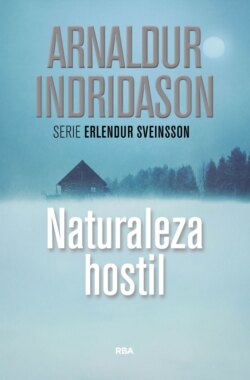Читать книгу Naturaleza hostil - Arnaldur Indridason - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеDesde los pies del risco Urðarklettur, vio que el cazador de zorros se acercaba a paso lento. Se saludaron amablemente bajo la llovizna. Sus palabras rasgaron el silencio, como procedentes de otro mundo.
El sol llevaba varios días sin dejarse ver. Una espesa niebla envolvía los fiordos y en los próximos días se esperaba un descenso de las temperaturas y precipitaciones de nieve. La naturaleza se sumergía en su letargo invernal. El cazador le preguntó qué hacía en aquel páramo por donde ya no pasaban más que viejos canallas como él, con la intención de reducir la población de zorros. Obvió la pregunta y le dijo que venía de Reikiavik. El cazador le contó que había visto a alguien merodear por la casa abandonada del fiordo.
—Seguro que era yo —dijo él.
El cazador no hizo más preguntas, pero le contó que era el dueño de una granja vecina y que iba solo.
—¿Cómo te llamas?
—Erlendur —respondió.
—Me llamo Bóas —dijo el hombre mientras se estrechaban la mano—. Por las rocas del páramo vive un depredador que ataca al ganado, una alimaña que se está tomando demasiadas confianzas.
—¿Un zorro ártico?
Bóas se acarició el mentón.
—El otro día lo vi merodear por los establos. Mató un cordero delante de mis narices y le pegó un buen susto a todos los demás.
—¿Y vive por esta zona?
—Salió escopeteado en esta dirección.Ya me lo he encontrado dos veces y creo que sé por dónde se mete. ¿Vas hacia el páramo? Puedes venir conmigo si quieres.
Se lo pensó un segundo y asintió. El granjero parecía contento con su decisión; seguramente agradecía la compañía. Cargaba con un rifle de caza y una cartuchera en un hombro y un viejo morral de cuero en el otro. Vestía un anorak raído, verde oscuro, y unos pantalones impermeables del mismo color. De baja estatura, sus movimientos eran ágiles pese a tener seguramente más de sesenta años. Llevaba la abundante maraña de pelo al descubierto y el viento le batía el largo flequillo contra los ojos de mirada inquieta. Tenía una nariz torcida y aplastada, como si se la hubiera roto tiempo atrás y nunca se la hubieran recompuesto. La barba, espesa y desarreglada, solo dejaba asomar su boca al hablar, cosa que ocurría a menudo ya que el cazador era un hombre dicharachero que parecía tener opinión sobre todo lo habido y por haber. No obstante, procuraba no preguntarle a Erlendur sobre sus andanzas o las razones por las que había elegido la casa abandonada de Bakkasel para alojarse.
Erlendur se había acomodado en la vieja finca. El tejado seguía prácticamente intacto, aunque el techo goteaba y tenía algunas vigas podridas. Aun así, había logrado encontrar un rincón de suelo seco en la estancia donde una vez había estado el salón. Había comenzado a llover y el viento aullaba al recorrer las paredes, que aun estando desnudas lo resguardaban del frío y la humedad. Su lámpara de gas le ofrecía algo de calor, pero la usaba con moderación para que durara lo máximo posible. Salvo el pálido resplandor que proyectaba la llama sobre él, lo rodeaba una oscuridad tan profunda como el interior de un ataúd.
Al cabo del tiempo, algún banco había adquirido la casa y el terreno. Erlendur no tenía ni idea de quién podría ser el propietario en ese momento. En todo caso, nadie se quejaba de que se alojara en la finca abandonada en sus viajes al este. No llevaba mucho equipaje. Había aparcado su coche alquilado frente a la casa, un pequeño todoterreno azul que había recorrido con ciertas dificultades el camino de acceso, apenas distinguible bajo un manto de maleza que nunca había estado allí. Poco a poco se iban borrando las huellas de quienes habían habitado aquel lugar. Inexorablemente, la naturaleza se encargaba de hacer desaparecer la granja.
Continuaron ascendiendo hacia el páramo. La visibilidad empeoró progresivamente hasta que los rodeó por completo una niebla blanquecina. Caminaban bajo la llovizna e iban dejando sus huellas en la tierra húmeda. Atento al canto de los pájaros, el cazador trataba de detectar el rastro de su enemigo. Erlendur lo seguía en silencio. Nunca había aguardado junto a una madriguera, nunca había cazado un animal, nunca había pescado ni en ríos ni lagos y mucho menos había abatido una presa de gran tamaño, como un reno. Bóas parecía haberle leído el pensamiento.
—Tú no cazas, ¿verdad? —le preguntó haciendo un breve descanso.
—No, no cazo.
—Bueno, yo me crie así —le explicó Bóas mientras abría su morral de cuero. Sacó un pedazo de pan de centeno y se lo ofreció a Erlendur acompañado de un trozo de paté de cordero endurecido por el frío—. Estos días salgo más que nada a cazar zorros —continuó—. Para pararles los pies. Cada vez incordian más, benditas criaturas. Si es que se puede hablar así de ellos. Nunca he tenido nada en su contra. Tienen tanto derecho a vivir como cualquier otro ser. Pero hay que mantenerlos lejos del ganado. Todo debe estar en armonía.
Se deleitaron con el pan de centeno y el paté, que seguramente había elaborado el propio Bóas. La combinación era deliciosa. Erlendur no llevaba comida y no sabía por qué había aceptado aquella invitación, tan inesperada como amable. Quizá lo había hecho por su propia necesidad de compañía. Llevaba días sin ver a nadie y pensó que también sería el caso de ese tal Bóas.
—¿A qué te dedicas en Reikiavik? —le preguntó el granjero.
No contestó inmediatamente.
—Yo y mi puñetera curiosidad —comentó Bóas.
—No pasa nada —señaló—. Soy policía.
—Ese no puede ser un trabajo muy divertido.
—No. Bueno, a veces.
Retomaron el ascenso hacia el páramo. Erlendur procuraba pisar el brezo con cuidado y de vez en cuando se agachaba para acariciar la vegetación mientras trataba de recordar si alguna vez, de niño, había oído el nombre de Bóas. Pero no le venía a la memoria. Por otra parte, dado el poco tiempo que había vivido en aquel lugar, no era de extrañar que no se acordara de ningún nombre. En su casa apenas se veían armas de fuego. Conservaba el vago recuerdo de un hombre que una vez había parado en su casa con un rifle y había hablado con su padre mientras señalaba hacia el río. También recordaba que el hermano de su madre tenía un todoterreno y cazaba renos. Guiaba a cazadores que venían de la capital a las zonas donde habitaban los renos y traía a la familia una carne que era exquisita cocinada a la sartén. Pero no le sonaba nada relacionado con la caza del zorro ni con ningún granjero llamado Bóas. Aunque, al fin y al cabo, se había mudado de pequeño y había perdido todo vínculo con la región.
—En las madrigueras de los zorros puedes encontrar de lo más extraño —observó Bóas sin aminorar el paso—. No les suele faltar de comer. Bajan hasta la orilla del mar en busca de moluscos, cangrejos o alcas muertas arrastradas por el mar. Aparte, las crías comen bayas y algún que otro ratoncillo de campo. Y, si tienen suerte, igual encuentran los restos de alguna oveja o algún cordero. Pero luego llegan las alimañas con ganas de carne fresca y se acabó la paz. Entonces es cuando Bóas tiene que ir a por su rifle para cargárselas, aunque no le haga gracia.
Sin tener claro si el granjero estaba simplemente pensando en voz alta, Erlendur optó por guardar silencio. Atravesaba el mullido brezal siguiendo los pasos del cazador y disfrutando del frescor de la llovizna en el rostro. Aunque conocía bien el páramo, se había dejado guiar por Bóas y no estaba muy seguro de dónde se encontraban. El granjero caminaba despreocupadamente pero con decisión, y parloteaba sin considerar si su nuevo compañero de excursión estaba escuchando o no.
—Con las obras han cambiado algunas cosas —comentó antes de pararse y sacar unos prismáticos de su morral—. La naturaleza no es la misma. Probablemente los pobres zorros lo estén percibiendo. Puede que ya no se atrevan a bajar a la orilla por culpa de la planta industrial y el continuo trasiego de barcos, ¿qué se yo? Debemos de estar llegando ya —añadió guardando los prismáticos.
—Viniendo de Reikiavik vi las obras de la fundición de aluminio —comentó Erlendur.
—¡El engendro ese! —exclamó Bóas.
—También he ido a ver las obras de la presa. Jamás he visto nada tan grande.
Mientras continuaban su ascenso, pudo escuchar a Bóas farfullar irritado. «Mira que haberlo permitido...», le pareció oír. Siguió caminando detrás de él y se puso a pensar en las razones por las que se estaba construyendo una gigantesca fundición de aluminio en Reyðarfjörður y en los descomunales cargueros que atracaban en el muelle con materiales para la construcción de la propia planta y de la central hidroeléctrica que la abastecería de energía. No entendía cómo demonios el frívolo capitalismo estadounidense había conseguido adueñarse de un sosegado fiordo islandés y de las intactas tierras desérticas del interior del país.