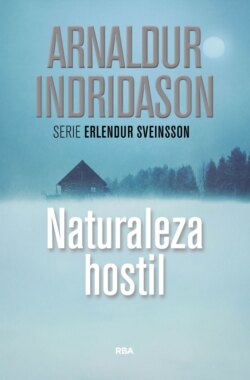Читать книгу Naturaleza hostil - Arnaldur Indridason - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
9
ОглавлениеSentado en el interior del coche, Erlendur fumaba un cigarrillo tras otro con la ventanilla entreabierta para no llenar el vehículo de humo. No tenía hambre y no le apetecía degustar todavía el pescado seco de Ezra, que descansaba en el asiento delantero. Había bajado hasta la orilla del mar para ver cómo la luz del día daba paso al crepúsculo. Observó el enorme carguero que se adentraba lentamente en las aguas del fiordo y reflexionó sobre la capacidad de la gran industria para transformar radicalmente la rutina diaria. Por todas partes brotaban edificios, tiendas y nuevas carreteras: la vida florecía. A diferencia de Bóas y Hrund, los pocos lugareños con los que había hablado estaban muy satisfechos con las obras: los empleados de las tiendas, los trabajadores del puerto, los chicos de la gasolinera. Todos descendían de sucesivas generaciones que siempre había vivido en los fiordos del este y ahora veían producirse un cambio tan vertiginoso que apenas podían asimilarlo. «La región se estaba muriendo —le habían dicho— pero ahora han llegado otros tiempos, mucho mejores». «Que son otros está claro», había respondido él.
Pensó en Matthildur, desaparecida en plena tempestad, y en los soldados británicos que habían luchado por salvar sus vidas esa misma noche. Se imaginó la situación en el paso de Hrævarskörð. Allí es donde la excursión de los militares había dado un giro inesperado y se había transformado en una odisea mortal. No estaban familiarizados con el terreno ni con la meteorología. En lugar de regresar, habían continuado subiendo, negándose a sucumbir ante las inclemencias de aquel desconocido rincón del mundo al que los había llevado la guerra. Sin embargo, antes de terminar el día se habían visto obligados a aceptar su derrota.
Pese a ir mejor preparada, Matthildur nunca debió haber emprendido aquella caminata. Se contaban un sinfín de historias de personas que, negándose a afrontar la realidad, salían de excursión sin hacer caso de los consejos de los demás y, en definitiva, sin hacer caso del sentido común. ¿Habría sido ese el caso de Matthildur? En muchas ocasiones no se observaba el menor indicio de peligro al comenzar la travesía: buenas condiciones meteorológicas, un sendero transitable y una distancia razonable que podía completarse en un solo día o incluso menos. La gente se ponía en marcha confiada, pero, a mitad de camino, la muerte asaltaba de repente. Tal vez ese hubiera sido el caso de Matthildur.
Según Ezra, Matthildur era una mujer robusta y sin duda habría ido bien equipada. Llevaba comida para el camino y tenía planeado hacer al menos una parada. Se había despedido de su marido a primera hora de la mañana y había salido hacia el páramo con resolución. Al mismo tiempo, los soldados británicos se preparaban para ponerse en camino. Probablemente les habían aconsejado atravesar el paso, que era el trayecto más corto.Al estallar la tormenta, de unas dimensiones que los jóvenes jamás habían conocido, el grupo se había dispersado y cada uno había luchado por su cuenta para ponerse a salvo. Matthildur se habría hallado en la misma situación. Seguramente había querido retroceder y bajar por el mismo camino, pero puede que se hubiera caído al río y la corriente la hubiera arrastrado hasta el mar, como le había ocurrido a uno de los militares. Quizá por eso no encontraron nunca el cadáver.
Otra posibilidad era que nunca hubiese subido al páramo.
No sería el primero en considerar esa posibilidad. Bóas y Hrund ya lo habían insinuado sin más pruebas que unos simples rumores. Pero sus palabras no habían caído en saco roto. Hacía tiempo que Erlendur sostenía la teoría de que tras algunas de las numerosas desapariciones en las montañas se ocultaba algún que otro crimen. Una historia ocurrida durante la Segunda Guerra Mundial corroboraba su hipótesis. Unos años atrás había investigado el hallazgo de unos huesos en Grafarholt, un barrio entonces en construcción a las afueras de Reikiavik. Un padre de familia había sido asesinado y enterrado cerca de su casa. Según su mujer, que había sufrido violencia doméstica durante años, había desaparecido en una tormenta. No había sabido nada de él desde el momento en que lo vio salir de casa dispuesto a ir hasta Selfoss a través de Hellisheiði. Al darlo por muerto, el caso no había sido objeto de una mayor investigación. Unas décadas después salió a la luz la verdad cuando hallaron su tumba cerca de donde antiguamente había estado la casa del matrimonio.
Tras apagar un nuevo cigarrillo, Erlendur hurgó en el bolsillo de su chaqueta, sacó aquella vieja carcasa que una vez había sido un coche de juguete y la apoyó sobre el salpicadero. Había preferido esperar hasta estudiarlo con más detalle, sin tener claro si le iba a servir de algo. Pasó un rato contemplando aquel objeto desgastado, descolorido e irreconocible.
Recordaba bien el aspecto original de ese tipo de cochecitos: pintados de un rojo brillante, con las ruedas blancas y unas ventanillas por las que un niño podía ver los asientos delanteros y un volante diminuto. Bergur tenía uno así. Erlendur se acordaba del día en que había llegado a casa, a Bakkasel. Su padre había tocado en un baile celebrado en Seyðisfjörður y les había comprado un juguete a cada uno. Erlendur coleccionaba soldaditos de plomo y había recibido uno armado con un fusil con bayoneta. Todo el soldado estaba pintado de verde, excepto las botas negras y la cara rosa pálido, en la que se podían distinguir todos los rasgos. Tenía otros mejor acabados: el rosa de la cara había salpicado el casco, tenía las manos verdes como el uniforme y apenas se aguantaba de pie. A Bergur le había tocado el coche y se había enamorado de él inmediatamente, tan pequeñito y reluciente con su volante en miniatura. Aunque Erlendur se divertía jugando con su soldado y lo colocaba al frente de su colección, le daba envidia el coche de su hermano.
Erlendur se fumó otro cigarrillo mientras observaba aquel objeto apoyado sobre el salpicadero que le traía recuerdos del pasado. El descomunal carguero pasó ante sus ojos. Iluminado y decorado como un árbol de Navidad, alumbraba la oscuridad del otoño y llevaba la prosperidad a aquel recóndito lugar.
Había tratado de persuadir a Bergur para que le cambiara el coche por el soldadito, pero su hermano ni se lo planteaba. Le había ofrecido tres soldados, pero Bergur se había limitado a negar con la cabeza mientras seguía jugando con su coche, del que apenas se separaba. Un día Erlendur lo había cogido para mirarlo y jugar con él, pero Beggi le había pedido inmediatamente que se lo devolviera. Hasta entonces nunca se habían peleado; aquella había sido la primera riña que habían tenido. Erlendur le había lanzado el coche, pero a Beggi se le había escapado y había ido a parar al suelo con un ruido metálico. Ambos se habían asustado y habían comprobado si había sufrido algún daño. A pesar de la tentadora oferta, Beggi había preferido conservar el coche y Erlendur no había tenido más remedio que resignarse.
Apagó el cigarrillo. No había dejado el motor en marcha, así que el interior del vehículo estaba frío y húmedo. Los cristales se habían empañado y no se veía nada. Envuelto en una áspera humareda, tosió y se limpió la boca. No tenía forma de comprobar que aquel objeto fuera el juguete de Beggi. Era imposible asegurarlo, lo sabía mejor que nadie. Pero, en el caso de que aquel pedazo de metal desgastado que Ezra se había encontrado en la madriguera de un zorro en Harðskafi hubiera sido una vez el cochecito rojo de Bergur, aquel era el primer indicio que encontraba del fatídico destino que había aguardado a su hermano en el páramo.
La riña había tenido lugar dos semanas antes de la tragedia.
Para entonces, aún le daba envidia el coche de Bergur.