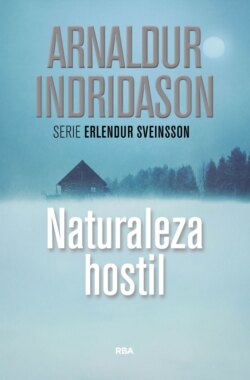Читать книгу Naturaleza hostil - Arnaldur Indridason - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеBóas se detuvo en el pedregal y con un gesto le indicó a Erlendur que lo imitara. Este obedeció, se agazapó y escudriñó la niebla.
Pasó un rato sin que detectara ningún movimiento hasta que, de pronto, se encontró con los ojos de un zorro. El animal se hallaba a unos quince metros de distancia y los miraba fijamente con las orejas erguidas. Bóas agarró su rifle con tanto cuidado que su gesto fue casi imperceptible, pero al zorro le bastó para salir corriendo ladera arriba y desaparecer de su vista.
—Pobrecillo —dijo el cazador levantándose y echándose el rifle al hombro antes de continuar su camino.
—¿Es esa la alimaña que decías? —preguntó Erlendur.
—Sí, ese es el mequetrefe. Me conozco las madrigueras de esta zona como la palma de mi mano y me parece que nos estamos acercando. Utilizan las mismas de generación en generación, así que algunas son muy antiguas, aunque no creo que ninguna se remonte a la última glaciación.
Inmersos en el silencio de la naturaleza, continuaron caminando hasta llegar a un pequeño escondite construido con unas rocas cubiertas de musgo. Bóas le dijo que descansara un poco y añadió que habían tenido suerte con la dirección del viento y que tenía que examinar mejor los alrededores. Erlendur se sentó en el musgo y esperó paciente al cazador. Repasó mentalmente sus conocimientos sobre el zorro ártico y recordó que lo llamaban «el primer colonizador» porque había llegado a la isla a finales de la glaciación, diez mil años atrás. Teniendo en cuenta cómo bendecía al zorro y hablaba de él como si fueran viejos amigos, le pareció que Bóas mostraba un gran respeto hacia el animal. Con todo, si lo consideraba necesario, lo cazaba, le arrancaba la vida y aniquilaba a su progenie como si se tratara de cualquier otra labor doméstica.
—Está aquí, el pobrecillo, solo hay que tener un poco de paciencia —anunció Bóas al volver y tumbarse junto a Erlendur en el escondite de piedra. Se quitó del hombro el rifle y la cartuchera, dejó apoyado en el suelo el morral de cuero, sacó una petaca y se la ofreció a Erlendur, que frunció el ceño al probar su contenido. Por lo visto, Bóas elaboraba también licores caseros, pero no parecía un destilador particularmente talentoso ni paciente.
—¿Qué más dará si hay zonas que se quedan despobladas? —preguntó Bóas al recuperar la petaca—. Total, ya estaban deshabitadas cuando llegamos, ¿por qué no pueden volver a estarlo cuando nos marchemos? —prosiguió—. ¿Por qué tenemos que vender nuestra tierra a unos especuladores para impedir la despoblación? ¿Me lo sabrías decir? La gente viene y va. ¿No es lo normal del mundo?
Erlendur se encogió de hombros.
—Mira el pobre Hvalfjörður, ahí, al lado de tu casa —continuó Bóas—. ¡Tiene dos monstruos escupiendo veneno todo el día sobre el país! ¿Y para quién? ¡Para cuatro millonarios extranjeros que no sabrían ni situar Islandia en el mapa! ¡¿Es que acaso somos el horno de esa panda?!
Volvió a ofrecerle la petaca a Erlendur, que en esa ocasión bebió con mucha más precaución. Bóas metió de nuevo la mano en el morral y sacó un objeto que despidió un olor hediondo cuando retiró el plástico en el que estaba envuelto. Era un trozo de carne que había comenzado a pudrirse. Lo lanzó lo más lejos posible en dirección a la madriguera, se limpió las manos en el musgo y se tumbó de nuevo con el rifle a su lado.
—Saldrá pronto, atraído por el olor —aseguró.
Esperaron en silencio bajo la llovizna.
—Ya me imaginaba que no te acordarías de mí —comentó Bóas tras un largo silencio.
—¿Debería? —preguntó Erlendur entre toses.
—No, me extrañaría —respondió Bóas—. Estabas fuera de ti en aquella época. Además, no conocía a tus padres, no tenía relación con ellos.
—¿Cómo que estaba enajenado?
—Durante la búsqueda, hace mucho tiempo —aclaró Bóas—. Cuando os perdisteis tu hermano y tú.
—¿Estabas?
—Sí, participé en la búsqueda. Todo el mundo lo hizo. He oído que vienes al este de vez en cuando y subes al páramo, que vagas por aquí como un fantasma y te quedas a dormir en la casa abandonada de Bakkasel. Todavía piensas que puedes encontrarlo.
—No, no lo pienso. ¿Es eso lo que dice la gente?
—A veces los mayores recordamos viejas historias y alguien mencionó que todavía subías al páramo. Y algo me dice que es verdad.
Erlendur no quería tener que justificarse ante un desconocido ni darle explicaciones sobre su vida. Aquella era la tierra de su infancia y la visitaba cuando sentía la necesidad. Caminaba mucho por la región y prefería pasar la noche en la finca abandonada antes que meterse en un hotel. A veces montaba su tienda de campaña y otras dormía sobre su esterilla en alguna zona seca del interior de la casa.
—¿Te acuerdas de la búsqueda? —le preguntó.
—Recuerdo cuando te encontraron —dijo Bóas sin desviar la mirada del trozo de carne—. De hecho, yo no formaba parte de ese grupo, pero enseguida se corrió la voz y fue una inmensa alegría para todos. Estábamos convencidos de que también encontraríamos a tu hermano.
—Murió.
—Sí, está claro.
Erlendur guardó silencio.
—Era algo más joven que tú —dijo Bóas.
—Sí. Nos llevábamos dos años. Él tenía ocho.
Siguieron esperando en silencio hasta que Bóas notó de repente un ligero cambio en el ambiente. Erlendur no percibió nada y pensó que tendría que ver con el vuelo de los pájaros. Pasado un momento, el cazador se relajó de nuevo. Bóas le ofreció otro trozo de paté duro de cordero, pan de centeno y más licor nauseabundo de su petaca. La niebla se posó sobre ellos como un suave manto de plumón blanco. Salvo algún gorjeo puntual que se escuchaba en la bruma, todo estaba en la calma más absoluta.
No se acordaba de nadie en especial que hubiera participado en la búsqueda. Cuando había recobrado el conocimiento lo estaban bajando urgentemente del páramo, congelado como un bloque de hielo. Se acordaba de la leche tibia que le habían hecho tragar por el camino. Después había quedado inconsciente y ya no había sabido nada más hasta que se había visto en su propia cama, aturdido y con un médico inclinado sobre la cabeza. Escuchaba voces desconocidas en la casa y sabía que había ocurrido algo horrible, pero no conseguía recordar qué. Entonces le había venido a la cabeza. Su madre lo había abrazado con fuerza y le había dicho que su padre estaba vivo, que había conseguido llegar a casa con muchas dificultades. Todavía buscaban a su hermano, pero estaban seguros de que lo encontrarían pronto. Le había preguntado si podía ayudar a los equipos de búsqueda dándoles indicaciones, pero él le había dicho que solo recordaba una tempestad blanca que rugía mientras lo embestía y lo tiraba al suelo hasta dejarlo sin fuerzas para levantarse.
Vio a Bóas empuñar el rifle con firmeza cuando el zorro emergió de pronto entre la niebla, caminando prudentemente hacia el cebo. Se acercó olisqueando el aire y antes de que pudiera preguntarle a Bóas si era necesario dispararle, el cazador ya había apretado el gatillo y el animal había caído al suelo. Bóas se levantó y fue a buscar el animal muerto.
—¿Te apetece un café? —preguntó el granjero mientras regresaba al escondite con la pieza. Sacó un termo del morral y desenroscó dos tapas que utilizó como tazas. Le ofreció una a Erlendur, llena de café humeante, y le preguntó si quería leche. Erlendur se lo agradeció, pero le dijo que lo tomaba solo.
—Tienes que echarle leche, hombre, si no es antinatural —reparó Bóas mientras hurgaba en el morral sin encontrar lo que estaba buscando—. ¡Mecachis! —exclamó—, me la he dejado.
Le dio un sorbo al café, pero le pareció imposible de beber. Visiblemente consternado, miraba a su alrededor palpándose todos los bolsillos, como si hubiera planeado llevarse una botellita de leche pero se la hubiera olvidado. Finalmente detuvo la mirada en la zorra muerta que yacía a su lado.
—No valdrá de nada, pero intentémoslo —dijo Bóas antes de agarrar el animal y buscarle las mamas, solo para concluir que no obtendría nada de ellas.