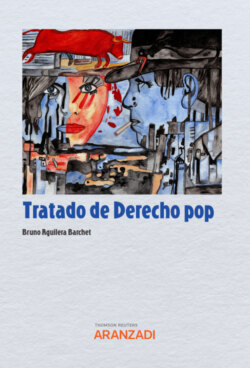Читать книгу Tratado de Derecho pop - Bruno Aguilera Barchet - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
70.000 AÑOS DE «REDES SOCIALES»
ОглавлениеHoy desde luego parece claro que, lo queramos o no, estamos condenados a vivir en universos superpoblados, pero cabe preguntarse si ha sido siempre así. Tradicionalmente se afirmaba que la vida en grupo se remontaba al descubrimiento de la agricultura, cuando el homo sapiens dejó de ser cazador-recolector, para convertirse en agricultor y ganadero, es decir en productor, tras aprender a cultivar algunas especies vegetales y domesticar determinados animales. A partir de entonces, en un proceso que empezó hace unos 10.000 años, el homo sapiens dejó de ser trashumante y pudo asentarse en un lugar fijo. Desde entonces, vivimos agrupados.
En realidad, se ha descubierto recientemente que la «sociabilidad» del hombre es anterior a la aparición de la agricultura, pues se remonta al larguísimo período que Harari denomina «Revolución cognitiva» (70.000-10.000), cuando el homo sapiens desarrolla su capacidad de «socializar» con sus congéneres. Si los seres humanos nos hemos erigido en los dueños del planeta ha sido gracias a nuestra habilidad para comunicarnos los unos con los otros con un lenguaje sorprendentemente flexible, que comprende un ilimitado número de sonidos, gracias a lo cual podemos absorber, almacenar y comunicar una información muy amplia sobre el mundo real y, sobre todo, generar ficciones y mitos colectivos –religiosos, políticos, económicos– en los que pueden creer conjuntamente grupos humanos muy numerosos.
Es muy significativo que en este punto un historiador del siglo XXI haya llegado a la misma conclusión que Aristóteles (384-322 a. C.), quien dos mil trescientos años antes ya afirmaba abiertamente que «el hombre es por naturaleza un animal social», pues a diferencia de los otros animales gregarios, como las abejas, «es el único animal que tiene palabra [...] para manifestar lo conveniente y lo perjudicial, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio del hombre frente a los demás animales: poseer él solo el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, y de los demás valores, y la participación comunitaria de estas cosas constituye la casa y la ciudad».
Está claro que somos capaces de vivir juntos, aunque la pregunta sería ¿Por qué lo hacemos?. Una posible explicación es que vivir agrupados tiene sus ventajas. De cara al interior del grupo, nos permite, por ejemplo, recibir protección frente a los individuos más fuertes que tratan de imponer su voluntad por la fuerza. Es más, como explica lúcidamente Guglielmo Ferrero (1871-1942), «cada hombre sabe que es, sin duda, más fuerte que alguno de sus semejantes y más débil que otros muchos, como sabe también que, solo, aislado, en medio de la anarquía total sería el terror de los más débiles y la víctima de los más fuertes. Es por esto por lo que siempre y en todas partes la mayoría de los hombres han decidido renunciar a ejercer el terror sobre los más débiles para, en contrapartida, temer menos a los más fuertes. Tal es la fórmula del orden social».
De cara al exterior nuestra capacidad asociativa nos permite formar agrupaciones poderosas. Buen ejemplo de ello fueron los imperios antiguos (Acadio, Asirio, Babilonio, Romano), los Estados-nación modernos o las agrupaciones de Estados de tipo federal tales como la Unión norteamericana, o comunitario, caso de la Unión Europea. O simplemente formando una sociedad anónima mercantil multinacional como Exxon, Google o Amazon que por su incidencia en la economía mundial pueden llegar a convertirse en entidades casi tan potentes como los Estados.
Y es que está cada vez más claro que gracias a su capacidad de crear grandes grupos humanos bien organizados, el homo sapiens acabó conquistando el mundo, siguiendo el conocido aforismo «la unión hace la fuerza». Un proverbio que comprendían perfectamente los griegos antiguos, y más concretamente los habitantes de la Atenas clásica, cuya fiesta principal eran los Juegos Panatenaicos o Panateneas, en donde los atenienses celebraban precisamente que todas las aldeas de la región del Ática se habían reunido para formar una gran polis. Por ello, en el edificio más emblemático de la acrópolis ateniense, el Partenón, el templo de Atenea, la diosa protectora de la ciudad y sede del tesoro, las autoridades mandaron simbólicamente al gran Fidias esculpir escenas de esta importante celebración.
Imagen 5. Detalle de la Procesión de las Panatenea, en versión de Fidias. S. V a. C (Fotografía del autor).
La sociabilidad de los áticos trajo gran prosperidad a la polis ateniense, y el desarrollo económico favoreció a su vez una fascinante expansión intelectual. En la filosofía, la literatura, las artes e incluso la política, pues a través de figuras como Clístenes y Pericles los atenienses descubrieron una nueva manera de gobernarse: la democracia. Gracias a su capacidad de «cooperar» los atenienses se hicieron ricos y sentaron las bases de nuestra civilización occidental. En gran medida, seguimos viviendo de sus rentas.
Imágenes 6 y 7. El Epidauro (350 a.C.) y el Chicago Theatre (1921). 23 siglos los separan, pero la idea es la misma (Fotografías de Verónica Velasco Barthel y del autor).
Vivir juntos, sin embargo, no es fácil. Robinson Crusoe al vivir solo quizás se aburre, pero desde luego no se pelea con nadie. En cambio en un grupo de personas es probable que más tarde o más temprano surjan fricciones entre unos y otros. El problema es que estas peleas pueden degenerar y afectar a la estabilidad del grupo. Por eso en cada agrupación humana surgen mecanismos para resolver los enfrentamientos entre sus miembros, con el objeto de evitar que una disputa individual degenere en una guerra colectiva que ponga en peligro la supervivencia de todos. De ahí que en todas las sociedades humanas tarde o temprano aparezca el derecho. En realidad, la historia humana es, en gran medida, la historia del derecho.