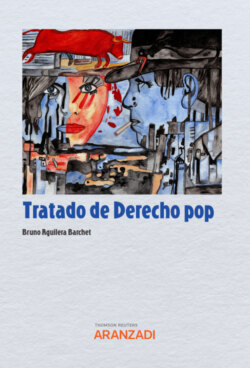Читать книгу Tratado de Derecho pop - Bruno Aguilera Barchet - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
NADIE VIVE SOLO... SALVO QUE SEA ROBINSON CRUSOE
ОглавлениеDaniel Defoe (1660-1731) no solo fracasó como hombre de negocios, sino también como periodista y panfletista político. Probablemente porque fue excesivamente crítico con el poder en un momento considerablemente convulso de la Historia de Inglaterra, cuando, tras las dos revoluciones del siglo XVII, la monarquía inglesa abandona el absolutismo y se apunta al régimen parlamentario. Por ello, Defoe dio con sus huesos en la cárcel en más de una ocasión. Su figura, en realidad, hubiera pasado casi desapercibida para la posteridad de no haber escrito una novela genial: Robinson Crusoe (1719), en la que crea el mito del náufrago, como Tirso de Molina, casi cien años antes, había creado, en otro registro, el de Don Juan, el eterno seductor.
Imagen 1. Frontispicio de la primera edición de Robinson Crusoe. Londres W. Taylor 1719.
Jean Jacques Rousseau consideraba la novela de Defoe el primer libro que debía leer su Emilio al considerarlo el «más feliz tratado de educación natural». El mito del navegante que naufraga y se ve obligado a sobrevivir en solitario alejado de la civilización fue desarrollado también por Julio Verne quien escribió hasta 9 «robinsonadas». Más recientemente, Michel Tournier en Vendredi ou la vie sauvage (1971) también se interesa por el mito pero centrándose en la figura del criado negro de Robinson, Viernes. La «ficción de supervivencia» es desde entonces un género muy popular que ha alcanzado hasta el turbio universo de los «reality shows», a través de programas como «Supervivientes».
La idea del náufrago que sobrevive en una isla desierta alejado de la civilización es sin duda muy atractiva, porque el hombre salvaje se ve libre de los vasallajes sociales. Es casi seguro que Defoe había leído El paraíso perdido de Milton (1608-1674), donde se retoma el mito de la expulsión del Jardín del Edén, del que salimos como consecuencia del pecado original. En este sentido se inscribe en la línea del Beatus ille del poeta romano Horacio (65-8 a.C.)7, que, a su vez, inspira a Fray Luis de León (1527-1591) su «Oda a la vida retirada». Ahí retoma la idea del monacato y de los ermitaños, surgida en Oriente y trasplantada a Occidente por Benito de Nursia (480-547), quien predica el retiro de la vida mundana para consagrarse a la meditación y a la oración. Nada menos que el creador de la máxima «Ora et labora».
Imagen 2. Uno de los monasterios colgantes de Meteora. Grecia. Símbolo de la vida retirada lejos del mundanal ruido (Fotografía del autor).
La pregunta es: ¿Por qué, parafraseando a Thomas Hardy8, tanta gente quiere alejarse del mundanal ruido? Y la respuesta es: porque vivimos rodeados de gente, sometidos a la presión que nos imponen los demás.
A esta sensación de humanidad excesiva ya se refería expresivamente en los años 1920 José Ortega y Gasset en su canónico libro La rebelión de las masas cuando constataba que «las ciudades están llenas de gente, las casas llenas de inquilinos, los hoteles llenos de huéspedes, los trenes llenos de viajeros, los cafés llenos de consumidores, los paseos llenos de transeúntes, las salas de los médicos famosos llenas de enfermos, los espectáculos, como no sean muy extemporáneos, llenos de espectadores, las playas llenas de bañistas. Lo que antes no solía ser un problema, empieza a serlo casi de continuo: encontrar sitio». Una apreciación tanto más significativa si tenemos en cuenta que cuando este libro se publicó en 1930, el mundo contaba con 2.000 millones de habitantes y no los 7.500 que tiene ahora, en el inicio de la tercera década del siglo XXI.
A la realidad multitudinaria que ya agobiaba a Ortega hace casi 100 años hay que añadir las autopistas y calles atestadas de coches, los cielos cubiertos por los 120.000 aviones que diariamente los surcan, macro-aeropuertos atEstados de pasajeros, situados en macro-ciudades de varias decenas de millones de habitantes9 Personas que en realidad, por culpa de la muchedumbre se sienten totalmente solas, como las que retrata magistralmente Edward Hopper (1882-1967). Hombres que leen solitarios en plena noche sentados en un parque (1921), o mujeres que hacen lo propio en su habitación de hotel (1931).
Imagen 3. Edward Hopper. Noche en el parque (1921).
Por no hablar de la distópica visión que nos ofrece Ridley Scott de un Los Angeles superpoblado y tóxico en la mítica película «Blade Runner», basada en la no menos extraordinaria novela de Philip K. Dick ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?
Si en la época de Ortega empezaba a ser un problema encontrar sitio, en la nuestra resulta prácticamente imposible estar solo, pues, aún sin compañía física, vivimos conectados permanentemente con los demás a través de nuestro móvil por medio de la World Wide Web (www). Las islas desiertas y las robinsonadas parecen pues haberse convertido en un imposible, ya que el Estado natural del ser humano parece ser el de vivir en hordas.
Imagen 4. Multitud en Nankin Road, la calle comercial de Shanghai (Fotografía de Verónica Velasco Barthel).