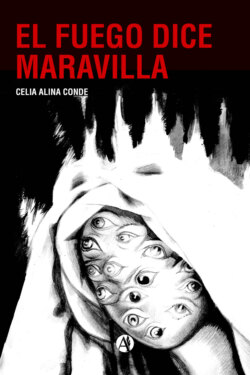Читать книгу El Fuego dice Maravilla - Celia Alina Conde - Страница 12
ОглавлениеCapítulo 7
Ya a cien metros Mara olió el pan y adivinó que el horno estaba funcionando. Beatriz, la panadera, la recibió con unas palmaditas en los hombros que también le aflojaron la frente.
Con una actitud muy dispuesta limpió un depósito grande y armó los pedidos que repartían a tres locales más. Trabajó duro, hasta sacó las hojas acumuladas en un techo de la parte más vieja de la edificación.
Como era liviana y ágil, se subió sin dificultad. Quedó inmóvil observando a por lo menos quince gatos que la miraban como estatuas. Permanecieron así unos segundos y saltando en todas direcciones, huyeron. Entonces se animó cautelosamente a avanzar ordenando los materiales tirados alrededor.
Por fin, al ir acomodando las cosas que tapaban la entrada pudo acceder al cuartito delante del que habían hecho ronda los animales. Al mover una chapa y una cantidad de cajones encontró dos crías sobre un pedazo de goma espuma. Eran tan pequeñas que casi no se movían. Las acomodó lo mejor que pudo sin tocarlas demasiado, arreglándoles los objetos que estaban cerca a modo de nido y asegurándose de que no fueran aplastadas por ningún derrumbe. Le pareció que no eran animales normales. El blanco con una mancha negra en la cabeza en forma de corona tenía la trompa exageradamente achatada y el otro, uno negro, un rabito excesivamente corto en vez de cola. Bajó de un salto desde la pared más despejada, con la imagen de los dos bultitos “raros” en la mente.
Pensó que su mamá se habría sentido orgullosa de su actitud. Jamás hubiese usado bolsas, jamás. Apartó el recuerdo de su mente. Una gran hembra azul de tan oscura, disimulada en un rincón le clavaba sus tremendos ojos verdes... “¿Decís que mi mamá puede estar tan cerca de mí, como vos de tus cachorros?... Ojalá”.
Afortunadamente a Beatriz le gustaban los gatos. Decidieron dejarle comida a la madre y se despidieron con un abrazo.
Regresaba cansada, pero feliz. Tocar su dinero en el bolsillo le aumentaba la sensación de incipiente seguridad en sí misma. A medida que caminaba hacia su casa sintió cómo el pecho se le contraía. Trató de aferrar un poco de ese gusto que había sentido y se imaginó una especie de laberinto interno, para guardarlo y dejarlo seguro.
Callada y tensa entró en la prefabricada. Marcela con gesto zombi ni se inmutó sentada adelante de la tele. Tomaba mate. Emilio revolvía todo con una alteración creciente. Quería seguir tomando y necesitaba efectivo. Mara tuvo la intención de salir corriendo, pero no lo hizo. Se quedó mirándolo con los ojos negros muy abiertos, suspendida como los gatos. “Hola, diablito lindo. ¿Trajiste algo de plata?”, le preguntó arrinconándola más. Mara se desesperó al ver unas hojas de su diccionario desparramadas en el piso. “Dale, que el papi necesita...”, insistió. “Dame”. Ella se agachó con la intención de recomponer su libro. Sintió que se prendía fuego, no tuvo tiempo de darse cuenta de que lloraba. Él la empezó a toquetear buscando billetes. Ella se quiso zafar y lo empujó. “Ah... pero qué hija de puta. Egoísta. ¡¿La querés toda para vos, eh?! ¡Entregá, boluda! ¡Te voy a hacer cruzar el Riachuelo de una patada, inútil! ¡De puta vas a trabajar, como tu tía! ¡Vas a ver si te hacés la mala!”. La agarró del pelo y le golpeó la cabeza. Ella respiró como pudo y sostuvo con fuerza la nuca para no desmayarse.
En una fracción de segundo entendió que, si lograba aprovechar la situación, su viejo terminaría por irse de boca. “Tengo que aguantar, tengo que aguantar”, se repetía.
La tormenta que estaba esperando era esta y así comenzaba.