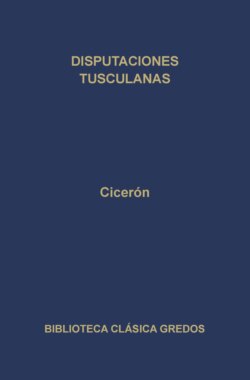Читать книгу Disputaciones tusculanas - Cicéron - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LIBRO V
ОглавлениеEn la disputatio del quinto y último día se somete a discusión el tema estrella de la ética estoica: si la virtud es autosuficiente para la vida feliz.
El prólogo (1-11), que es en esencia una alabanza de la filosofía, se inicia con la indicación de que ese último día se va a dedicar a analizar en profundidad la tesis ética más importante: si la virtud es autosuficiente para la vida feliz, postulado que, aunque es difícil de probar, es el más sublime de la indagación filosófica (1).
Quienes han abrazado el estudio de la filosofía han puesto todo su empeño en demostrar que la perfección moral, por encima de todas las vicisitudes que la fortuna nos pueda deparar, es suficiente para procurar la felicidad (3). Cicerón teme, con todo, que haya una correspondencia entre la debilidad de nuestros cuerpos y la flaqueza de nuestras almas. Mas la virtud, o perfección moral, si es que existe, debe eliminar ese temor y «tener bajo su dominio todos loa avatares que al hombre le pueden acontecer, despreciar las vicisitudes humanas y pensar que no le atañe nada de lo que está fuera de su virtud (3-4). Para conseguirlo se cuenta con la ayuda inestimable de la filosofía, que es capaz de corregir nuestros errores, erigirse en guía de nuestra vida, en indagadora de la virtud y en desterradora de todos los vicios. A continuación, con el concurso de un lenguaje retórico y entusiasta, entona un himno a la filosofía, creadora de la sociedad, la literatura y la civilización. Por si todas esas prendas no fueran suficientes, ella «nos ha regalado la tranquilidad de la vida y nos ha arrebatado el terror de la muerte». No puede entenderse, por lo tanto, por qué el ser humano no la alaba y la cultiva con afán (5-6).
Una vez concluido el elogio de la filosofía, Cicerón esboza una breve historia de los orígenes de la misma y de su nombre. A pesar de que el uso del término es relativamente reciente, la búsqueda de la sabiduría, que es en lo que consiste la filosofía, es muy antigua, como ponen de relieve una serie de precedentes muy ilustres: los famosos Siete Sabios, Licurgo, Ulises, Néstor, etc. Su ocupación principal fue la contemplación de la naturaleza y el descubrimiento de la esencia de la realidad. Su nombre lo acuñó Pitágoras, que desarrolló su actividad en la Magna Grecia, a cuyo ornato y lustre contribuyó en gran medida (7-9). Antes de que surgiera la figura excepcional de Sócrates, los filósofos se ocuparon del estudio de la física, la astronomía, la geometría y la aritmética, pero «Sócrates fue el primero que hizo descender la filosofía del cielo, la colocó en las ciudades, la introdujo en las casas y la obligó a ocuparse de la vida y de las costumbres, del bien y del mal» (10). Su discípulo Platón escenificó en sus diálogos la habilidad dialéctica de su maestro y fundó la Academia, sentando las bases de la futura suspensión del juicio, la refutación de todo dogmatismo y la búsqueda de lo verosímil, método que desarrolló el académico Caméades y al que se ha atenido siempre Cicerón.
Terminado el prólogo, a continuación viene una introducción en la que el interlocutor anónimo empieza sosteniendo la tesis de que la virtud no le parece suficiente para proporcionar la felicidad. El Arpinate discrepa de esta opinión y afirma que, incluso en medio de la tortura, se puede vivir recta, honesta, loablemente y bien, entendiendo bien en el sentido de «con firmeza, con dignidad, con sabiduría, con valentía» (12), que es tanto como decir de un modo feliz.
Su interlocutor le objeta de inmediato que no le convencen los argumentos dialécticos sutiles de los estoicos para probar que el sabio puede ser feliz incluso sometido a tortura e incita a Cicerón a que se plantee con rigor «si es posible que alguien sea feliz en medio de la tortura». A dicha objeción el Arpinate responde que se muestra dispuesto a presentar argumentos en apoyo de la tesis estoica, aunque se lamenta, quizá con la boca pequeña, de que se le imponga el método (13-14).
Después de este breve diálogo, Cicerón, recapitulando los logros conseguidos en los días anteriores y haciendo uso de un lenguaje muy retórico, con profusión de interrogativas y símiles, concluye diciendo que, si los efectos de la virtud son una vida tranquila y serena, libre de temores y deseos de todo tipo, no ve ninguna razón por la que la virtud por sí misma no pueda hacernos felices. (15-17).
Una vez concluido el brillante tour de force retórico, el interlocutor admite las premisas de Cicerón y afirma que, si es así, la investigación ha llegado ya a su fin (18). Así sería, le replica el Arpinate, si ellos se contentaran con el método deductivo que utilizan los matemáticos y con las argumentaciones silogísticas tan del agrado de los filósofos estoicos, más a la indagación filosófica todo eso no le resulta suficiente, por lo que la cuestión objeto de debate debe ser tratada por separado y de un modo independiente, es decir, dedicándole una especie de monografía, ya que incluso los estoicos han escrito dos libros diferentes sobre las virtudes y los bienes (18-19). La profundidad y grandiosidad que encierra sostener con valentía que la virtud es autosuficiente para la felicidad le induce a afirmar a Cicerón que a él le gustaría, como si de Jerjes se tratara, «poder atraer mediante una recompensa al hombre que me aportara un argumento para creer con más fuerza en esta verdad» (20).
Una vez terminada esta introducción, el Arpinate divide el resto del libro en dos partes claramente diferenciadas:
A.— Exposición de las pruebas que avalan la tesis estoica de que la virtud, o perfección moral, es suficiente para la felicidad (21-82).
B.— Reconocimiento de que la mayoría de los sistemas filosóficos, aunque con matices, se muestran de acuerdo con dicha tesis (83-118).
Nada más iniciarse la sección primera, el interlocutor se muestra dispuesto en principio a aceptar la coherencia lógica de los dos presupuestos siguientes:
1º.— Si se admite que el bien moral (honestum) es el sumo bien, de ello se sigue que la vida feliz se logra con la virtud.
2º.— Si la vida feliz consiste en la virtud, hay que concluir que no hay ningún bien excepto la virtud (21).
Ante planteamientos tan tajantes, se objeta de inmediato que filósofos como Aristón y Antíoco de Ascalona aceptan la existencia de otros bienes además de la virtud, pero el Arpinate no está dispuesto a reconocer que la felicidad pueda tener grados, porque, como nos dice: «Yo no acierto a comprender en realidad qué debe buscar el hombre feliz para ser más feliz, porque, si hay algo que le falta, no puede ser feliz» (22-23). Teofrasto ha experimentado una dificultad semejante, pero, al admitir la existencia de bienes y males externos, ha sido coherente y no se ha atrevido a sostener el postulado elevadísimo de que la virtud es suficiente para la felicidad. No hay que censurarle por ello, pero sí es merecedor de reproche por haber admitido, en su Calístenes, que la fortuna es la que gobierna la vida y no la sabiduría; ahora bien, continúa, si existen bienes externos y del cuerpo fuera del bien moral, ¿no es coherente decir que la fortuna, que es la dueña y señora de las cosas externas y de las que atañen al cuerpo, tiene una importancia mayor que la cordura? (25).
¿Es preferible quizá, se pregunta de inmediato, la incoherencia de Epicuro, que elogia la comida frugal y sostiene a la vez que el placer es el sumo bien y que además tiene la desfachatez de decir que «no sepuede vivir placenteramente, a no ser que se viva de un modo honesto, sabio y justo»? (26). ¿Cómo pueden predicar Epicuro y sus discípulo Metrodoro que la fortuna no cuenta nada para el sabio y admitir al mismo tiempo que el bien mayor es la supresión del dolor? (27). Una vez expuesta la crítica de la incoherencia epicúrea, Cicerón insiste en defender su tesis de que los buenos son siempre felices, considerando que buenos o sabios son aquellos que está provistos de las virtudes (28). La felicidad, prosigue, no puede ser otra cosa que «la plenitud absoluta de bienes con eliminación de todos losmales, plenitud que la virtud no puede alcanzar si existe algún bien fuera de ella» (29). El Arpinate no puede comprender que, si los avatares adversos de la fortuna (la pobreza, la soledad, el exilio, etc.) son males y pueden afectar al sabio, haya filósofos como Bruto, Aristón, Antíoco, Aristóteles, Espeusipo, Jenócrates y Polemón que piensen que el sabio es siempre feliz a pesar de la existencia de dichos males. Si el sabio es siempre feliz, no hay más remedio que despreciar todos los lances adversos de la fortuna y no considerarlos males, so pena de incurrir en una incoherencia semejante a la que se ha achacado antes a Epicuro (30-31).
Llegados a este punto, se le objeta Cicerón que él está incurriendo también en incoherencia, puesto que en libro IV de De finibus ha afirmado que entre los peripatéticos y los estoicos no hay diferencias de fondo, sino sólo terminológicas. El Arpinate se defiende de la objeción indicando que su adhesión metodológica a la doctrina del probabilismo le permite cambiar de opinión cuando lo estime oportuno y escapar así a todo dogmatismo e insiste en que lo que conviene analizar es, «si admitido el postulado estoico de que el bien moral es el sumo bien, es coherente y consecuente hacer depender por completo la felicidad sólo de la virtud» (32-33). Y si te parece, continúa, que Zenón es un advenedizo y no tiene categoría filosófica suficiente, podemos remontarnos como autoridada suprema a Platón quien, en el Gorgias, por boca de Sócrates, identifica la virtud con la felicidad y, en el Epitafio, afirma que «el hombre que hace depender de sí mismo todo lo que contribuye a la felicidad es el que se ha procurado el método de vivir mejor» (34-36).
¿De dónde hay que partir, se pregunta a a continuación Cicerón, para demostrar la validez de lo planteado? De la naturaleza, responde, madre común, que quiere que todo lo engendrado sea perfecto, como testimonia el mundo vegetal y especialmente el animal. Del mismo modo que a los animales se les ha dotado de una característica específica y propia (se apunta aquí la conocida doctrina estoica de la oikeíōsis), así también al ser humano le ha procurado como propio el principio divino de la razón, la racionalidad absoluta, que es en lo que consiste su perfección, por lo que quienes poseen dicha perfección son felices. Esto es lo que piensan Bruto, Aristóteles y los escolarcas de la Academia, más Cicerón, ateniéndose a la doctrina estoica, da un paso más y sostiene que son completamente felices (37-38). Ahora bien, quienes, como los peripatéticos, hacen una división tripartita de los bienes (del cuerpo, del alma y de la fortuna) tienen necesariamente que desconfiar de ellos y de la felicidad completa. Pero lo que ellos están buscando es el ideal del sabio autosuficiente, es decir, un hombre feliz, «seguro, inexpugnable, protegido y defendido» (41) y esa felicidad completa y segura sólo puede consistir en el bien moral (honestas) y puede darse en quien estima que todas las cosas dependen de él mismo (40-42). El sabio, además, se halla libre de todas las perturbaciones del alma (de las que se ha tratado en los libros anteriores), por lo que siempre es feliz, con un tipo de felicidad que no depende de los bienes externos y, por ello, no puede admitir grados (43-45). Si no nos atenemos a esta conclusión, habrá que considerar bienes la riqueza, el renombre, la popularidad, la belleza del cuerpo, lo que los estoicos denominan «principales» o «preferibles» (praecipua vel producta) y los peripatéticos bienes sin más, los cuales ni siquiera para Aristóteles constituyen la felicidad perfecta. Después de una serie de variaciones y reiteraciones sobre el mismo tema, se llega de nuevo a la conclusión de que el hombre sabio siempre es feliz, por virtuoso, y merecedor de elogio (46-48).
En los parágrafos siguientes (49-54), haciendo uso de la deducción silogística, tan del agrado del estoicismo, y de las interrogativas retóricas, nos dice que la vida feliz es digna de elogio y que, del mismo modo que «en los vicios hay fuerza suficiente para hacer la vida infeliz, en la virtud hay fuerza suficiente para hacer la vida feliz» (50). Eso es lo que pone de manifiesto el ejemplo de la balanza de Critolao, quien afirma que, si ponemos los bienes del alma en una balanza, «se inclinaría tanto por el peso que llegaría a hundir la tierra y el mar» (51). Si la vida feliz no consistiera en la práctica de las virtudes, la consecuencia sería la destrucción de las virtudes. Después de una serie de variantes sobre el tema, se concluye una vez más lo que se está repitiendo hasta la saciedad: la virtud nos proporciona apoyo suficiente para vivir sin aflicción, sin miedo, con fortaleza, con grandeza de ánimo, lo cual es tanto como decir que ella es autosuficiente para la felicidad.
No podía faltar, claro está, en confirmación de la tesis, la cita de una serie de ejemplos del mos maiorum. Lelio, hombre virtuoso y sabio, fue más feliz con su único consulado que Cinna, que fue cónsul cuatro veces y mandó decapitar a muchos hombres. ¿Puede ser feliz, se pregunta el Arpinate, quien ha matado a tantos hombres? Gayo Mario fue más feliz cuando compartió la gloria de la victoria contra los cimbrios con su colega Catulo que cuando, después, ordenó que lo ejecutaran, porque «es preferible sufrir injusticia a cometerla», como dijo ya Platón en el Gorgias. Como era de esperar en una cuestión de esa naturaleza, no podía faltar el ejemplo famoso de Dionisio, que fue tirano de Siracusa durante treinta y ocho años. A pesar de que procedía de un linaje respetable y de sus dotes naturales de gobierno, vivió de un modo despótico y tiránico y sus continuas sospechas de todos los que le rodeaban le obligaban a estar recluido en una especie de cárcel, por así decirlo. Como no se fiaba ni del barbero, enseñó a sus hijas a ejercer el oficio de barberillas y por la noche extremaba las precauciones antes de ir a reunirse con sus dos esposas. Llegó a matar incluso a seres queridos por cualquier broma o alusión sospechosa. El tipo horrible de vida que llevaba es ejemplificado mediante el famoso y conocido episodio de la espada de Damocles. Aunque él amaba por encima de todo la amistad verdadera, el sospechar de todo el mundo le impidió disfrutar de ella y vivió siempre en la compañía de fugitivos, criminales y extranjeros (57-63).
Sería absurdo, prosigue después de la descripción del indeseable modo de vida de Dionisio, comparar la vida del tirano con la que llevaron sabios del lustre de Platón, Arquitas y Arquímedes, que era también oriundo de Siracusa y cuya tumba descubrió Cicerón cuando fue cuestor de la ciudad siciliana. ¿Qué hombre en sus cabales preferiría vivir como Dionisio en lugar de dedicado a la reflexión e investigación científicas y al cultivo de la parte mejor del hombre, como hicieron Demócrito y Anaxágoras, por poner dos ejemplos? (64-67).
No obstante, el modo mejor de comprender la diferencia que hay entre estos dos géneros extremos de vida es modelar un paradigma de un hombre de talento extraordinario y empeñado en la búsqueda de la verdad. En él habrá de darse necesariamente «aquel famoso fruto triple del espíritu, consistente el primero en el conocimiento de la realidad y en la explicación de la naturaleza (es decir, la física), el segundo en el discernimiento de lo que hay que perseguir y buscar y en una norma de vida racional (la ética), el tercero en juzgar la coherencia y contradicción de cada cosa, en lo que reside no sólo la sutileza de la argumentación, sino también la veracidad del juicio (a saber, la lógica).
¿Puede existir un deleite mayor, se pregunta de inmediato, que pasar la vida contemplando la naturaleza en los ámbitos variados de la meteorología, la botánica, la biología y la física en general? Quien conoce la esencia de la realidad externa adquiere también el saber más importante aún de «conocerse a sí mismo», que le lleva a advertir el parentesco del alma humana con lo divino y a tomar conciencia de que todas las cosas están gobernadas por la razón y la inteligencia. El corolario de toda esta actividad contemplativa es la conclusión de que la virtud se basta a sí misma para conseguir la felicidad. Mas para llegar a este descubrimiento maravilloso hay que ejercitarse en la ciencia de la argumentación y el razonamiento, que es la que es capaz de discernir lo verdadero de lo falso.
¿Qué sucederá, se pregunta luego, si este sabio ideal decide dedicarse a la vida pública? Que su sabiduría y sentido de la justicia beneficiarán a la comunidad. Un hombre de esta naturaleza disfrutará también de la amistad, «de manera que, si la felicidad consiste en el disfrute de bienes del alma semejantes, es decir, de las virtudes, y si todos los sabios disfrutan de esas alegrias, es necesario admitir que ellos son felices» (68-72).
Cuando el interlocutor anónimo le pregunta si ese hombre modélico será feliz incluso en medio de la tortura y los suplicios, Cicerón vuelve a lanzar los dardos de su crítica contra el epicureismo por la incoherencia que supone aseverar que el sabio es feliz incluso sometido a tormento y sostener al mismo tiempo que el máximo bien es evitar el dolor y conseguir el placer. Y si esto lo dice un inconsecuente como Epicuro, ¿por qué no pueden afirmar algo semejante filósofos como los Académicos y los peripatéticos «que piensan que no debe buscarse ni contarse entre los bienes nada que se halle privado del bien moral»? (75). Aun admitiendo, como los peripatéticos, que hay bienes del cuerpo y bienes externos inferiores a la virtud, «¿por qué limitarse a llamar feliz, y no plenamente feliz, a quien los ha conseguido?» (76). Dentro del carácter reiterativo que preside este libro, el Arpinate nos vuelve a plantear la cuestión de si el sabio temerá el dolor. Su respuesta es que la virtud no puede sucumbir ante el dolor, sobre todo porque hay muchas personas que lo soportan con entereza, como los muchachos lacedemonios y los sabios indios, que se arrojan al fuego sin lanzar ni un solo gemido, y también las mujeres indias, que rivalizan, cuando muere su esposo, por ocupar un lugar junto a él en la pira funeraria. Incluso las bestias son capaces de soportar el dolor y también lo toleran los hombres ávidos de honor y gloria y quienes están dominados por la pasión amorosa.
Después de este amplio y bello excurso, a pesar de las multiples reiteraciones que lo deslucen, Cicerón vuelve a tratar del tema que le ocupa y se mantiene firme en su tesis de que, incluso entre tormentos, la felicidad y la virtud son inseparables. El hombre sabio y virtuoso no hace nada de lo que se pueda arrepentir, porque actúa siempre en consonancia con la voluntad que depende de él y guiado por la nobleza, la constancia, la dignidad y la valía moral. No es posible imaginar una situación más feliz y todo ello se consigue, según los estoicos, viviendo en armonía con la naturaleza. No puede decirse nada más atinado y rotundo sobre la felicidad (80-82).
La segunda parte del libro (83-118) se inicia con una nueva profesión de fe antidogmática por parte de Cicerón, que le va a llevar a someter a un examen riguroso la opinión de los demás filósofos sobre el dogma estoico de que el sumo bien, es decir, la perfección moral, es suficiente para la felicidad (83-84). Las concepciones de las restantes escuelas filosóficas sobre el sumo bien pueden dividirse en dos clases: simples y compuestas. Las cuatro simples son las siguientes: «No hay nada fuera del bien moral, la de los Estoicos; no hay bien fuera del placer, la de Epicuro; no hay bien fuera de la ausencia de dolor, la de Jerónimo; no hay bien fuera del disfrute de los bienes principales de la naturaleza (naturae prima bona), o de todos, o de los más importantes, la que exponía Carnéades contra los Estoicos». Entre las concepciones complejas o mixtas pueden mencionarse tres: la de la Academia Antigua y los peripatéticos, para quienes hay tres clases de bienes, los del alma (los más elevados), los del cuerpo y los externos; la de Dinomao y Califonte, que asocian el placer con el bien moral y la del peripatético Diodoro, que ha unido al bien moral la ausencia de dolor (84-85).
La postura de los peripatéticos, prosigue, es clara, con excepción de la pusilanimidad y la debilidad de Teofrasto ante el dolor. A pesar de que ellos preconizan una división tripartita de los bienes, piensan, no obstante, «que puede decirse de la vida que es feliz, no sólo si ella está repleta de bienes de todo tipo, sino también si el predominio de los bienes se da en la parte de mayor peso y dignidad, es decir, en los del alma. Esta es la doctrina de Aristóteles, Jenócrates, Espeusipo, Polemón y también la de Califonte y Diodoro, quienes consideran el bien moral como el ingrediente principal de la felicidad, muy por delante de los demás. Los epicúreos y los seguidores de Jerónimo y Carnéades, aun admitiendo que la mente es capaz de discernir lo bueno y lo malo, no afirman con tanta rotundidad el carácter determinante de la virtud como componente fundamental de la felicidad (85-88).
A continuación, el Arpinate somete a examen la posición de Epicuro. Pese a que él no comparte su concepción hedonista del sumo bien, nos dice que el filósofo del Jardín se muestra indiferente e impertérrito ante la muerte, que al ser la desparición de la sensibilidad no nos afecta, y ante el dolor, breve cuando es intenso y leve cuando es duradero. De hecho no hay ningún filósofo que experimente temor ante la muerte y el dolor. Y lo mismo puede decirse si se trata de la pobreza. «¿Esos grandilocuentes amigos tuyos (los Estoicos), se pregunta Cicerón, en qué son mejores que Epicuro cuando se trata de hacer frente a los dos males que más nos angustian (el dolor y la muerte)?» (89). Epicuro es partidario, además, de la vida sobria y frugal y no siente pasión alguna por el dinero. ¿Por qué los filósofos van a despreciar menos el dinero y el lujo que el escita Anacarsis? Filósofos como Sócrates, Jenócrates y Diógenes han mostrado en realidad un desdén semejante por las riquezas (88-92).
Cicerón aborda después el análisis de la división epicúrea de los deseos, que, si no es muy exacta, sí es muy útil. Ellos son, o naturales y necesarios; o naturales y no necesarios; o ni naturales ni necesarios. Epicuro no vitupera la satisfacción de los placeres sexuales y obcenos y piensa que esta clase de placeres es deseable, si no perjudica, pero no proporciona nunca beneficio alguno. Su doctrina sobre el placer se reduce a afirmar que todo placer debe buscarse por el hecho de ser placer y todo dolor evitarse por el hecho de ser dolor, más la inteligencia del sabio sabrá prescindir de los placeres que causen un dolor mayor y aceptar los dolores que le procuren un mayor placer, porque quien juzga es el alma y no los sentidos. El sabio vivirá perpetuamente feliz, entretejido en la guirnalda del recuerdo de los placeres que se han experimentado y de la expectativa de los que están por venir (93-96).
En el mismo marco de la valoración de los deseos, se nos indica después que en la alimentación hay que optar por la frugalidad, porque la naturaleza se contenta de hecho con lo poco. Se citan al respecto los ejemplos de Darío, de Tolomeo, del tirano Dionisio, de Timoteo, de Platón y de Sardanápalo, quien, si nos atenemos a la inscripción que estaba grabada sobre su tumba, se asemejaba más a un buey cebado que a un rey (97-101). La riqueza, continúa, y la pasión desmedida por la posesión de obras de arte no contribuyen en modo alguno a la felicidad. Un hombre pobre puede contemplar muchos tesoros artísticos en los lugares públicos. En conclusión: la pobreza es algo natural; la riqueza, por el contrario, no lo es (102).
La baja extracción social y la impopularidad no pueden causarnos tampoco la infelicidad. Cicerón cita a Demóstenes y Democrito como ejemplos de hombres un tanto vanidosos. La relación con el pueblo puede resultar en ocasiones peligrosa, como lo testimonia el trato que los Efesios y los Atenienses dieron a ciudadanos justo e intachables, en clara alusión a Hermodoro y Arístides. La conclusión es, por lo tanto, clara: la vida dedicada al ocio y la contemplación es preferible a una carrera pública brillante y plena de éxitos (103-105). No existen en absoluto razones de peso, además, para temer el exilio, porque ha habido filósofos nobilísmos que han vivido siempre en el exilio. El filósofo es en realidad un ciudadano del mundo. Se mencionan muchos ejemplos de filósofos al respecto (106-109).
No hay nada que pueda privarnos del placer y la felicidad, prosigue, si, cuando nos acucian las inquietudes y las aflicciones, sabemos encauzar nuestras almas hacia el placer, como piensa Epicuro. Ni siquiera puede robarnos la felicidad la pérdida del sentido más noble, el de la vista, porque un filósofo puede meditar en la oscuridad, como ponen de manifiesto los casos de Diódoto y Demócrito. Según la tradición, Homero era ciego, pero sus descripciones parecen una pintura. El augur Tiresias, un verdadero sabio, no se lamentaba nunca de su ceguera y, si Polifemo se queja ante un carnero de esa tara, es porque no era más inteligente que el bruto (110-115). ¿Qué mal hay de hecho, se pregunta después, en la sordera? Todos somos en verdad sordos respecto de las otras lenguas que no comprendemos. Es cierto que los sordos no pueden escuchar la buena música, pero también se ven libres de los sonidos desagradables y además siempre les queda el recurso de mantener una conversación consigo mismos (116).
Si a pesar de todo, nos dice de inmediato, a una persona le abruman todos las males hasta el extremo de no poderlos soportar, siempre tiene a su disposición el remedio de quitarse la vida. Epicuro y Jerónimo se han mostrado siempre partidarios de recurrir a esta solución extrema (117-118).
El epílogo (119-121) comienza con la observación siguiente: si filósofos como Epicuro, para quien la virtud es un nombre vacío, piensan que el sabio siempre es feliz, «¿qué te parece que deben hacer los filósofos que han seguido a Sócrates y Platón?» (119). En realidad, como pensaba Carnéades, la diferencia entre los estoicos y los peripatéticos es meramente terminológica.
Ha concluido ya el quinto día de la discusión y Cicerón tiene la crencia firme de que pondrá las cinco disputationes por escrito y se las dedicará a Bruto y el libro se cierra con estas bellas palabras: «Yo no sabría decir en qué medida esta labor mía será útil a los demás, pero yo no sabría hallar otro consuelo para los acerbísimos dolores y para las variadas preocupaciones que nos acosan por doquier».