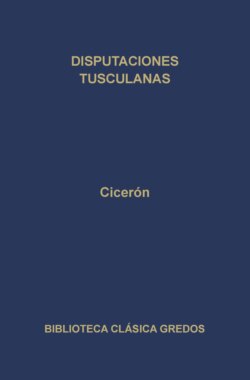Читать книгу Disputaciones tusculanas - Cicéron - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA VALORACIÓN CICERONIANA DE LAS FUENTES FILOSÓFICAS DE LAS TUSCULANAS
ОглавлениеNo pretendemos aquí rastrear en cada línea del texto ciceroniano qué opinión, qué doctrina o qué frase de cualquier filósofo griego nos está transmitiendo Cicerón con mayor o menor fidelidad y exactitud, porque eso es lo que viene haciendo la Quellenforschung desde tiempo inmemorial, con un empeño y una tenacidad encomiables, aunque, en el caso de las Tusculanas, como señala Carlos Lévy, el resultado sea «particularmente decepcionante» 5 .
Ahora bien, nosotros pensamos, en consonancia con las investigaciones de los últimos decenios, que el Arpinate tenía motivos más que sobrados para tener un conocimiento de la filosofía griega de primera mano y que no se le puede considerar un mero recopilador de doxografías morales estereotipadas, como piensa M. Giusta, el moderno adalid italiano de la Quellenforschung 6 . No debemos olvidar que Cicerón estuvo durante dos años (79-77) en Grecia y en Asia, en concreto en Atenas y Rodas, entrando en contacto directo con la filosofía y la retórica helénicas, que poseía además un gran dominio de la lengua griega y que lo más probable es que tuviera siempre información de primera mano sobre las principales escuelas y filósofos del momento, sobre todo del neoacademicismo de Filón de Larisa y Antíoco de Ascalona, pero también del estoicismo y del epicureísmo, por no hablar de la referencia fundamental que fueron siempre para él las figuras de Sócrates, Platón y Aristóteles. De lo que vamos a tratar, por tanto, en este apartado es de la valoración que nos ofrece él en las Tusculanas de este amplio y variado universo filosófico.
Empezaremos por el epicureísmo, la escuela rival por excelencia del Arpinate, aunque no acostumbra a cargar mucho las tintas en sus críticas, que se reducen en lo fundamental a su forma desmañada y sin gracia de redactar sus tratados y a su incoherencia doctrinal. En lo que se refiere al primer aspecto, será suficiente citar dos pasajes de los prólogos de los libros I y II. En I 6, refiriéndose a la plétora de libros que escriben los epicúreos, nos dice: «Ahora bien, puede darse el caso de que uno tenga opiniones acertadas y no sea capaz de expresarlas con elegancia, más expresar por escrito sus propios pensamientos cuando no se es capaz ni de ordenarlos, ni de expresarlos con claridad, ni de atraer al lector con ningún tipo de deleite, es propio de un hombre que abusa sin moderación alguna de su ocio y de los medios que la lengua le ofrece». Por supuesto que los escritores aludidos son los epicúreos. En II 7 insiste de nuevo en su opinión de que hay autores de muchísmos libros filosóficos escritos en latín, pero, según nos dice, «puesto que sus mismos autores declaran que ellos escriben sin precisión, sin orden, sin elegancia y ornato, renuncio a una lectura que no proporciona deleite». Es evidente que esos escritores desmañados son lo epicúreos y, además, que Cicerón no concibe una escritura exenta de elegancia y que no procura delectación alguna.
La acusación de incoherencia se halla siempre íntimamente relacionada con su doctrina hedonista. Así, por ejemplo, en II 7 y 8, el Arpinate considera inconsecuente que Epicuro diga que el dolor es el único mal y admita al mismo tiempo que el sabio soportará con placer el tormento. En el mismo sentido puede aducirse II 4, donde leemos: «No te preocupes por el dolor», dice. «¿Quién dice esto? ¿La misma persona que dice que el dolor es el mayor mal?» En II 41 y 42, Cicerón no acierta a comprender que Epicuro afirme que la supresión del dolor es el sumo bien y sostenga al unísono la primacía de los placeres más bajos y sofisticados, que no pueden liberarnos del dolor. También considera incoherente, si nos atenemos a lo que se indica en II 49, afirmar que una vida virtuosa y frugal es compatible con el placer.
El estoicismo, en líneas generales, es visto con muy buenos ojos por Cicerón y no puede negarse que, al menos cuantitativamente, no hay ninguna escuela filosófica griega a la que se preste una atención mayor en las Tusculanas que a la estoica 7 .
La objeción principal que suele esgrimir el Arpinate en contra del estoicismo es de índole metodológica y se refiere al uso desmedido que la escuela hace de silogismos breves y concisos, como si de la panacea para resolver cualquier dificultad se tratase. Es meridiano que Cicerón sintonizaba mejor con la metodología académico-peripatética, más proclive a la argumentación y exposición dialécticas, que se remontaba en última instancia a Sócrates, que con las sutilezas lógicas tan del agrado de los Estoicos.
Presentemos, sin más preámbulo, algunas citas de las Tusculanas al respecto. En II 29, por ejemplo, leemos: «Los estoicos recurren a pequeños silogismos para demostrar que el dolor no es un mal, como si la dificultad fuera meramente verbal y no de contenido». Algo semejante vemos en II 4, donde se nos indica que los estoicos «mediante sus deducciones retorcidas y sutiles pretenden que el dolor no es un mal» 8 . Cicerón preferiría que los estoicos abandonaran sus sutilezas lógicas y entraran más de lleno en el meollo de los problemas. A este respecto es muy significativo un pasaje en el que el Arpinate compara las metodologías dispares de estoicos y peripatéticos. Después de una bellísima comparación disyuntiva, en la que Cicerón le dice a su interlocutor anónimo «si deben desplegar las velas de inmediato» (como los estoicos) o «remar poco a poco como si estuvieran saliendo del puerto» (que es lo que hacen los peripatéticos), leemos en IV 9: «Lo digo porque los estoicos hablan mucho de la división y la definición de las perturbaciones, pero no del modo de curar las almas, mientras que los peripatéticos aducen muchos argumentos para curar las almas y dan de lado las cuestiones espinosas de la división y la definición» 9 . En V 18, y en la misma línea, Cicerón piensa que la demostración de la tesis de que la virtud es suficiente para la felicidad no puede reducirse a una mera deducción lógica a partir de la premisa «no hay nada mejor que el bien moral».
Vamos a citar y comentar, por último, un largo pasaje que consideramos fundamental para comprender cómo valora el Arpinate a los estoicos, los académicos y los peripatéticos. Aparece en V 82-84 y reza así: (Después de decirnos que la vida del sabio es siempre feliz), continúa: «Ciertamente yo no puedo aportar nada mejor, pero hay una cosa que me gustaría obtener de ti, si no te resulta desagradable, dado que a ti no hay cadenas que te vinculen a una escuela determinada y libas de todo lo que a ti te impresiona más por su aspecto de verosimilitud; pues bien, puesto que hace un momento me parecía que tú animabas a los peripatéticos y a la Academia Antigua a que se atreviesen a decir a las claras y sin reticencias que los sabios son siempre plenamente felices, yo quisiera oir cómo piensas tú que esta afirmación es coherente con ellos. En realidad tú has expuesto muchos argumentos contrarios a esta opinión y has llegado a las conclusiones del modo de razonar de los estoicos.
Hagamos uso, pues, de la libertad que sólo a nosotros en la filosofía nos está permitida, en el sentido de que las palabras que nosotros decimos no llegan a ningún juicio, sino que recurrimos a todas las teorías para que los otros puedan juzgar nuestras palabras por sí mismas, sin unirlas a autoridad alguna. Pues bien, me parece que lo que tú deseas sostener es que, por discrepantes que puedan ser las opiniones de los filósofos sobre el sumo bien, la virtud, es, sin embargo, suficiente para asegurar la felicidad. Esto es lo que Carnéades, según hemos oido, tenía por costumbre sostener, pero mientras que él iba en contra de los estoicos, a los que siempre rebatía con el mayor empeño y contra cuya doctrina sus espíritu se inflamaba, nosotros, en cambio, trataremos la cuestión sin apasionamiento. Si en realidad los estoicos han establecido correctamente el sumo bien, la cuestión está zanjada: es necesario que el sabio sea siempre feliz. Pero, si es posible, examinemos una por una la opinión de los restantes filósofos, para que este preclaro dogma, por decirlo así, de la vida feliz pueda conciliarse con las opiniones y las doctrinas de todos».
Comentar este extenso y clarificador pasaje daría para un artículo, qué duda cabe. Mas nosotros vamos a limitarnos aquí a resaltar una serie de aspectos, de forma sumaria, para que los lectores puedan comprender cómo valoraba el Arpinate las distintas escuelas filosóficas del momento.
1º.— El epicureísmo aparece siempre excluido de la parte final de todo debate, porque su doctrina hedonista del sumo bien es irreconciliable con la concepción que piensa que el sumo bien consiste en la perfección moral.
2º.— Lo que pretende dilucidar aquí el Arpinate es si son los estoicos, con su doctrina ética rigurosa y dogmática, o los Académicos, con una concepción del sumo bien menos rígida y más al alcance del ser humano, quienes se llevan el gato al agua.
3º.— Cicerón, sin compartir el encarnizamiento con el que Carnéades combatía dialécticamente la doctrina estoica del sumo bien, se muestra partidario de una posición doctrinal más flexible, abierta a otros filósofos, basada en los pilares del probabilismo y la verosimilitud, que es el método filosófico al que se adhirieron los representantes de la Academia Nueva, como Filón de Larisa y Antioco de Ascalona, de talante conciliador y ecléctico, que es en el que el Arpinate se había formado. Mas sobre la Academia y su evolución trataremos con más detenimiento en el capítulo siguiente.
A continuación, y antes de entrar más a fondo en la cuestión del método filosófico de la Academia Nueva, nos ocuparemos de la valoración ciceroniana de los dos grandes adalides de la filosofía griega. Nos referimos, claro está, a Sócrates y Platón. La figura de Sócrates se nos presenta siempre con luces muy favorables. Es precursor del probabilismo y la verosimilitud, tan dilectos a Cicerón, porque, como se afirma en I 8, referido a Sócrates, «rebatir la opinión de otro es el camino más fácil de descubrir lo que más se asemeja a la verdad» 10 . Sócrates es además paradigma de actitud firme, serena y confiada ante la muerte, dado que existe la posibilidad de que nuestra alma sea inmortal 11 . En III 8 se nos presenta al filósofo ateniense como la fuente principal de la ética y, en III 10, se afirma que los Estoicos tomaron de Sócrates la idea de que los ignorantes padecen en realidad la enfermedad de la locura. En IV 6, El Arpinate nos indica que la filosofía verdadera y refinada de los Estoicos deriva de Sócrates. En V 10, en relación estrecha con la afirmación de III 8 de que Sócrates es la fuente principal de la que mana la ética, se nos dice que «Sócrates fue el primero que hizo descender la filosofía del cielo y la obligó a ocuparse de la vida, de las costumbres, del bien y del mal», que es tanto como establecer la división tradicional de la filosofía griega en presocráticos, socráticos y postsocráticos. Sócrates es también, por último, el paradigma del filósofo que desprecia la riqueza y el dinero (V 91) y, además, un genuino hombre helenístico avant la lettre, porque se considera un cosmopolita (V 108).
Gran parte del libro I gira en torno de la figura de Platón y su bellísimo diálogo Fedón, con su defensa de la creencia en la inmortalidad del alma, el argumento de mayor peso sin lugar a dudas en un libro, como el I, que trata de erradicar el miedo a la muerte. En I 39, por ejemplo, Cicerón nos informa de que Platón fue el primero que se mostró de acuerdo con los pitagóricos respecto de la eternidad de las almas y nosofreció una explicación racional de la misma. En I 70, se nos ofrece la imagen de un Platón firmemente convencido del origen divino del alma y, en I 97, el Arpinate cita el conocidísimo texto de la Apología, en el que Sócrates expresa su confianza en la posibilidad de que el alma sea inmortal. Pero Cicerón no se limita a presentarnos a Platón como un creyente firmemente convencido de la inmortalidad del alma, sino que también pone de relieve, en otros libros de las Tusculanas, otras facetas importantes y peculiares del pensamiento platónico. Vamos a detenernos ahora en las más relevantes. En II 27, por ejemplo, alude a la conocida medida educativa de expulsar a los poetas de su estado ideal. En III 10 se hace referencia a la división platónica del alma en dos partes, una que participa de la razón y otra que está privada de ella y, en V 34 y 36, Cicerón nos dice que el maestro por y 36, Cicerón nos dice que el maestro por antonomasia pensaba también que la virtud se basta por sí misma para procurar la felicidad. Pasemos ahora a los Académicos.
En lo que se refiere a ellos, vamos a centrarnos sobre todo en su método filosófico, que consiste en atenerse siempre a lo que es más verosímil y en rechazar cualquier tipo de dogmatismo. Conviene precisar, para empezar, que el neoacademicismo del Arpinate, que hunde sus raíces en la dialéctica socrática, en Platón, la Academia Antigua y en Aristóteles y los peripatéticos, se proponía conseguir dos objetivos prioritarios: en primer lugar, poner en tela de juicio el dogmatismo desmesurado de escuelas como el epicureismo y el estoicismo, las cuales, partiendo, desde presupuestos muy distintos, de la naturaleza como guía de la conducta humana, habían creado unos sistemas éticos dogmáticos. Epicuro sostenía que el placer es el sumo bien, mientras que los estoicos pensaban que el sumo bien tenía que consistir en el rasgo más noble del ser humano: la virtud o perfección moral, pero sin dejar resquicio alguno a ingrediantes de otra naturaleza. Como veremos enseguida, la Academia, mediante el concurso de filósofos de una dialéctica implacable como Carnéades, sometieron al dogmatismo estoico a una crítica demoledora, que llevaría a los académicos a una dilatada fase cronológica caracterizada por un predominio patente del escepticismo, el probabilismo y la búsqueda de lo verosímil, hasta que, un poco antes o contemporáneamente a la vida del Arpinate, filósofos como Filón de Larisa y Antíoco de Ascalona abandonarían las críticas implacables contra el estoicismo de los escolarcas anteriores de la Academia con la finalidad de buscar un compromiso ecléctico con la Estoa, que desde hacía algún tiempo había templado también su rigorismo ético. La cita de unos cuantos pasajes de las Tusculanas será la mejor confirmación de lo que acabamos de exponer.
En I 8, Cicerón nos informa sobre el método que él va a seguir durante las disertaciones y nos dice al respecto: «El procedimiento que utilizaba era el siguiente: cuando quien deseaba oirme había expresado su parecer, yo lo rebatía. Éste, como tú sabes, es el antiguo método socrático de rebatir la opinión de su interlocutor. Es indudable que Sócrates pensaba que éste era el camino más fácil para descubrir lo que más se asemeja a la verdad» 12 . En V 8, se insiste en la idea de que este método se remonta a Sócrates, respecto del que dice: «Su variado método de discusión, la diversidad de los temas y la grandeza de su talento dieron origen a muchas escuelas filosófícas que disentían entre sí, de las cuales yo me he atenido sobre todo al método que, en mi opinión, era el que practicaba Sócrates, que consiste en suspender nuestra opinión propia, en liberar a los demás del error y en buscar en toda discusión lo que es más verosímil». Otro texto muy interesante es II 9. En él, en el marco del elogio de Sócrates y los socráticos, quienes, frente a los epicúreos, se han preocupado mucho por el rigor y la belleza expositivas, Cicerón nos indica que él sigue los pasos de los peripatéticos y la Academia en lo que al método se refiere, que también es el más fructífero en la ejercitación de la retórica y, en ese sentido, leemos lo siguiente: «Por esa razón siempre ha sido de mi agrado la costumbre de los peripatéticos y de la Academia de someter a discusión en todas las cuestiones el pro y el contra, no sólo porque de otra manera no es posible hallar qué hay de verosímil en cualquier cuestión, sino también porque éste es el mejor método de ejercitar la retórica. Aristóteles fue el primero que utilizó este método y luego sus sucesores» 13 .
A continuación, y con la finalidad de que los lectores vean con una claridad mayor la posición de Cicerón en el debate filosófico de la época, vamos a hacer un excurso sobre la evolución de la Academia desde Platón hasta la época en que vivió el Arpinate, quien fue, no conviene olvidarlo, por encima de todo un seguidor de la Academia.