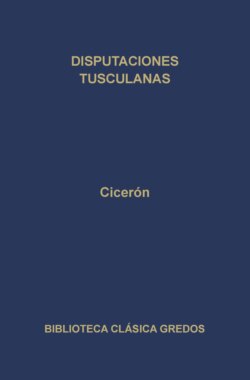Читать книгу Disputaciones tusculanas - Cicéron - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE LOS CINCO LIBROS DE LAS TUSCULANAS 4 LIBRO I
ОглавлениеEl libro se inicia con un prólogo (1-8), en el que Cicerón nos dice que, a requerimiento de su amigo Bruto y aprovechando que se halla liberado casi por completo de sus deberes forenses y politicos, ha decidido afrontar el empeño de escribir un tratado filosófico en lengua latina, «dado que el sistema y la enseñanza de todas las disciplinas que atañen al camino del recto vivir forman parte del estudio de la sabiduría que se denomina filosofía» (1).
Acto seguido se ocupa el Arpinate de uno de los temas que le son más dilectos, su afirmación de la superioridad de la cultura romana sobre la griega en los ámbitos de la moral y la política (2). Los griegos, no obstante, han conseguido unos logros mayores en los campos de la cultura y la literatura, lo cual le da pie para exponer una serie de consideraciones sobre los orígenes de la literatura latina (3).
En el marco de esta confrontación entre las culturas griega y romana, Cicerón reconoce que los griegos han fomentado más en líneas generales las artes musicales y la geometría, mientras que los romanos, en compensación, han brillado desde muy pronto en la oratoria, sin detrimento de que hubiera también entre ellos personalidades dotadas de gran cultura, como Galba, el Africano, Lelio, Catón, etc. Ahora bien, «la filosofía no ha sido objeto de atención hasta nuestros días y no ha recibido ninguna luz de las letras latinas: a mí me toca ahora darle esplendor y vida» (5). Estas palabras del Arpinate revelan con total claridad su empeño en dedicar su atención a la literatura filosófica, cuyos primeros ejemplos epicúreos dejan mucho que desear (4-6). Después de indicarnos que la sabiduría debe ir acompañada de la elocuencia, Cicerón expone su intención de desarrollar en su villa de Túsculo, en compañía de amigos, cinco disertaciones filosóficas en una forma dialogada (7-8).
Una vez concluido el prólogo, se inicia luego una amplia introducción (9-25), en la que se plantea de inmediato la primera proposición objeto de debate: la muerte es un mal. Recurriendo a una dialéctica muy del gusto de la época, se induce al interlocutor a reconocer que la muerte es un mal para los muertos y también para los vivos y, por ende, una fuente perenne de infelicidad (9). Cicerón obliga a reconocer a quien dialoga con él que los muertos, al no existir, no pueden ser infelices, con lo que se ha librado a la humanidad de una gran preocupación (10-15). Parece claro que la muerte no puede ser un mal y existe la posibilidad de que llegue a ser incluso un bien (16). En ese momento, el Arpinate, de una forma un tanto abrupta, abandona el diálogo y da comienzo a su exposición (17).
A continuación se lleva a cabo un examen de las diversas opiniones que existen en relación con la muerte, la naturaleza del alma, su situación y su procedencia. Al final del mismo se llega a la conclusión de que, si sobreviven después de la muerte, las almas son felices y, si no sobreviven, no pueden ser infelices, puesto que no existen (18-25).
Lo que resta del libro I consta de dos grandes apartados:
A) Exposición de los argumentos que prueban que el alma es inmortal, en cuyo caso la muerte es un bien y no un mal (26-81).
B) Análisis de los razonamientos que demuestran que, aun en la suposición de que el alma perezca con el cuerpo, en la muerte no hay en realidad mal alguno (82-116).
A) Cicerón inicia su exposición afirmando que la creencia en la inmortalidad del alma se halla enraizada en la naturaleza humana y viene atestiguada por los datos siguientes:
1.— El cumplimiento escrupuloso de los ritos funerarios (27).
2.— La deificación de hombres y mujeres ilustres (28-29).
3.— El consenso de los pueblos en lamentar la muerte de los seres queridos (30).
4.— «Pero la prueba principal de que es la propia naturaleza la que emite un juicio tácito a favor de la inmortalidad de las almas es la procupación que todos los hombres sienten, grandísima sin duda, por lo que acontecerá después de la muerte» (31). Lo que corrobora con mayor fuerza que los seres humanos poseen una idea innata de la inmortalidad es el hecho de que los hombres de mayor valía se esfuerzan en todos los ámbitos y llegan a exponer incluso sus vidas porque tienen la esperanza de que su comportamiento puede llevarles a alcanzar la inmortalidad. Se aducen los ejemplos de Temístocles, Epaminondas y de los poetas, artistas y filósofos que han puesto todo su empeño en lograr la gloria de la inmortalidad (31-35).
El Arpinate convoca después a la argumentación filosófica para que le ayude a defender la creencia en la inmortalidad del alma. La primera cuestión que se plantea es el lugar de permanencia de las almas, en el caso de que sigan existiendo y no se hayan extinguido con el cuerpo, para pasar a tratar después de su naturaleza. La idea popular, tan frecuente en los textos literarios, de que existen los infiernos y el mundo de ultratumba se ha deducido del hecho de que el cuerpo muerto cae a tierra y es enterrado bajo ella (36-37). La masa es incapaz de concebir el alma sin un soporte corpóreo, porque «se precisa de una gran inteligencia para escindir la mente de los sentidos» (38).
En los parágrafos siguientes Cicerón pasa revista a los pensadores y filósofos que han creído en la eternidad y la inmortalidad del alma. Ferécides de Siro, que vivió en el siglo VI , y un poco después Pitágoras, fueron los primeros que formularon la doctrina de la inmortalidad del alma (38). El prestigio de que gozaba el Pitagorismo impulsó a Platón a viajar a Italia para conocer sus principios filosóficos «y no sólo fue el primero que se mostró de acuerdo con Pitágoras respecto de la eternidad de las almas, sino que ofreció también una explicación racional de la misma» (39).
Sigue luego una exposición bastante detallada y precisa de las distintas opiniones que existen sobre la naturaleza del alma y los elementos de que se compone. Se barajan todas las alternativas posibles: ¿Es de naturaleza aérea o ígnea, consiste en un número, o es la armonía de las partes del cuerpo, como sostiene Aristoxeno? En relación con esta última teoría nos dice Cicerón: «yo no acierto a ver qué armonia puede producir la disposición de los miembros y la configuración del cuerpo en ausencia del alma» (40-41). Se rechaza también la doctrina democrítea «que hace del alma un encuentro casual de cuerpos indivisibles y redondos» (42). Ahora bien, si el alma se compone de alguno de los cuatro elementos clásicos, ella debe estar constituida por aire inflamado y debe tender necesariamente hacia lo alto, como piensa Panecio (42).
Cicerón se deja arrastar después por la inspiración y, en un pasaje de exquisita calidad literaria, nos describe el vuelo del alma hacia lo alto, una vez liberada del cuerpo, para ir al encuentro de su morada natural (43-49). Los ecos platónicos resuenan por doquier aquí y el Arpinate aprovecha además la ocasión que su ánimo exaltado le brinda para lanzar un duro ataque contra Epicuro, en el que nos dice: «Cuando ciertamente pienso en ello (es decir, en el bello espectáculo que contemplan las almas en su viaje hacia su morada supraceleste), con frecuencia suelo admirarme de la insolencia de ciertos filósofos que se maravillan de la ciencia de la naturaleza y exultantes de alegria muestran su agradecimiento a su inventor y adalid y lo veneran como a un dios, porque dicen que, gracias a él, se han visto liberados de aquellos amos insoportables, del terror sempiterno y del temor que no cesa ni de día ni de noche» (48).
Acto seguido nos indica Cicerón que quienes niegan la inmortalidad del alma lo hacen impulsados por su incapacidad de concebir el alma separada del cuerpo. «¡Cómo si en realidad ellos comprendieran cuál es su naturaleza, su forma, su dimensión y su emplazamiento dentro del cuerpo¡» (50), nos dice el Arpinate. Ahora bien, si hacemos una reflexión seria y ponderada, es más dificil comprender «lo que puede ser el alma en el cuerpo, en una sede que le es tan ajena, que lo que puede ser una vez que ha abandonado el cuerpo y ha llegado libre al cielo, somo si de su morada se tratara» (51). Lo que quiere decir en realidad el precepto del dios de Delfos, Apolo, «conócete a ti mismo» es «conoce tu alma» (52).
En los parágrafos que vienen a continuación (53-55) nuestro autor inicia la exposición de los argumentos que tratan de probar la inmortalidad del alma, comenzando por el que postula que el alma es el principio de todo movimiento y, en consecuencia, es la única que se mueve por sí misma, por lo que es necesario llegar a la conclusión de que «si es la única que se mueve por sí misma, es indudable que no ha nacido y es eterna». En apoyo de lo que acaba de exponer menciona un texto de su Sobre la república, que recoge la famosa argumentatión del Fedro platónico sobre la naturaleza del alma.
A continuación, y en un pasaje de una gran extensión (56-71), afronta el examen de las pruebas que demuestran que en el alma humana hay elementos divinos. Se comienza con la mención del don increible de la memoria, que le lleva a hacer un excursus sobre la doctrina platónica de la anamnesis, tal y como viene expuesta en el diálogo platónico Menón. Después de presentarnos casos de personas dotadas de una memoria excepcional, Cicerón, con una de sus interrogativas retóricas tan de su agrado, se pregunta: «¿A ti te parece que es posible que la fuerza extraordinaria de la memoria puede haberse originado o formado de la tierra, bajo este cielo nuestro nebuloso y caliginoso?» (60). Después del de la memoria, viene el elogio de la inventiva y la imaginación, consideradas por Cicerón causantes del progreso y la civilización humanos (62-63). La poesía, la elocuencia, la filosofia demuestran también la ascendencia divina de nuestra alma, porque, como se nos asegura, «cualquiera que sea la naturaleza de lo que siente, conoce, vive y es activo, debe ser necesariamente celeste y divina y, por esa razón, eterna». (64-66).
En los parágrafos siguientes (67-70) Cicerón nos dice que, a pesar de que el alma es incapaz de ver su forma propia, sí puede percibir las obras y los efectos maravillosos que ella realiza. La contemplación del cosmos y su maravillas nos hacen pensar en la existencia de una inteligencia divina y «lo mismo sucede con el espíritu humano: aunque tú no lo ves, como no ves a la divinidad, del mismo modo que reconoces a la divinidad por sus obras, así también debes conocer la fuerza divina del espíritu por la memoria, por la inventiva, por la rapidez de su movimiento y por toda la belleza de sus cualidades». (70).
La creencia en la inmortalidad del alma y en el destino que le espera después de la muerte estuvo siempre presente en la actitud que adoptó Sócrates durante su proceso, condena a muerte y encarcelamiento, tal y como se nos relata en la Apología, el Critón y el Fedón platónicos, porque, como se nos dice, «cuando estaba casi a punto de sujetar en su mano aquella copa mortífera, habló no como quien parecía que era arrastrado a la muerte, sino como quien estaba a punto de ascender al cielo» (71-73). El romano Catón mostró ante la muerte una postura semejante a la de Sócrates (74). La vida de los hombres sabios debe ser una preparación para la muerte, porque «separar el alma del cuerpo no es otra cosa que aprender a morir» (75).
A pesar de los argumentos a favor de la inmortalidad del alma que se nos acaban de exponer, ha habido muchos filósofos que se han opuesto encarnizadamente a una creencia de esta naturaleza, como es el caso de los epicúreos y de Dicearco. Los estoicos mantienen una posición intermedia al decir que nuestras almas permanecerán durante mucho tiempo, pero no siempre. Un filósofo de la talla de Panecio, que sentía una auténtica veneración por Platón, sostiene también que las almas mueren, dado que nacen, como lo prueba la semejanza de los hijos con sus padres y aduce además otro argumento en favor de la mortalidad del alma: todo lo que experimenta dolor es susceptible de enfermar, lo que se halla expuesto a la enfermedad tiene que perecer, por lo que las almas necesariamente tienen que morir (76-81).
Una vez concluida la primera gran sección del libro I, el Arpinate inicia la exposición de los razonamientos que demuestran que, aun suponiendo que el alma perezca con el cuerpo, en la muerte no hay mal alguno (82-111). El primer argumento que se esgrime en apoyo de esta segunda tesis es que la pérdida absoluta de toda sensibilidad, que es en lo que consiste en realidad la muerte, elimina toda posibilidad de dolor o sufrimiento (82). La muerte, además, no equivale a separarse de todos los bienes de la vida, sino, por el contrario, de los males, como postulaba Hegesias de Cirene y demostró de una forma práctica Teómbroto de Ambracia, quien, después de haber leido el Fedón, se arrojó desde un muro al mar y se quitó la vida (83-84). Aunque el ejemplo de Metelo, que se expone después, parecería contradecir la idea anterior, los casos de Príamo y Pompeyo la corroboran de un modo tajante.
En los dos parágrafos siguientes (87-88), Cicerón se enzarza en una de esas disquisiciones semánticas tan de su agrado sobre el significado de la expresión «estar privado de», para llegar a la conclusión de que esta expresión carece de sentido aplicada a un muerto. «Estar privado implica en realidad tener sensibilidad, pero en un muerto no hay sensibilidad alguna, de manera que la idea de «estar privado» es impensable en quien está muerto» (88). Mas no es necesario recurrir a argumentaciones filosóficas y semánticas como las anteriores, porque muchos ejemplos concretos de ejércitos y de generales demuestran de un modo palpable que la mayoría de las personan no temen la muerte. El sabio, además, impelido por su afán de lograr la excelencia, debe actuar siempre, aun cuando piense que el alma es mortal, como si las acciones que emprende fueran eternas (91). Hay que considerar la muerte como una ley natural, que se asemeja mucho al sueño, porque, cuando estamos dormidos, carecemos también de sensibilidad (92).
Para Cicerón, por otra parte, los conceptos de «largo» y «breve» referidos a la vida humana son relativos (93-94). Debemos dar de lado todas esas necedades y «poner el énfasis de la vida en el bien vivir, es decir, en la fuerza y en la grandeza del alma, en el desprecio y el desdén de todas las cosas humanas y en toda forma de excelencia» (95). Hay muchos ejemplos de personas que han aceptado la muerte con grandeza de ánimo. Se nos citan los casos de Terámenes, quien, encarcelado por los Treinta Tiranos, «apuró el veneno de un trago como si tuviese sed» (96) y de Sócrates, con la mención del famosísismo pasaje de la Apología platónica (40c-41d) (97-100). Mas, «¿por qué nombrar a generales y hombres de estado cuando Catón cita ejemplos de legiones que a menudo marchaban contentas hacia un lugar del que pensaban que no iban a volver?» (101). El coraje demostrado por los espartanos en las Termópilas y la entereza de la mujer laconia al decir, cuando se enteró de que su hijo había muerto en la guerra, «precisamente lo había engendrado para que fuera un hombre que no vacilara en afrontar la muerte por su patria», son también una confirmación clara de que hay muchas personas que no temen la muerte (101-102). Las posturas radicales del filósofo cínico Diogenes y de Anaxágoras le sirven al Arpinate para poner de relieve lo absurdo que es preocuparse por el modo en que hay que enterrar a un cadáver, que es algo que carece por completo de sensibilidad (103-104). Para corroborar aún más lo ilógico de esta preocupación, Cicerón recurre a personajes del mito cuyos cadáveres han sido ultrajados o no han recibido sepultura (Héctor, Atreo) (105-107). No obstante, hay muchos pueblos, como los egipcios y los persas, que consideran esenciales el enterramiento y los ritos funerarios (108). A modo de conclusión de este amplio apartado, Cicerón nos indica que quien ha vivido una vida virtuosa, perfecta y acompañada de la gloria afrontará la muerte con serenidad, incluso aunque se encuentre rebosante de prosperidad, porque «nunca es demasiado breve la vida de quien ha cumplido plenamente el deber de la virtud perfecta» (109). Se mencionan a continuación una serie de ejemplos de la fama imperecedera que han dejado en pos de sí hombres y acciones ilustres (110-111).
Epílogo (112-116). Los oradores exponen en sus disertaciones, a modo de epílogo, ejemplos en los que los dioses inmortales certifican con sus decisiones, incomprensibles quizá para la mente humana, que la muerte es una especie de premio para los hombres (casos de Cleobis y Bitón, Trofonio y Agamedes y de Elisio de Terina, tomado este último de la famosa Consolación del filósofo de la Academia Antigua Crántor de Solos). Los oradores suelen considerar además que las muertes ilustres afrontadas por la patria no sólo son gloriosas, sino también felices.
Conclusión (1117-119). Debemos, o desear la muerte, o no temerla, «porque si el día último no trae un aniquilamiento, sino un cambio de lugar, ¿qué puede haber más deseable? Si, por el contrario, él nos aniquila y destruye por completo, ¿qué puede ser mejor que adormentarse en medio de las penalidades de la vida y así, con los ojos cerrados, dormirse en un sueño eterno?» (117).