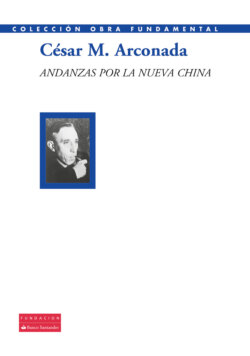Читать книгу Andanzas por la nueva China - César M. Arconada - Страница 14
ОглавлениеEn alguna fuente nace el río
Hay fuentes que no hacen río, pero no hay río que no tenga madre fuente. Me figuro la nueva vida de China como un río inmenso de limo fecundo y de aguas caudalosas. Y entonces me pregunto: ¿dónde están sus fuentes? Porque quiero ir a buscarlas, a contemplar desde ellas el curso serpenteante, a ver desde lo alto y desde lo niño el proceso de formación: los afluentes que lo acaudalan, los obstáculos que lo cercan, las llanuras que lo ensanchan, los cascajales que lo purifican.
Chou Nan es una mujer fuerte, alta. Entre las menudas chinas parece madre de ellas, aunque Li Tsin-suan, nuestra traductora, tenga dos hijos pareciendo una cría en edad de ir a la escuela. Chou Nan tiene una cara ancha, inteligente, con ojos saltones y vivos que hacen indispensables las gafas. Hay en esta cara algo de intelectualidad nativa: podría tomársela por profesora, hija de profesores.
Con ella estamos tratando el plan de nuestros viajes.
—¡Yenán! —insisto yo.
A decir verdad, no sé en qué parte de China se encuentra Yenán. Pero tengo una idea fija: Yenán. Sé que la fuente del río está en ese lugar, y fuera de esta idea no veo nada. Se me figura que si no voy a Yenán no podré escribir sobre China. ¡Manías! Puede ser. Pero esa manía ha nacido y no puedo ahogarla: es la esperanza de mi pluma.
Chou Nan no está conforme con que vayamos a Yenán. Nos lo dice con esa suavidad de los chinos, que tiene algo de la suavidad de los lotos. Sonríe para hacer más agradable la negativa.
—Es un viaje difícil, no van a tener ustedes comodidades —y mira a mi mujer buscando apoyo en la tradicional debilidad de las mujeres.
Hablarme a mí, ermitaño de cerros, de incomodidades es tiempo perdido. Soy capaz de irme andando, con mochila a la espalda, como un santo peregrino. Así fueron muchos en otro tiempo. Y ella misma nos dice no solo con orgullo —existe en China el legítimo orgullo de haber estado en Yenán—, sino para convencernos de la realidad de las dificultades:
—Yo también estuve en Yenán…
—Tanto mejor para saber que hay gentes a quienes las dificultades no intimidan.
Aquella tarde no quedó decidido nada. Empezó mi incertidumbre. Cuando a los enamorados les sucede tal cosa, se acrece más su amor por la amada. Mi amada era Yenán.
Ese día, en casa sobre la mesa, mi compañera y yo desdoblamos un mapa y nos pusimos a buscar Yenán con esa actitud de acertijo que tiene el buscar en los mapas de nombre dado.
Por fin dimos con él, pequeñito, emboscado su nombre en la confusión de colores, letras, signos. Dimos con él: estaba no muy distante de la Gran Muralla y del río Amarillo.
Tomamos una tira de papel y medimos en el mapa y en la escala la distancia desde el punto ferroviario más próximo. Total, nada: en el mapa, el salto de una pulguita, y aun menos. En la escala, trescientos kilómetros. ¿Pero a quién asustan hoy trescientos kilómetros? No estamos en los tiempos de Maricastaña.
Y en fin, resolvimos: ¡a Yenán como sea!
Vimos otro día a Chou Nan, concretamos sobre otros puntos de nuestro viaje, y ella, tan suave y sutil como otras veces, volvió a insistir en las dificultades. Al fin, por muy de cerros que sea uno, también tiene su pizca de diplomacia, y con el dolor del corazón, herido hasta casi sangrar, tuve que decir:
—Es claro, si no puede ser... ¡Lo siento, pero lo que no puede ser no puede ser!
Parecía como si hubiera en Yenán secretos de Estado, y que yo renunciaba a mis ilusiones para no olfatear lo que maldito si me importaba.
—En fin, ya veremos —nos dijo la camarada Chou Nan no cerrando del todo las puertas, y me figuré que ese era el lenguaje de la famosa cortesía china. Yo, por ejemplo, hubiera dado un portazo…
Y días después, en otra entrevista, se resolvió la cuestión.
—¡Van ustedes a Yenán! —nos dijo sonriente sabiendo lo que nos complacía la resolución.
Y pensando en Yenán, cultivando como una flor amada la ilusión de Yenán, enternecedor las más de las veces he vivido casi dos meses. Íbamos de un sitio a otro, veíamos esto o aquello, todo muy interesante, muy valioso, enternecedor las más de las veces, pero ya siempre regando mi flor de amaranto, mi Yenán querido, esperando el día señalado para emprender el viaje.
Además, por si fuera pequeña mi ilusión, en todas partes donde iba me la acrecentaban. Hablando con algunos camaradas, nos preguntaban a veces:
—¿Dónde van ustedes desde aquí?
—Desde aquí vamos a tales y a tales sitios y después a Yenán.
Casi siempre la exclamación era la misma:
—¡Ah, Yenán! ¡Para nosotros es una ciudad sagrada! Yo también estuve allí...
Y yo sacaba la conclusión de que todas las personas importantes de la nueva China habían estado en Yenán.
Y además, unánimemente, todos la calificaban de lo mismo: ciudad sagrada. Esto me ponía tan ufano que sentía crecérseme el corazón en el pecho. ¿Cómo hubiera sido posible estar en la nueva China y no pisar la ciudad sagrada de la nueva China?, aunque hubiera tenido que ir pisando clavos como los antiguos santos en las peregrinaciones.
Por fin, a mediados de agosto, partimos en avión hacia Sian, capital de la provincia de Shensi, punto de partida para ir a Yenán.
En Sian convivimos con un magnífico camarada, el dramaturgo Ban In-sian, que nos acompañó a todas partes. Ban In-sian es bajo, más bien fuerte, peludo, cosa que no suelen ser los chinos, de cara ancha y enérgica, serio, formal. Tiene cuarenta y tres años, pero no aparenta más de treinta y cuatro. Conozco de antiguo sus facciones: he trabajado algunos años con un tártaro muy parecido a él.
Y otra vez en las conversaciones surge lo mismo: Yenán, ciudad sagrada. En ella vivió durante el período revolucionario, allí estrenó varias obras de teatro. Y de nuevo, con menos insistencia que en Pekín, comienza a insinuarme las dificultades, a decirme que incluso los jóvenes y fuertes regresan con molimiento de huesos. Me propone, en sustitución del viaje, organizar algunas entrevistas con personas conocedoras del Yenán de aquel tiempo.
—¡Por favor!
Si él hubiera sabido de mis inquietudes y mis ilusiones, del mimo con que yo había cuidado mi flor de amaranto, seguro que no me habría hecho proposiciones tan inaceptables.
Un día, de mañana, me dijo nuestro dramaturgo-mentor:
—Mañana salimos para Yenán. A las siete en punto. Iremos en tren cien kilómetros, hasta el final de la línea férrea, y allí nos esperará un auto que hoy ha salido de aquí.
¡Al fin a Yenán!
El tiempo había sido bueno, despejado, caluroso, pero en los últimos días comenzaron esas escalonadas tormentas de verano que se presentan cada día, la de hoy siempre un poco más tarde que la de ayer, como en una carrera de relevos. Y por la tarde llovió.
Al anochecer se presentó Ban In-sian en nuestra habitación con serio semblante:
—Malas noticias. Han telefoneado de allá arriba diciendo que ha llovido durante estos días y que no se puede pasar.
¡Por la Virgen de la Cueva, qué importa un chaparrón más o menos! ¿Qué es un chaparrón, y además en verano? Agua, que no balas de ametralladora.
Pero él insistía en que era imposible salir, en que había comenzado la época de las lluvias y había que renunciar al viaje.
¡Yenán! ¡Yenán! ¡Adiós a la ciudad sagrada, adiós a mi cuidada flor de amaranto! Se me caían las ilusiones encima como la techumbre de un templo. No podía conformarme, no podía creerlo. ¡Volver a Pekín, y tener que decir: volvemos sin ver Yenán, ¡por causa de unos malditos chaparrones! Y, en la amargura de la desilusión, me parecía imposible que pudiese escribir una sola línea sobre China.
—¡Usted es escritor, Ban In-sian, y puede imaginarse lo que esto significa para mí!
—Sí, lo comprendo muy bien, pero es imposible, imposible.
Había sonado la palabra fatal, irreparable, odiada: ¡imposible!
Aquella noche no pude dormir. Hacía tiempo que no me había sucedido nada semejante, aunque debo confesar que soy como un niño: que no me arranquen las ilusiones porque es motivo de berrinche.
A la mañana siguiente se presentó Ban In-sian con mejor talante: traía noticias de no se qué puntos —yo no comprendía nada de eso— diciendo que el tiempo había mejorado y que si hoy no llovía saldríamos mañana.
¡Otra vez la mustia flor que se endereza, regada no con agua, sino con azul de cielo despejado! Aquel día estuvimos viendo una antiquísima pagoda y yo prometí pedir a Buda que no lloviera. La celestial súplica se convirtió en broma de todo el viaje.
Poca amistad y conocimiento he tenido en la vida con Buda, pero sin duda, viendo que yo, aunque infiel, era huésped, accedió a mi ruego: no llovió.
Y al día siguiente, por la mañana temprano, emprendimos el viaje. [...]