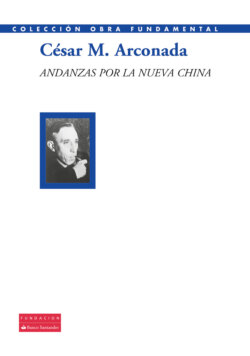Читать книгу Andanzas por la nueva China - César M. Arconada - Страница 15
ОглавлениеLa madre tierra
En el verano chino, tan ardoroso, la madrugada es el único instante de fresco alivio. Corre una breve brisa matinal que parece el velo de la noche rezagado en la humedad de los arrozales.
Al salir del hotel para ir a la estación advierto excesivo trajín de gente y pregunto a Li Tsin-suan, la traductora:
—Li Tsin-suan, ¿pero no vamos solo con usted y el dramaturgo?
La traductora que llevamos ahora habla español, y bastante bien. Es emocionante caminar por el interior de China con esta muchachita que habla tu propio idioma, aprendido sin profesores, en las horas libres de su oficina, con el estímulo que impulsa hoy aquí a millares de personas: ser más útil a su nuevo país, a su gran patria.
—Aprovechan nuestro viaje para ir a Yenán a sus asuntos —me dice. Tan pequeñita como una niña, tan joven, tan suave y candorosa a primera vista, y parece como si Li Tsin-suan hubiera estudiado altos cursos en una escuela diplomática.
Nos acomodamos todos en el tren: muchos y con muchos bultos. Viene en el grupo incluso una mujer, y yo pienso que es la esposa del dramaturgo, que tal vez tiene los padres en algún pueblo de la ruta y aprovecha la ocasión para hacerles una visita, y de paso, a la vuelta, traerse unos ricos lomos de cerdo.
Echo a un lado estas minucias. ¡Que sea lo que sea! Es tan agradable subirse a las siete de la mañana a un tren provincial camino de no sé dónde, por el interior de China, que todo lo demás se borra de mi presencia. ¡Y pensar que nos habían prevenido de la incomodidad de este tren con asientos de madera! ¡Pero si no hay mejor placer para mí que ir en este vagón abarrotado de campesinos que vuelven a sus aldeas, con bultos infinitos de compras que han hecho en la ciudad! Me ponen una chaqueta acolchonada para dar blandura al asiento, y la rechazo. Quiero que el tren provincial sea tren provincial, y no burro con arreos de caballo.
Al cabo de una hora, quizá menos, dejamos la línea provincial; la cola del tren se convierte en cabeza, y salimos hacia el norte. La mañana es luminosa como una alberca. Vamos por uno de esos valles planos que son la riqueza agrícola de China. En los horizontes, altas barreras de sierras de picos agudos como dentaduras de grandes dragones. Norias bajo copudos árboles, algodonales en flor, un canal que están construyendo, alguna vez la pagoda enhiesta, como un centinela remoto, un río ancho con puente provisional de madera, rezagos aún, como las troneras que hay en todos los sitios estratégicos, de la guerra de liberación.
En los pueblos se va bajando la gente con sus bultos. Este es un pueblo grande, a lo que parece, y los campesinos, con una disciplina que me asombra, para salir de la estación se ponen de dos en dos, y a su vez los que van a subir al tren también entran en fila, como si esperasen en la calle un autobús.
Pasan las horas, y es claro que nuestro grupo, que al principio, como sucede en los borrosos amaneceres con las cosas, veíamos confuso, se va concretando en forma y en esencia. Nuestra diplomática Li Tsin-suan ya no puede andarse por las ramas. El grupo —diez en total— viene a nuestro servicio, para hacernos liviano y cómodo el viaje. ¡Trágame, tierra! Me muero de vergüenza, quiero meterme debajo del asiento. De haberlo sabido, hasta hubiera renunciado a mi viaje y a mis caras ilusiones. ¡Pero si yo soy un pobre diablo, un pelagatos! ¡Si no he tenido nunca más séquito que el de las gallinas cuando iba al corral a darles de comer y me seguían!... ¡Hasta qué extremo llega la amabilidad de los chinos!
¿Qué funciones cumple cada uno? De momento, en el tren, solo se ha destacado Ni, la que yo creía esposa del dramaturgo. Resulta que esta mujer, de amable sonrisa, también baja, aunque más fuerte que la traductora, es ¡un médico que llevamos para que cuide de nuestra salud durante el viaje, y nuestra salud es excelente! Ha sacado de su botiquín —ahora veo la cruz roja— unas píldoras contra el mareo y nos las hace tomar. ¡Ya no hay otro remedio que entrar por el aro! ¡Que un médico: pues venga, a tomar alguna pócima aunque no la necesitemos!
Hemos dejado atrás el valle fértil y entramos en angosturas: inicios de montaña. Estamos como quien dice a la puerta de un paisaje inaudito de cerros. Al principio me asombra ver, como en Castilla, más aún, porque en tal medida no lo he visto nunca, la tierra terrera, la tierra más tierra de todas las tierras, algo como la madre tierra. Pero más adelante, franqueadas estas puertas, el paisaje es el más terrenal de los paisajes.
Es una tierra de adobe y tejar descarnados, molino inmenso de polvo cuando no llueve y cenagal de barro cuando caen cuatro gotas. Tierra seca de terraplenes, llena de millones de agujeros para lagartijas, para serpientes, para oropéndolas, para hormigas, para águilas y, por último, para el hombre: aquí la casa del hombre es la cueva hecha en los cerros terrosos.
A las dos de la tarde llegamos a Tongchuan, estación terminal del ferrocarril. Mucha gente por el polvo de los caminos y entre los tenderetes de las calles. Carros con carbón de alguna mina próxima o con pesada arena para los tejares. La China de la época de la muralla china. Dan pena los hombres que tiran de los carros como en la China medieval, pero qué se le va a hacer, son los últimos años de tal herencia maldita: pronto las fábricas harán automóviles y los hombres no irán en las bacas sino junto al volante. Dan ganas de ir a las fábricas a gritar: ¡obreros, adelante la industria y el plan quinquenal!
Comemos y descansamos en Tongchuan, en las oficinas del Partido, donde nos reciben los secretarios con su pulcro traje azul y la estilográfica en el bolsillo izquierdo de la guerrera. Es un recinto de modestas casitas. Hay habitaciones dispuestas para pernoctar, no sé si destinadas a viajeros especiales o a los secretarios cuando las reuniones se prolongan en la noche.
Al llegar a estos sitios, lo primero que te encuentras es, como en todas partes, con unos chinos de delicada y suave amabilidad, ya sean altos funcionarios, ya sean mozos que traen el té. Después de darte la bienvenida, te llevan a una habitación grande, con una amplia mesa en el centro, sin duda la mesa de reuniones, y alrededor pequeñas mesas y divanes. Lo primero que te entregan son unos zorros y un palanganero. Con los zorros ya sabes lo que tienes que hacer: sacudirte el polvo. Y con el palanganero…, lavarte. Sí, lavarte, ¿pero cómo? En el agua caliente de la hermosa palangana amarilla con un paisaje de vivos colores, mojas la toalla, restriegas el jabón en ella, y te la pasas por la cara o el cuerpo. No hay que secarse: después de lavarse esto proporciona frescura. Limpias y escurres la toalla y la dejas para que otro, después de cambiada el agua, haga lo mismo.
Mientras tanto ha habido una movilización de muchachos con grandísimos termos, también de colores: hay que tomar té verde con azúcar. (El termo sustituye en China al somovar ruso, y es en cada casa un objeto valioso.)
Comemos, no todos juntos, sino con prevista etiqueta: los demás, en otra habitación, comida china; nosotros, con la traductora, solos, comida europea. Ya sabemos las funciones de otros dos acompañantes: uno es el cocinero para preparar esta comida y el otro es un camarero para servírnosla. Traen provisiones para varios días, incluso botellas de agua gaseosa. ¿Han estudiado todo para hacernos más agradable el viaje?
A las cuatro de la tarde emprendemos el camino en los dos Willys, uno más pequeño, el nuestro, y otro mayor, donde van las provisiones y parte de la gente. Ahora me doy cuenta de la misión de cuatro personas más: dos son los chóferes, y otros dos, uno que viene con nosotros y otro que va con ellos, una especie de guardianes personales, como si dijéramos las autoridades. En el viaje de regreso también actúan.
Pasamos por las huertas del pueblo, entramos luego en una garganta, y al cabo de un rato comenzamos la primera excursión a la meseta. Unas horas después estamos en medio de un extraño mundo geológico, mar solitario de terrosas colinas, ásperas, descarnadas, de matorrales espinosos y de hierbas con olor a tomillo, paraíso de millares de faisanes y perdices.
No estamos en ningún sitio anónimo, sino en una famosa región, conocida en toda China, que se llama «meseta de arcilla». Comienza en los alrededores de Tongchuan, o antes, abarca todo el norte de la provincia de Shensi y llega hasta más arriba de Yenán, junto a la Gran Muralla, casi en los límites de Mongolia.
En el curso del tiempo, las aguas han hecho en estas tierras arcillosas y de margales hendiduras de profundos valles y precipicios. La carretera pasa a veces por estrechísimos ismos: uno piensa que el año próximo el precipicio de la derecha se va a unir con el de la izquierda. Tierra de aluvión por todas partes. Las raíces de los escasos árboles quedan al descubierto y se los ve morir sin tener donde asegurarse. Configuración caprichosa, complicada. Hasta Yenán bajamos a valles y subimos a mesetas once veces por inverosímiles curvas y desniveles al borde de temibles precipicios.
Ahora comprendo yo dos cosas: por qué insistían en las dificultades del viaje y por qué el Partido Comunista eligió esta región, de naturales defensas, como residencia de ejércitos e instituciones. La carretera no es mala en sí, pero en cuanto llueve queda interceptada por los barrizales y los ríos desbordados. Yenán y su región se abastece con camiones, que unas veces pueden llegar y otras se quedan por el camino, en interminables filas, en espera de que se abran los pasos, como en los puertos donde hay montañas nevadas.
Entre estos terrenos, por el límite oriental de la provincia, pasa el Huang He o río Amarillo, famoso entre los ríos del mundo por muchas particularidades: por ser amarillo, color de arcilla, color de tierra, color que toma principalmente de los aluviones de esta meseta; por tener un cauce variable a causa de la tierra que arrastra: treinta y cuatro kilogramos en un metro cúbico, por término medio; en período de fuertes lluvias, cuatrocientos, y excepcionalmente quinientos ochenta; y por sus trágicas inundaciones, tan antiguas como la existencia del propio río: el pueblo lo llama «río del dolor».
De antiguo es la idea de dominar a este potro rojillo, a este «río del dolor». Hay en cada país empresas-sueños que viven largos siglos en forma alada de sueños y que solo se convierten en realidad cuando el pueblo, libre de cadenas, puede realizarlas por sí mismo y para sí mismo. ¡Ya está en marcha, gracias al régimen popular de China, el grandioso proyecto de su transformación! Se harán embalses, centrales eléctricas, canales de irrigación, muros para contener los aluviones; se ahondará su cauce y, en fin, el «río del dolor» se convertirá en el «río de la alegría», porque sus aguas, en los mil ochocientos kilómetros de su curso, serán no ciega furia destructora, sino dócil fuerza sometida por el hombre para darle riqueza y felicidad.
Pasamos por muchos pueblos, pueblos de altura, de meseta, ásperos de vientos, donde todo es de tierra: tapias, paredes, tejados, murallas, capillas religiosas, pozos, todo de tierra, hasta el cuerpo de los chicos que corretean llenos de polvo.
Un mercado en un pueblecito, al repecho de una cuesta. Aquí está el rodeo: burros, mulas, carros, guarnicionería y tenderetes de refrigerio. ¡Ay, me gustaría bajarme, feriar un burrillo y marcharme con él a donde me diera la gana!
El chófer, que no por primera vez hace esta ruta, dice que pronto llegaremos a un pueblo grande. Cierto, pasado un rato descendemos a un valle estrecho, donde la vista descansa de los paredones y el polvo, en el río y en el verdor de los árboles.
Estamos en Guanlin, la tumba del emperador. ¿Qué emperador de qué dinastía? Nadie lo sabe. No ha quedado su nombre, pero después de muerto ha quedado su tumba para dar nombre a su pueblo: la tumba del emperador.
Hacemos un alto en una especie de fortaleza recostada en la montaña, con guardia de soldados. Es un antiguo templo budista, hoy casa del ayuntamiento. Nos recibe la autoridad del distrito, un hombre amable —no hay chino que no lo sea— con bigote negro y recortado, vestido de azul, como todos, con zapatillas negras, y otra vez lo mismo: los zorros, los palanganeros, los termos con el agua caliente y el té.
Pasamos aquí la noche. Yo me creo que estoy en un castillo, y que el hombre silencioso del bigote es el alcalde. La naturaleza tiene aquí algo de oasis. Por algo el emperador desconocido eligió para reposar el único bosque que existe en una ladera.
Por la mañana, muy temprano, cuando el sol no ha descendido aún al valle en su borriquillo, emprendemos otra vez la marcha, subiendo y bajando de valles a mesetas y de mesetas a valles, bordeando estas tremendas erosiones. A las doce del día descansamos en otro pueblo, Tsan Fan, que quiere decir: lugar de tomar té. Pero no tomamos té, comemos. Paramos en el local de una cooperativa, casa del terrateniente en otros tiempos. Tiempos lejanos, porque este pueblo fue liberado en 1935, es decir, trece o catorce años antes que el resto de China.
Presurosos, por el deseo de llegar cuanto antes, otra vez a los coches. De nuevo, horas y horas de marcha, pero ya sin subir ni bajar. Caminamos por un valle, también estrecho, árido, con paredones de tierra que forman desfiladeros. Pero se puede ir más deprisa porque no hay curvas y precipicios temerosos. Un valle, no diría yo ameno, como los clásicos, pero un valle con su correspondiente río Amarillo.
Se van haciendo más numerosas las cuevas, en los pueblos y fuera de los pueblos; habitadas o libres, en los montes, como sitios donde guarecerse, o como cubiles de lobos.
Son las tres de la tarde, y al fondo del valle, después de atravesar un puente de un río casi seco, aparece… ¡Yenán!