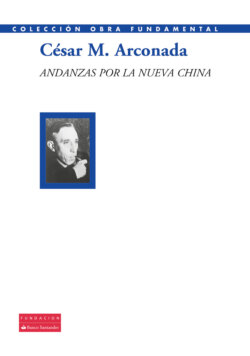Читать книгу Andanzas por la nueva China - César M. Arconada - Страница 19
ОглавлениеUna ojeada al museo
Este museo de Yenán tiene, precisamente, el interés del mismo Yenán. Es una partícula del futuro gran museo chino de la Revolución.
Hay aquí de todo, como en cada museo. ¿No os ha pasado alguna vez, en el volar, más que correr, de los tiempos, que os habéis tropezado con un muchachote que visteis en la cuna cuando era pequeño: niño débil, indefenso, que os obligaba a meditar sobre su incierto destino?
Esta comparación entre la cuna de ayer y el mozarrón de hoy surge en Yenán —cuna de la nueva China— a cada momento. Salen del arca los vestiditos infantiles de este hombrón gigante, y es curioso verlos.
Y así también en el museo. Te produce asombro que de aquello proceda esto, que lo pequeño se haya transformado en grande. Y claro, no hay por qué asombrarse: es la ley de la vida y del desarrollo. Pero el corazón también tiene su ley: emocionarse a pesar de las leyes eternas de la naturaleza.
Y emoción es cada piedra de Yenán, y emoción es cada objeto de este museo. Decidme: ¿cómo no emocionarse ante este viejo uniforme del Ejército Rojo, hecho de lienzo burdo y metido luego en anilina azul para teñirlo? ¿Cómo no pararse a contemplar estas falsas pistolas hechas de madera y metidas en fundas de verdad para infundir respeto al enemigo? ¿Y este modelo de ametralladora con el que se hacía ver al enemigo que se tenían sin tenerlas: una lata de petróleo con una sarta de petardos que se encendían dentro? ¿Y estas picas de palo y estas hoces, y estos cañones hechos de troncos de madera?
Las paredes y las vitrinas están llenas de documentos valiosísimos, de los cuales le cuesta a uno arrancar la vista para pasarla a otra parte. Fotografías de héroes, documentos del Partido. Los billetes que circulaban en la región fronteriza, certificados de la propiedad que se daba a los campesinos después del reparto de las tierras, documentos de la Gran Marcha, llamamiento a los soldados y avales de comida…
Y en otra salita, el pensamiento revolucionario en acción, multiplicado por aquella venerable máquina de imprimir que saludamos el otro día en la cueva de los budas. Aquí están las revistas y los periódicos de aquel tiempo, impresos en tosco papel hecho en la misma ciudad. Aquí están los libros de Mao Tse-tung escritos y publicados en Yenán. Aquí, toda la propaganda: libros y folletos sobre la producción, sobre técnica militar, de cultura y educación, de literatura y arte…
Pliegos de aleluyas para impulsar el trabajo de los campesinos, primitivos aperos de labor, un calendario, una chaqueta convertida en harapos, un traje de fiesta de los campesinos en la época feudal de los terratenientes; y no figura el traje de diario porque era la propia piel del bracero…
Palabras de Mao Tse-tung dedicadas al héroe de Yenán, Liu Chi-tan: «Héroe nacional y dirigente de masas». De Chu En-lai: «Durante los cinco mil años de historia ha habido muchos héroes, pero él era un verdadero héroe del pueblo». Y de Chu Te: «Ejemplo del Ejército Rojo».
Como siempre, al salir, se escriben en el libro unas palabras, unas opiniones que expresan tus sentimientos. No sé lo que puse. Algo que suena redondo, que cumple un deber y que ahí queda olvidado para siempre, como una cortesía volandera.
Mas lo que yo hubiera querido poner después de la visita al Museo Revolucionario de Yenán son otras pocas palabras: ¡Gloria al Partido Comunista chino!
La lluvia se ha puesto terca, como uno de los burros de aquí, buenos, pero cabezones. Y estamos «prisioneros» de ella, en Yenán. Ya deberíamos haber salido, que estamos holgando, después de finalizar nuestra labor.
El dramaturgo, jefe de nuestra expedición, como general de unas unidades detenidas en la marcha, se pone en contacto cada día con la naturaleza. Unas veces telefonea a no sé qué parte pidiendo noticias sobre su estado de ánimo, otras a no sé qué pueblo para recibir el parte del estado de los montes, otras habla con determinados trozos de la carretera. Y siempre hay algún enemigo que no quiere permitir dar la vuelta a los «prisioneros», o se interroga al chófer de cada camino que pasa pero ninguno viene más allá de unos kilómetros.
Llevamos aquí cinco días más de la cuenta. Corren rumores de que las provisiones de «comida europea» se acaban, y nuestra traductora, silenciosamente, se ha dado de baja de nuestro comedor y se ha ido al de los camaradas chinos. ¡Me importa un bledo que se acaben! ¡Mejor, así podré comer con los palillos las ricas porquerías que ellos guisan!
Y al fin, después del claro de una noche despejada nos lanzamos a la carretera, casi a la ventura, pues no hay ningún indicio de que las comunicaciones estén francas.
¡Mala está la indina (sic)! Barro espeso de alfarería hay cuanto se quiera. El chófer dice que si arriba, por las cuestas, está así, no podremos continuar. Pero sorteando escollos avanzamos adelante, y a medida que avanzamos más seco está. Vuelven las esperanzas de poder salir de la «prisión».
Pasan los kilómetros. Como hemos partido al amanecer, los tres viajeros de atrás, nuestro «ángel de la guarda», mi mujer y la traductora, cabecean, somnolientos; el chófer trabaja en el volante, y yo, lo que son las cosas, pienso en este viejo cacharro que nos lleva. Es un Willys, cucaracha trepidante, carricoche de caminos, sonajero de chatarra.
Dime, Willys, ¿cómo estás aquí, andando por lugares extranjeros, llevando hoy en tu lomo a un pobre diablo de pluma que, además, acaba de fijarse en ti y te va a sacar en los papeles? No, tú no has entrado aquí legalmente, con factura de aduanas. Tú has venido aquí a malas querencias, a quitar al pueblo chino lo que era suyo. Antes que tú hubo otros: ingleses, franceses, alemanes, japoneses. Y tú eres el último vástago de una familia de opresores. Pero la familia fue lanzada de aquí, y tú quedaste prisionero. ¡Ah, eres un prisionero de guerra! Acaso en el asiento donde voy yo fuese en otros tiempos un general americano, orgulloso de su cargo, de su nacionalidad y de sentirse dueño de la «pobre China», y lo que son las cosas, «la pobre China» te ha hecho prisionero. ¡Trabaja, trabaja, Willys, que de todos modos, por muchos años que te queden de vida, ni tú ni miles como tú podréis pagar lo que aquí habéis trabajado durante siglos!
A mediodía llegamos a un valle y enseguida vemos el panorama: no se puede pasar. Una de dos: o anoche el dramaturgo no se puso en comunicación con el río, o este, huraño, le engañó. Todo puede ser. El río Trchin baja bravo: el agua salta por el puente y se ensancha en la otra ribera. Las aguas traen entre el espeso barro rojo pequeños troncos y raíces que los campesinos del lugar sacan fuera.
Meditación al borde del agua. Nadie se atreve a pasar ni de aquí para allá ni de allá para acá, pero nuestro chófer, que se llama Yoan Kai y es ocurrente e intrépido, se decide, ante la expectación de todos, a hacer la prueba. Pasa él solo con el coche, rasgando la corriente. Y como le sale bien, vuelve a por nosotros y nos cruza. Detrás cruza también nuestro segundo coche. Somos los primeros en pasar desde hace cuatro o cinco días. Pero no habíamos contado con la nueva sorpresa. En la otra orilla, tras una revuelta de la carretera, había un inmenso tapón. Nadie pensaba que alguien pudiera pasar, y camiones, corzos y caballerías de cinco días de estancamiento se habían amontonado, impidiendo el paso.
Y aquí comenzaron a actuar los que hasta aquí no habían actuado: las dos autoridades gubernativas de nuestros coches. En un cuarto de hora a lo más pusieron orden en aquel desconcierto y se abrió un paso en la carretera.
Comimos en el pueblo ya conocido por «la tumba del emperador», y en la costanilla de la tarde llegamos, sin novedad, al término del ferrocarril, donde hicimos noche.
Al día siguiente se dividieron las opiniones de los expedicionarios: quién proponía dejar los coches y marchar en tren, quién seguir en los coches, en los cuales se llegaría antes, aunque también corrían rumores de otro río… La culpa de que nos decidiéramos a ir en coche la tuve yo, que, viejo y todo, siempre estoy dispuesto a correr aventuras, y más cuando en caso de apuros puedo decir: «Tío, sáqueme usted de este río».
Anduvimos y anduvimos por mundos de paredones de tierra, y por sí o por no, a veinte kilómetros del río paramos en un pueblo grande, San-Yveng, a indagar si el paso estaba libre. Este río no era broma: el coche tenía que pasar en balsa. Y bien: nos dijeron en la casa del Partido que el río traía tal corriente que hasta dentro de varios días no podría pasar nadie. Por si acaso, el secretario despachó a un mandadero para ver cómo tenía el pulso el río Jui. Volvió al cabo de un rato, y nos dijo que tenía ínfulas de océano y que era imposible cruzarlo. Habría que dejar los coches y tomar el tren, que pasaba al atardecer por el pueblo.
Y así hicimos. Pasamos varias horas en la casa del Partido, con secretarios jóvenes, simpáticos y deferentes. A la hora del tren —¡válgame Dios la popularidad de tener otra cara que los chinos!— salimos a la calle, a tomar los coches para ir a la estación, y nos encontramos con que todo el callejón estaba invadido de gente que hacía oleadas: primero los niños, después personas mayores, detrás viejos. Y todos nos miraban con tal ingenua curiosidad que uno, aunque azorado, quería sacar la cara nariguda para que se la viesen. Resulta que por este pueblo —felizmente— no había habido nunca extranjeros. Y ahora veían a dos chiquilicuatros inofensivos.
Entrada la noche llegamos por fin a la ciudad de Sian, capital de la provincia.
Si al correr del tiempo, en cualquier parte, algún curioso periodista me pregunta por las sensaciones más luminosas de la vida en mi madurez, yo le diré una corta palabra: Yenán.