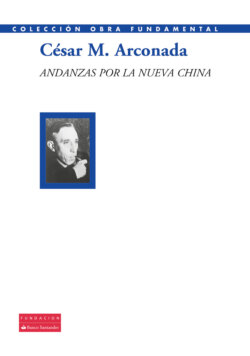Читать книгу Andanzas por la nueva China - César M. Arconada - Страница 24
ОглавлениеLa Ciudad Prohibida
La Ciudad Prohibida solo se puede ver de paso, con ojos de curiosidad. De otro modo sería como meterse en el fondo del mar y fijarte en cada planta rara por separado. La gente así hace: vaga un poco por el palacio, abrumada por tantas cosas.
La curiosidad de los chinos es inmensa. Quieren verlo todo, saberlo todo. Pero aún no están en ese período de enorgullecerse de todo cuanto de valioso han hecho los antepasados. Se enorgullecen de ser dueños, más que de ser ricos. No es que sea la cuestión de los museos grano de anís —el gobierno popular se preocupa de conservar, defender y estudiar la riqueza del pasado—, pero hay otros problemas más importantes. Aún no existen en los museos guías capaces: los que hay son preparados en unos meses; saben poco, y, por consiguiente, no ayudan al visitante a comprender justamente el pasado ni a valorar los objetos que tiene ante la vista.
Dentro de la Ciudad Prohibida hay no un museo, sino muchos. Aunque en ella todo es simétrico, como presidido por el Pabellón de la Suprema Armonía, la extensión y la profusión de edificios hace complicada la visita. Como no escribo una guía, sino mis impresiones, quiero llegar a una síntesis en las ideas.
Un palacio chino —este palacio imperial como supremo palacio— no responde a la idea occidental de palacio: un edificio de varios pisos, grande y suntuoso. El palacio chino es una profusión de edificios que llamamos pabellones. Los pabellones importantes, por ejemplo los del trono, se diferencian de los que son menos sobre todo en la elevación, en el basamento. El pabellón más importante, además de ser el mayor, como corresponde, se alza sobre distintas terrazas, en disminución, con balaustradas de labrados mármoles, y a veces para llegar a la escalera hay que atravesar puentes y canales. El emperador no subía por una vulgar escalera de peldaños; ascendía por una rampa de mármol donde estaban labrados los dragones, símbolo de su poderío.
La configuración del pabellón en sí es la misma en el que sirve de trono que, bajando hasta el otro extremo, en el que habita el pobre campesino y se llama casa. Es una sala larga y estrecha, dividida en tres partes —mayor la del centro— por unas tallas de madera. Las puertas y los ventanales se abren, con preferencia, al mar. Y el pabellón no tiene ventanas sino hojas que se levantan, con cuadritos no de cristales, sino de papel de color, por donde entra la luz pero no las miradas.
La importancia de un pabellón está también en el patio que le sirve de marco, de grandes losas, solemne, inmenso si es el del trono, pequeño si es el pabellón donde vivía una concubina o pequeñísimo si es el que tiene la casa de un campesino. El pabellón principal está encuadrado entre otros pabellones más pequeños y accesorios a los lados, y otro, igual de grande, de frente, comunicándose así unos pabellones con otros por las esquinas de los patios y por las puertas principales.
Y por fin, el tejado, que en los edificios chinos es la culminación de su belleza, como en las chinas de las óperas el peinado con deslumbrantes adornos o en los generales sus gorros de mil pompones titilantes. Los pabellones son de madera, con brillantes columnas rojas revestidas de laca, y estas maderas están profusamente pintadas de vivos colores, lo cual da al pabellón abigarramiento y sensualidad oriental, como las ricas túnicas bordadas.
El refinamiento del arte chino está en el tejado, bellísimo, airoso, con movimiento como la falda de un traje popular; tiene alas, como si fuera un pájaro multicolor; tiene curvas de cisnes que navegasen en el cielo; son quillas de navíos de cuento. Los tejados de los palacios imperiales son de cerámica dorada y en las esquinas de los aleros se ven una tras otra cinco figurillas como duendes, más una cabeza cornuda. Fábulas de antes dicen que los aleros eran así para que los malos espíritus se enredasen en ellos. La misión de estas pequeñas fierecillas era espantarlos. Esa misma misión dicen que cumplen los fieros leones de las entradas de las casas: la de espantar a los malos espíritus. Decían que los tales se metían derechos, puerta adentro, y por eso a la entrada de cada patio, frente a la puerta, hay una pequeña pared blanca, como un biombo, para que los espíritus se den de morros en ella y no sigan adelante.
Hasta el tejado de casa campesina tiene su refinamiento. Hay casas que son de barro, incluso el tejado, y parece que están hechas en un alfar, hay otras de tejados sin cobijas, otras con ellas, y muchas tienen en la cresta como dos cuernos. De cualquier forma que sea, el tejado está unido al edificio, forma un cuerpo con él, está como modelado, tiene una perfección escultórica.
Y basta ya de andar por los tejados, con peligro de caernos. Descendemos. Y ya en las losas (hay que decir que en estas losas crece en las junturas la hierba, y tienen a veces, por encima, un húmedo verdín, que es la alfombra de la soledad y los siglos echada sobre ellas), recorramos esta multitud de pabellones donde vivieron emperadores, emperatrices, príncipes, concubinas, corte y cohorte, servidos y servidores.
El trono, o el tronillo si se trata de una dignidad inferior, se alza en la parte central del pabellón. Separados, como antes he dicho, no por tabiques, puertas o cortinas, sino por un complicado ramaje de talla en madera, hay dos aposentos: uno a la derecha, lugar de recibimiento, y otro a la izquierda, donde tras unas cortinas mosquiteras están las duras tablas de la cama, que aun regias, duras son, con esa fresca esterilla de la cama que sirve de sábana bajera, semejante a la que yo he tenido todo el verano para dormir, pues sábanas y colchones no se pueden aguantar.
Dentro de estas habitaciones aparecen multitud de objetos, de utilidad o decoración, donde está concentrada la esencia del arte chino. El pueblo chino es un maravilloso artífice, sus manos no son de hombre, sino de mago. ¡Por algo decíamos para ponderar la dificultad, la maestría de algo que era «un trabajo chino». La gran escuela china de artesanía, escuela de muchos siglos y de muchos maestros, aparece en estos maravillosos objetos de madera tallada, de cerámica, de jades y piedras preciosas, de marfil, de cristal, de esmalte, de bordados, de plumillas de ave, de paja, objetos todos de tan costosa y perfecta ejecución que seguramente el artista ha dejado en ellos los años fugaces de la vida.
Es aquí donde está concentrado el gran arte chino, decorativo por excelencia, que rodeaba de belleza al hombre, haciéndolo delicado y fino como los mismos objetos. Y estos objetos necesitan su ambiente, la compañía de otros objetos, la convivencia de unos espíritus que sepan comprenderlos. Por eso, cuando una de estas maravillosas obras se aísla, se la cambia de ambiente o la cogemos con nuestras toscas manos —los chinos suelen tener manos delicadas de artífices— y la llevamos a nuestras desnudas habitaciones, pierde su esencia, se marchita, como una flor sin agua, se convierte en bibelot o bujería barata. Son objetos que requieren familia de objetos, ambiente y, alrededor, espíritus delicados, refinados, que los comprendan y los amen. Son la poesía de las cosas, y, por lo mismo, reclaman, alrededor, poesía.
Salimos de los pabellones, patios y corredores que separan los distintos grupos de edificios, y entramos en un pequeño jardín. La residencia de los emperadores tenía grandes jardines, que hoy son recreo de los trabajadores, y otros pequeños, más íntimos, como antesalas floridas de las losas escuetas de los patios.
El jardín tiene, en la naturaleza, el mismo refinamiento que las salas en los pabellones. Los sauces están recortados en forma de sombrilla, los viejos pinos tienen un retorcimiento de dragones, las flores son delicadas y diversas, como hechas exprofeso por artífices; hay plantas con hojas de dos colores: verde y blanco, verde y rojo; los peces de colores son de raras especies, únicas en el mundo, según dicen; obligada en todo jardín, la montañita artificial, con mirador en la cima; hay grutas húmedas y prominencias de piedra con caminitos tortuosos, hay monumentos en las rocas horadadas del mar, de caprichosa forma, hay fuentes, canales, puertecillos, cuevas, aguas tapizadas de lotos, y por todas las riberas, maravillosos sauces que inclinan sus cabellos de tierno verde primaveral.
Y todo esto —perspectivas, pabellones, tejados, colores, jardines, patios, armonía y delicadeza, intimidad y grandiosidad—, todo esto es lo que hace maravilloso y único este palacio-ciudad o esta ciudad-palacio, que de ambos modos puede denominarse.
El sol de oro refulge en el oro cerámico de los tejados, las columnas rojas parecen fuego, los vivos dibujos de la complicada madería semejan fantásticos tatuajes, las agua duermen en los canales como si fueran amantes de los mármoles y estuvieran entre sus brazos…
Y todo esto zumba como un sueño extraño, como la narración de una bellísima leyenda.
Y al final, cuando uno se despierta y su figura vuelve a tomar parte humana, cuando con los propios pies sale uno de este recinto de la perfecta armonía, de la suprema delicadeza, del gusto y el refinamiento, piensa no en el placer de los que todo esto gozaron, sino en la maestría, en el arte de los que todo esto hicieron.
En la sombra quedan los emperadores, y se alza, en su grandeza y sabiduría creativa, el pueblo.