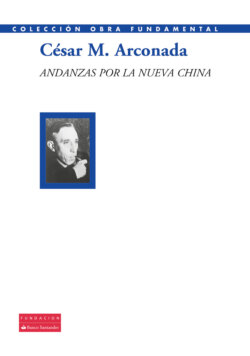Читать книгу Andanzas por la nueva China - César M. Arconada - Страница 23
ОглавлениеLa Montaña de los Diez Mil Años
No tiene diez mil años o acaso sí, quién sabe, mas tiene muchos sin duda. Los sabios, que lo saben todo, dicen que es un parque del siglo xiii.
Hasta ahora estuvo cerrado, porque antes era el mirador de los emperadores, después porque a nadie le importaba un comino abrirlo. Y solo ahora, restaurado como todo, se le ha dicho al pueblo, como en todas partes: ¡entra, son tus posesiones! Y el pueblo, curioso por naturaleza, ni corto ni perezoso lo ha invadido para ver la ciudad desde el centro, de un modo panorámico, y sentirse desde la altura jubiloso de la heredad recién heredada.
¡Qué bien decía el tío Vicente que iba al ruido de la gente! ¡Vamos, vamos con ella! Porque quiero ver su mirada abierta, quiero ver cómo sube erguida, pisando firme, quiero ver su alegre sonrisa, quiero ver el huerto inestimable de su libertad. Las viejecitas, esas viejecitas pulcras, atildadas, de cabellos peinados con una meticulosa escrupulosidad, suben apoyadas en los brazos de sus hijos. Me da gusto verlos: en ninguna parte como aquí se observa la veneración por los viejos, el cariño con que los hijos tratan a los padres y los nietos a los abuelos. Los llevan de la mano, poco a poco, siguiendo sus pasos de ancianidad, pendientes de su mirada.
¡Lo que pensarán estos viejecitos al subir hasta aquí! Muchos llevan todavía los pies mutilados, hechos pezuñas de cabra. Todos son víctimas del feroz feudalismo, que tenía un centro bajo la belleza de estos palacios. ¡Y ahora libres, subiendo apoyados en los hijos, pisando por donde pisaba el emperador, cosa que antes a ningún mortal le estaba permitida! ¡Ellos sí que verán la nueva vida como un camino de jardín!
Es bellísima la vista de Pekín desde este mirador imperial. Si subís de noche veréis el borboteo brillante de las luces perfilando el entorno de las calles y las murallas de las distintas ciudades. La luna pone un velo misterioso en la porcelana de los tejados, y el mármol de los canales, parece que hila seda blanca. Los lagos, de noche, tienen un verde profundo de lotos en primavera y se diría que podría caminarse por ellos como por la hierba de un parque. Da un poco de miedo esta ciudad de tantos mudos palacios. Parece que cada uno es la tumba de muchas vidas, y que todos en conjunto son un inmenso cementerio de grandezas pasadas.
De día, la visión de la ciudad tiene otro aspecto distinto. Los tejados de los palacios, de porcelana amarilla, brillan como si ardiesen, como una llama, como esos encendidos trigales en agosto. El sol cabrillea en las tejas y parece que saltan esos peces de colores, unidos en el mundo, que hay aquí en los estanques: abultados ojos y velos de hadas agitándose continuamente.
La ciudad es alegre y festiva de colores. Infunde respeto la solemnidad de las perspectivas, pero a la vez tiene algo de campesina con sus casas de un piso, los patios cerrados, las calles estrechas y la profusión de árboles que salen de todos los sitios, altos, frondosos, casi gigantes, haciendo que las casas estén, como en el campo, al lado de los árboles, y no como en las ciudades europeas, que los árboles están pequeñitos, al lado de las casas enormes. Y esos lagos, que de noche me parecían misteriosamente profundos, ahora de día me creo que son los estanques de una huerta cuyas aguas riegan bancales de fresca lechuga.
Y la luz de Pekín, ahora en verdad, es blanca, lechosa, me parece mediterránea. Y el paisaje en torno, tan llano, tan suave, tan feraz sin ser frondoso, con familias de árboles alrededor de las casas o de las norias, me recuerda a la huerta de Valencia.
Otra observación de altura: a diferencia de nuestras ciudades, no se destacan los templos. En China, el templo y el palacio tienen la misma arquitectura. El templo es un palacio más, cuando no una casita como en los pueblos. No es ostentoso, dominante, no amedrenta ni amenaza. Lo único que se destaca, allá al fondo, entre los tejados grises, es la cúpula del Templo del Cielo, que es un templo pagano donde no hay ni dioses ni santos, ni representaciones ni figuras.
Dentro de este mirador hay, sobre el pedestal, un buda grande. Solo él, mirando al sur y a los palacios, sin culto, sin esos velitos de sándalo que forman olorosa ceniza, sin la «jada», tela de seda, el regalo más valioso del Tíbet y que a veces tienen los budas en los brazos. Quien desea rezar entra en el recinto interior, se apoya en la barandilla y reza. Posiblemente entrará alguna vieja a rezar. Es casi seguro. Y alguna le agradecerá a él —que no tiene arte ni parte— la felicidad de la nueva vida.
Descendemos por una de las escalinatas. Y abajo, en el paseo, la gente rodea a un árbol, a su vez rodeado de una valla de piedra: dicen que es una valla de castigo porque en este árbol se ahorcó el último emperador de la dinastía Ming. No se colgó por gusto de columpiarse. Hubo una sublevación campesina, y las tropas de los sublevados se acercaban a Pekín, que luego tomaron. El emperador no quiso esperar los acontecimientos, que tal vez le hubieran sido favorables, y se ahorcó. Claro que los manchúes que iban a sustituir a su dinastía también avanzaban hacia Pekín. Su situación no era fácil. Pero, en tales casos, más emperadores han sido los que han huido que los que se han ahorcado.
Como el parque acababa de abrirse y el nombre de él no era muy familiar, la gente conocía el sitio como el «parque donde se suicidó el emperador».