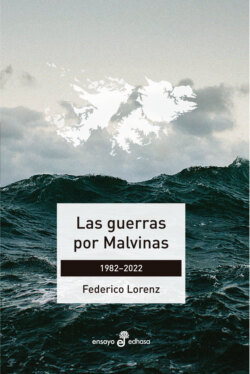Читать книгу Las guerras por Malvinas - Federico Lorenz - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Colimbas
ОглавлениеEl servicio militar obligatorio, una vieja institución en la Argentina (se había implementado en 1904) fue un hito importante en la vida de miles de jóvenes varones argentinos: desde 1973, al llegar a sus dieciocho años (hasta ese entonces era a los veintiuno) fueron sorteados para realizar la conscripción en alguna de las tres fuerzas, pero sobre todo en el Ejército. Popularmente conocido como “colimba” (corre-limpia-barre), hacia la década del setenta –y en muchos casos, aún después– el servicio militar obligatorio era visto como un proceso bajo el cual los jóvenes “maduraban” gracias a la disciplina castrense, traducido en algunos casos en servidumbres y maltratos recurrentes que algunos episodios de la guerra de 1982 exhibieron en sus más crueles consecuencias.2
Mediante la implementación del servicio militar obligatorio se buscó dar cohesión a la nueva república, reforzar el papel del Estado e inculcar una serie de valores nacionales y sociales a los jóvenes. Desde el punto de vista simbólico, estos ciudadanos soldados eran herederos y actores de una religión cívica que construía una escala de valores en base a las virtudes militares, por ejemplo a partir de las biografías de los guerreros de la Independencia, y que contribuía a delinear la autorrepresentación de la nación.3 Estos “cultos laicos” cumplían una función pedagógica, en tanto “celebrar a aquellos ciudadanos que habían cumplido con su deber era exhortar a otros a cumplir con el suyo”.4
Si el panteón argentino estaba habitado por militares exitosos (José de San Martín es el “padre de la Patria”), la consolidación del Estado nacional, durante la segunda mitad del siglo XIX, proporcionó otros modelos a seguir: los veteranos de la guerra del Paraguay y los “expedicionarios al desierto”. Pero con la progresiva intromisión de las Fuerzas Armadas en la política, los soldados bajo bandera, integrantes de regimientos acuartelados, golpistas o leales, comenzaron a verse involucrados en distintos procesos políticos que se produjeron a partir del derrocamiento de Juan Perón, en septiembre de 1955, y que tuvieron como carácter distintivo el alejarse cada vez más de la tradición republicana declamada idealmente a la par que se declaraban directamente herederos de ésta y del imaginario patriótico que la representaba.
En el prólogo a Operación Masacre, Rodolfo Walsh relata un episodio que funciona como metáfora de la crisis que el modelo de soldado-ciudadano comenzaba a sufrir. Si para el escritor la sublevación de los generales Tanco y Valle (junio de 1956) fue una suerte de despertar a la política, la muerte que describe retrospectivamente parece un anuncio del futuro que esperaba a muchos jóvenes en el violento proceso político argentino:
Tampoco olvido que, pegado a la persiana, oí morir a un conscripto en la calle y ese hombre no dijo: “Viva la patria” sino que dijo: “No me dejen solo, hijos de puta”.
Nada más lejos del ideario patriótico que esa muerte anónima y solitaria. Nada más alegórico, al mismo tiempo, de un Estado que comenzaba a volverse contra sus ciudadanos.
Esta reorientación de sus funciones se debía a la Doctrina de Seguridad Nacional, que asignaba a las Fuerzas Armadas y de Seguridad el carácter de policía interna en el enfrentamiento ideológico que los analistas y planificadores señalaban como característico de la política de la Guerra Fría.5
Un militante de la Juventud Peronista que hizo el servicio militar entre 1974 y 1975 en el Regimiento 3 de La Tablada (una unidad que combatió en Malvinas) recuerda que un subteniente los reunió para explicarles que ya no les darían cierta parte del entrenamiento (aquella relativa al combate urbano y manejo de armas pesadas), puesto que “luego lo usaban contra ellos”. Al mismo tiempo, “veía cómo cambiaban las cosas dentro del Ejército. Los pocos oficiales dentro del Ejército que eran de la Triple A se iban ensoberbeciendo, empezaban a operar... veía cómo afilaban en el cuero el cuchillo para la degollina”.6
Desde el año 1973, las organizaciones armadas –el ERP en particular, pero también los Montoneros con posterioridad a 1974– adoptaron como parte de su práctica militar los asaltos a cuarteles. Cuando el 23 de diciembre de 1975 el ERP fue masacrado en su ataque a Monte Chingolo, la memoria de muchos ya atesoraba los recuerdos de los intentos de copamiento, entre otros, del Comando de Sanidad (1973), Azul (1974) o el Regimiento Nº 29 de Infantería de Monte (1975).7
Miles de adolescentes y jóvenes bajo bandera vivieron en ese clima de enfrentamiento bajo la amenaza de los ataques guerrilleros, cuando no participaron directamente de los enfrentamientos.8 Dalmiro Bustos, padre de un soldado en Malvinas, señala esta situación:
Nuestros hijos pasaron junto con nosotros por el tremendo clima de la subversión. Fue lo más próximo a una guerra que hemos sufrido. En esa época los muchachos tenían unos catorce años, y no fueron protagonistas de esa situación. Fuera de esa situación, la Argentina desconocía la guerra. Dentro de nuestros hogares, a pesar de las diferencias lógicas de posturas y costumbres, nuestros hijos no habían salido aún de nuestra tutela protectora.9
Durante su servicio militar, los jóvenes podían ser víctimas de la guerrilla en una rutinaria operación de control –como Guillermo Félix Dimitri, el conscripto que murió en un tiroteo con Ana María González, la buscadísima autora del atentado contra Cesáreo Cardozo en 1976– o en combates abiertos, como en el caso de los copamientos a cuarteles. Y en el marco de la represión ilegal más de ciento veinte de ellos fueron secuestrados durante su servicio militar,10 como recuerda un ex conscripto que realizó su servicio en Campo de Mayo entre 1976 y 1977:
El sargento Salgado (...) aprovechó una formación para recomendarnos que fuéramos buenos soldados, que nos portáramos bien para que no nos pasara lo que a Parada “... que ahora le está cantando a los angelitos” (...) Aunque desde el momento en que vi cómo Parada era llevado del brazo y obligado a subir a una camioneta y más aún con lo que sucedió en días posteriores tuve la sensación de que era víctima de una acción represiva, en ningún momento se me ocurrió que podía hacer algo por evitarla. Con el paso de los años, mi convicción se ha mantenido inalterada. En las circunstancias en las que nos encontrábamos, ni yo ni mis compañeros podríamos haber hecho nada eficaz para evitar la desaparición de Parada.11
El servicio militar representaba una dura prueba para muchos de los que debieron hacerlo. El mismo ex conscripto señala que “al atardecer del primer día pensaba que me haría desertor y me fugaría al extranjero. No tenía novia ni una pareja estable que pudiera retenerme, mis padres eran relativamente jóvenes y se valían por sí mismos y no creía poder soportar cerca de doce meses en esas condiciones; cualquier cosa era preferible a ese lugar absurdo y ridículo en el que me encontraba y donde reinaba la más absoluta arbitrariedad”.12
Los colimbas participaban de controles, apoyo a operativos y custodia en fábricas. Así sucedió, por ejemplo, en grandes establecimientos industriales como Ford o Astarsa, en la zona Norte, o los astilleros Río Santiago, en la zona Sur, donde los conscriptos permanecieron meses vigilando las plantas y controlando al personal, y participaron en detenciones masivas en los días iniciales del golpe de 1976.
Además de la amenaza latente de los ataques de la guerrilla, convivían con indicios más o menos claros de la represión ilegal. En 1978 Marcelo Schapces, durante su conscripción en Campo de Mayo, conoció a “dos o tres suboficiales (...) que habían estado en Tucumán en el operativo Independencia” y que hablaban de su experiencia.13 Por otra parte, el joven testigo de la desaparición de su compañero de conscripción recuerda que un suboficial, Víctor Ibáñez,14 se franqueó con él:
–La verdad es que estoy repodrido de estar allá, en Plaza de Tiro –se refería al polígono que se hallaba a unos dos kilómetros de la compañía.
–¿Por qué? –pregunté yo.
–Es muy jodido, allá hay tipos detenidos, prisioneros...
–¿Ah sí? –fue mi poco expresiva respuesta.
–Sí, y los tipos están encadenados y encapuchados todo el tiempo. Es una porquería, a veces se cagan o se mean encima...
–¿Sí? ¿Y también hay mujeres?
–Hay hombres y mujeres.
–¿Y también las minas están... encapuchadas?
–Sí.
–Qué jodido... ¿y vos tenés que vigilarlos?
–Sí, en realidad, más que vigilarlos, prepararles algo de comida y darles de comer casi sin sacarles la capucha.
–Qué jodido... –el tono de mi comentario no connotaba ninguna desaprobación, sino más bien una cierta solidaridad ante alguien que tuviera que hacer algo meramente desagradable.
En medio de los bostezos de la hora de la siesta la conversación tomó otro rumbo. En realidad, sólo recuerdo este fragmento a través del cual por primera vez tuve conocimiento de que existían campos de detención que con el tiempo se calificarían de “clandestinos”, donde alojaban a los que después se denominarían “detenidos-desaparecidos” y que un sitio tan macabro se hallaba a menos de dos kilómetros de donde estábamos.15
En otras ocasiones, como le sucedió a Javier Saubiette, las vinculaciones con la represión eran mucho más directas:
Un amigo mío cumplió el servicio militar en Ejército, en Campo de Mayo. Le contó en 1978 a mi vieja que allí, cuando hacían las guardias, veían los helicópteros bajar a un edificio gigante. Al preguntar qué era esa edificación le contestaron “es el hotel”. Ahí tenían a los secuestrados. Es decir: todo lo veían los chicos del servicio militar, los colimbas. Una mezcla de impunidad e impericia (...) Me acuerdo de un día. Comían un asado, durante una guardia. Sabían que mi hermano estaba desaparecido y decían que los desaparecidos “son gente que se ha ido del país, unos pocos están muertos en combate”. Yo salté: “¿Cómo? Mi hermano desapareció y de acá mismo”. “Bueno”, replicaron, “es un caso” y lo repetían, lo repetían.16
Asociados a la experiencia de la colimba había una gran cantidad de episodios vinculados a las prácticas militares de disciplina y formación, que muchas veces adquirían la forma de tratos humillantes. Edgardo Esteban, un periodista que en 1982 combatió en las Malvinas recuerda muy críticamente su experiencia del servicio militar obligatorio:
En 1981 efectué el servicio militar en Paracaidismo, algo que yo quería hacer. Vi que en vez de servir a la patria terminabas siendo sirviente de los oficiales o suboficiales de turno. Racionalmente no se puede comprender el maltrato que ejercían sobre los soldados, llevarte a los cardales y hasta agarrar los cardos con las manos, andar como una cabra clavándote piedras en los testículos... Te preguntabas, ¿qué hice yo para merecer esto? Yo tenía diecinueve años; ¿qué habíamos hecho para ser castigados con esa brutalidad? (...) Había terminado el secundario (bachillerato) y quería huir de mi vida de entonces. Nada me podía hacer suponer que esa “huida” iba a ser tan larga. Fui un buen soldado, y en la colimba no hay que ser bueno: hay que ser vivo. Yo servía a las estructuras de ellos, era dócil. Ellos tenían unas soberbia de poder absoluta y total. Oficiales jóvenes trataban a un cabo como basura. Yo me preguntaba por qué. Trataba de entender esas torturas físicas y psicológicas que realizaban. Con temperaturas bajo cero llevarnos a los baños a limpiar obsesivamente los azulejos. Flexiones de brazos en terreno escarpado. Parecía que querían demostrarnos que éramos dóciles animalitos al servicio de sus caprichos. Buscaban lastimarnos. Se emborrachaban, se enfurecían cuando perdían un partido de cartas, te basureaban de una manera salvaje hasta que te necesitaban. Entonces olvidaban el maltrato. Los soldados éramos sirvientes de estos tipos, que se habían metido en la carrera militar por falta de un proyecto personal de futuro. Eran como castas, los oficiales, los suboficiales. Yo llegué en una etapa de final para ellos. Se venía abajo el poder militar.17
¿Qué se sabía de estas vejaciones antes del ingreso al cuartel? El folklore acerca del servicio militar obligatorio incluía gran cantidad de estos relatos. Sin embargo Esteban, como muchos otros, piensa que la colimba era algo que “quería hacer”.Y Marcelo, a quien ya citamos, tras evocar la sensación de aislamiento que le produjo el servicio militar y compartir valoraciones como las de Esteban acerca de sus superiores, recuerda el sufrimiento de vejaciones por su religión (“a vos te toca la guardia de Navidad porque total sos judío”) pero aun así valora positivamente el servicio militar porque “fue una experiencia copada desde lo físico (...) Una experiencia de supervivencia, desde lo moral, desde lo físico”.18
La disciplina tenía mucho librado a la arbitrariedad e imaginación de los encargados de hacerla cumplir. Los castigos físicos, las exhibiciones ridículas, eran parte del repertorio de la “justicia militar” ante faltas a la disciplina. Este esquema, como surgió de las denuncias que florecieron en junio de 1982, fue trasladado a las islas Malvinas durante la guerra:
También por esos días, después de un “baile” propinando por el suboficial responsable de Automotores, alrededor de diez soldados terminaron mojados al revolcarse en unos charcos producidos por la lluvia. La solución que encontró el suboficial consistió en ordenar que se suban a los tres o cuatro plátanos que se hallaban frente a la compañía hasta secarse (...) En alguna oportunidad llegué a presenciar unos soldados que, como castigo, eran estaqueados más o menos como en la época de Martín Fierro.19
Aun en este contexto, conviene no perder de vista que para muchos jóvenes el servicio militar obligatorio representaba una posibilidad real de inclusión social. Oscar Poltronieri, el soldado más condecorado en la guerra de Malvinas, lo recuerda de este modo:
Yo estuve un año haciendo el servicio militar y en el cuartel aprendí muchas cosas. Yo no sabía leer ni escribir y ahí me llevaron al colegio. A mí me gustaba con locura porque yo me hubiera podido salvar del servicio militar y no quise.20
Guillermo Huircapán, soldado del Regimiento de Infantería 25, señala como una particularidad que en su sección (45 personas) “casi todos teníamos el secundario completo, algunos incluso habían cursado unos años en la universidad. Por eso nos llevábamos bien y teníamos cierta capacidad para analizar las cosas, cosa que en la mayoría de las otras secciones no ocurría porque había muchachos que no sabían leer ni escribir”.21
Este último era el panorama más frecuente en los regimientos asentados en las zonas más pobres del país, y la modalidad de reclutamiento regional acentuaba tales contrastes. Así, un teniente 1º que combatió en las filas del Regimiento de Infantería Nº 5,22 al elevar un informe a sus superiores finalizada la guerra, consigna que “el 80% de su compañía eran analfabetos” y que en consecuencia proponía tener en cuenta la “no conveniencia de realizar incorporaciones regionales que produce un gran desequilibrio de nivel educacional entre las unidades (...) La incorporación de soldados con cierto grado de desnutrición que ante la disminución de calorías en la alimentación no contaban con las defensas suficientes y necesarias”.23