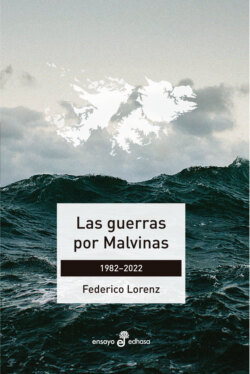Читать книгу Las guerras por Malvinas - Federico Lorenz - Страница 9
Prólogo a la reedición de 2012
ОглавлениеTanto los reaccionarios como los intelectuales dieron por sentado, como si fuera una ley de la naturaleza, el divorcio entre patriotismo e inteligencia.
George Orwell
Desde la primera edición de este libro, en 2006, sucedieron muchas cosas. La primera de ellas, de la que me congratulo, es que me generó discusiones y contactos con muchos compatriotas aquí y en el exterior. Esos intercambios me obligaron a revisar algunas de mis ideas, y es sobre todo debido a ellas que esta edición corregida y ampliada ve la luz. El libro me permitió, centralmente, ponerme en contacto con personajes históricos del movimiento de ex combatientes. Algunos de ellos rechazaron mis argumentos y han polemizado con mis conclusiones (lo que es saludable para cualquier democracia) o se han dedicado a vituperios y ataques bajos (lo que sienta mejor a épocas pretéritas de nuestro país). Otros, consecuentes con su idea de que su causa trasciende a las personas, aunque muchas veces no coinciden con mis argumentos aceptaron ser entrevistados y compartir sus documentos para dar mayor precisión a una época muy compleja. El mayor trabajo de reescritura ha estado centrado en la historia de estas agrupaciones, tema que por otra parte será objeto de un libro en el que estoy trabajando. He incorporado, también, mucho del excelente material reunido en el Archivo de la Comisión Provincial por la Memoria de La Plata, siendo consecuente con la idea de que más allá de nuestros sentidos comunes en los registros de los servicios de inteligencia no iba a haber solamente “cosas de desaparecidos”. Y así fue.
Espero que los lectores encuentren interesante la última parte del libro dedicada al impacto de las políticas de memoria del kirchnerismo en relación con Malvinas, proceso que afortunadamente aún no está cerrado, a pesar de reiterados intentos que en este trigésimo aniversario encontrarán su clímax.
Quiero agradecer especialmente las observaciones de Valeria Manzano, que publicó una reseña muy favorable sobre mi libro, lo que no le impidió ser crítica. Recomendaba, fundamentalmente, mayores precisiones para la primera parte, dedicada a los jóvenes y el servicio militar obligatorio. He desatendido su consejo (por lo que espero me perdone) por dos motivos: porque afortunadamente luego de Las guerras por Malvinas pude publicar otros libros donde gradualmente he ido subsanando las falencias que me marcó con justeza, y porque bien pronto descubrí que no podía tampoco cumplir con todas las demandas de precisiones o ampliaciones. Sucede lo mismo, por ejemplo, en el capítulo sobre la experiencia del frente de guerra. Este libro no pretende dar cuenta de todas ellas, y se concentró en cambio en una modélica, que ofrecía los elementos para analizar los mitos sobre Malvinas que se construyeron después. Por supuesto que eso no impide que muchos protagonistas no se sientan representados.
Tampoco es este un libro que se ocupe de la “historia larga” del archipiélago, una demanda que nace de la confusión de los planos: este fue y es un libro sobre las luchas simbólicas en torno a la guerra, no sobre la historia de la disputa, aunque obviamente la marca del conflicto la tiñe desde entonces. Algunas cosas sobre esto digo, sin embargo, hacia el final.
Tantas observaciones, por otra parte, realzan lo que estimo como la principal virtud de mi texto: este es un libro de batalla. Como todo trabajo que se ocupa de la historia y de la memoria, Las guerras por Malvinas fue parte de las discusiones que estudiaba, y en ese camino fue cuestionado de diversas formas. Verificó sobre sí mismo una de sus ideas centrales: la fuerte presencia que el tema Malvinas tiene en los distintos espacios de nuestro país. Pero, también, la gran cantidad de malentendidos que aún genera.
Con mucha ingenuidad viví la aparición de la primera edición, en 2006, como la posibilidad de instalar una discusión pública más o menos importante sobre un tema que consideraba vacante. Seguramente también había en esa actitud algo de soberbia, y la mezcla de ambos elementos resultó frustrante para mí. Prácticamente no hubo verdaderas polémicas, y sí en cambio omisiones, ninguneos y ataques ad hominem.
Por supuesto, queda consignado que esta sensación de frustración puede deberse a un elevado narcisismo de mi parte, pero no obstante queda aún bastante tela para cortar, por ejemplo, en cuanto a las actitudes de los investigadores en relación con el tópico de la guerra de Malvinas, y a estas les he consagrado un capítulo nuevo. En 2006, salvo los trabajos pioneros de Rosana Guber (que por otra parte no proponen una mirada general como la de Las guerras por Malvinas) no había un libro que se ocupara de la historia de las memorias de Malvinas, ni del peso de la experiencia bélica durante la posdictadura. Afortunadamente hoy hay tesis, en curso o defendidas, y algunos investigadores dentro del campo de la historia reciente incorporaron el tema a sus preocupaciones. Pero a pesar de esto predominan en las discusiones importantes descalificaciones, que van desde lo explícito al más ramplón ninguneo, en lo que coinciden tanto los reaccionarios y autoritarios como los intelectuales ubicados en sus antípodas ideológicas. Por condescendencia, o por desprecio, pero en ambos casos por compartir la negativa a polemizar, tienen en común una peligrosa actitud: la del silenciamiento. No es esto lo mismo que el silencio; no es lo mismo la decisión de callar que la voluntad de callar a otro.
Como compensación, el libro circuló allí donde más fructífera es la disputa por las memorias: entre los docentes, en las escuelas, entre los ex combatientes.
Gracias a la posibilidad de discutir que el libro me dio he podido, espero, abrir las cuestiones asociadas a la experiencia de Malvinas a preguntas más complejas que las que me hacía inicialmente. Conocer otras realidades, como las fueguinas y las malvinenses, o trabajar con documentos que narraban una historia de los ex combatientes distinta de aquella que por ignorancia mi propio trabajo había contribuido a estereotipar, construyeron ese camino. Espero que eso aparezca reflejado aquí.
Creo que he podido transformar las sensaciones que describí y el proceso de aprendizaje desde 2006 en preguntas generales sobre la construcción del conocimiento histórico y la búsqueda social de la verdad y la justicia. En esa clave es que he revisado este libro, pero sobre el resultado serán los lectores quienes decidan. Si en 2006 me interesaba fundamentalmente señalar la necesidad de pensar Malvinas con su propio peso específico, considero que en la encrucijada del trigésimo aniversario de la guerra es el momento de (re)introducir dicho peso específico en el panorama cada vez más complejo del pasado reciente que hemos construido. Es una tarea urgente y estratégica.
Por otra parte, un hecho para nada menor es que en 2006 yo todavía no conocía las islas Malvinas. Pude viajar al año siguiente. Los recorridos por las antiguas posiciones, por esos páramos desolados tan parecidos a la Argentina continental, me han llenado de nuevas preguntas. Y si en la vieja edición traté de introducir la variable local para pensar el problema Malvinas, en el presente estoy convencido de que no hay otra forma de hacerlo que no sea esa, dejando abierta la puerta para la inscripción en relatos mayores, a escalas regionales y nacionales. Por supuesto que en esta obra sólo puedo trazar unas pinceladas gruesas para dar idea de esta complejidad; semejante tarea requeriría de un gran grupo de trabajo, lo que implica que esta reedición pueda tomarse como una (nueva) invitación.
También he intentado imaginar mi mirada sobre el pasado reciente como generacional. Los que éramos niños durante la guerra hemos vivido demasiado atados a genealogías y tradiciones pasadas, tal vez a falta de otras mejores. Pero los muertos no tienen derecho a enterrar a los vivos. No se trata de arrojar nada por la borda, pero sí de reivindicar un lugar específico en la discusión, aunque más no sea el de ser aquellos que barrieron las sobras y los escombros de certezas y proyectos anteriores y abrieron el camino para su recuperación crítica y, eventualmente, su reivindicación. Ese lugar por sí solo nos autoriza a decir que no tenemos por qué aceptar las diferentes tutelas intelectuales que nos han ofrecido o intentado imponer, o más bien, reconocerlas como etapas de un pensamiento nacional en el que nosotros (¿qué será nosotros?) también diremos algo.
Por todo esto es que Las guerras por Malvinas sigue siendo un libro incompleto e inconcluso. Por un lado, porque el conflicto diplomático que llevó a las Fuerzas Armadas argentinas a decidir las operaciones de 1982 está abierto. También porque las disputas en torno a un pasado irresuelto aún nos atraviesan. Pero, sobre todo, porque sigue pendiente la tarea principal: una guerra que despierta tantas sensibilidades como si hubiera sido ayer debe inscribirse en una perspectiva histórica más amplia.
Esos archipiélagos salvajemente bellos, subyugantes como tantos espacios de la Patagonia continental, son parte de un proceso histórico más amplio, complejo y rico. Desde los primeros avistamientos, durante las recaladas clandestinas de loberos, pasando por los viajes de los científicos, los piratas y los comerciantes, las colonizaciones y los conflictos, hasta el doloroso relámpago de 1982 (tan breve en esa historia multisecular como eterno en las vidas individuales), la historia larga de las islas Malvinas merece redoblados esfuerzos que las piensen como parte de nuestro país, y no solo que las crean parte de él.
No sé, en vísperas del trigésimo aniversario de la guerra, qué va a pasar dentro de otros treinta años, si las Malvinas serán efectivamente argentinas. Sí, en cambio, deseo que sea una sociedad más justa, sin impunidad, la que las recupere. Hacia allí va este trabajo.
Ramos Mejía, verano de 2012