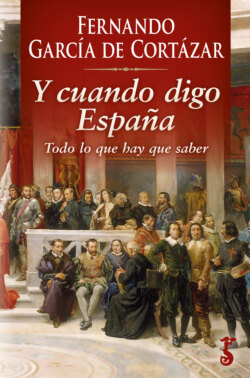Читать книгу Y cuando digo España - Fernando García de Cortázar - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Adiós a Córdoba
ОглавлениеA diferencia de lo ocurrido con Roma, el esplendor de Córdoba no tuvo crepúsculo. No hubo una lenta decadencia. El refinado y monumental edificio político levantado por Abd al-Rahman III se hundió de pronto, como el sol en los trópicos, como la mítica Atlántida. Muerto Almanzor en el 1002, la guerra civil se abatió sobre la capital de al-Ándalus y en menos de treinta años la España musulmana quedó desmembrada en una maraña de reinos de taifas. Tan fulminante y total derrumbamiento demostró que la tentación centrífuga de las oligarquías hispanas afectaba por igual a ambos lados de la frontera cuando desaparecía el puño de hierro que mantenía unidas las partes o la cabeza defensora de la vida en comunidad. Ya había ocurrido en el siglo X en Cataluña, respecto al Imperio carolingio, cuando la falta de apoyo del monarca franco a Barcelona, arrasada por Almanzor, sirvió de pretexto al conde Borrell II para proclamarse independiente; a finales del X, con Castilla frente a León; y volvería a ocurrir en el XII, al separarse Portugal de la corona castellano-leonesa.
Detalle del pilar de los profetas donde están representados Moisés, Jeremías, Daniel e Isaías. Pórtico de la Gloria, catedral de Santiago de Compostela.
El réquiem por Córdoba fue casi unánime entre los espíritus selectos de al-Ándalus, pues enseguida comprendieron que la disolución del califato dejaba a las sociedades islámicas a merced de sus belicosos vecinos del norte, ahora más amenazadores que nunca. Si el asalto al sur se retrasó un tiempo fue debido a las querellas continuas entre Castilla, Navarra y Aragón, al dique de las poderosas taifas de Zaragoza, Toledo o Badajoz, y también al negocio redondo que supuso para las arcas cristianas el cobro de las parias o impuestos anuales. El sistema combinaba el acercamiento diplomático a las taifas y la ayuda militar frente a sus vecinos con la exigencia de vasallaje y la brutal coacción mediante expediciones punitivas que arrasaban los territorios. Fernando I de Castilla y León y su sucesor Alfonso VI sacaron enormes ventajas de su aplicación, pero al mismo tiempo pusieron a los reyes musulmanes en un difícil dilema. ¿Qué calamidad era preferible, seguir plegándose a las exigencias de los infieles o pedir auxilio a los almorávides, tribus camelleras del Sahara que habían creado un imperio en el norte de África? Cuando Alfonso VI conquistó Toledo, se impuso la segunda opción y los reyes de taifas pidieron socorro al emir Yusuf, quien, además de vencer a las tropas castellano-leonesas en Sagrajas y Uclés, rindió a sus pies todo al-Ándalus. Fue el fin de los reinos de taifas, un mundo donde se mezclaban la debilidad militar, la corrupción y una interpretación laxa de los preceptos del Corán con el refinamiento y una cultura de brillantes destellos, digna heredera de la Córdoba califal.
La estrella de los almorávides se reveló, sin embargo, fugaz, y la reacción de al-Ándalus bajo su dominio resultó tan efímera como la liderada por el Imperio almohade entre finales del siglo XII y principios del XIII. Tras la batalla de las Navas de Tolosa (1212), donde los ejércitos combinados de Castilla, Aragón y Navarra se impusieron a las tropas del califa Muhammad an-Nasir, la suerte se decantó del lado cristiano. De pronto, se abrieron todos los cerrojos. Y la marea procedente del norte creció imparable, de modo que, en menos de medio siglo, la conquista de Andalucía por Fernando III el Santo, coronada con la toma de Sevilla, y la ocupación de Valencia y Denia por Jaime I de Aragón señalaron el ocaso definitivo del mundo islámico peninsular, reducido al reino de Granada.
Nada pudo detener entonces la hegemonía peninsular de Castilla y Aragón. Los rápidos avances del siglo XIII ampliaron los horizontes de ambas coronas, dejando a Navarra encajonada y a merced de sus poderosos vecinos. Al declararse heredera de Asturias y Toledo mediante una rica tradición de la que bebieron Alfonso VII y Alfonso X, Castilla asumió como tarea la reconstrucción de Hispania, aunque, debilitada por la crisis demográfica y las querellas dinásticas, tuvo que esperar antes de embarcarse en nuevas empresas. De ahí la pervivencia del reino granadino otros doscientos años. Por su parte, una vez concluidas sus campañas en la Península y malogradas sus aspiraciones al norte de los Pirineos, los reyes de Aragón orientaron su mirada hacia el Mediterráneo. Las conquistas de Mallorca y Menorca animaron esta aventura por las aguas del Mare Nostrum y abrieron vías seguras a la posterior expansión por Sicilia y Cerdeña, causante de los enfrentamientos con Génova y Pisa.
Pero durante los siglos XI, XII y XIII la España cristiana no solo dio respuesta al islam, sino sobre todo a sí misma, al tender puentes culturales con Europa y emprender una labor capital para la organización del Estado y el desarrollo de la economía. El Camino de Santiago y las peregrinaciones trabajaron firmemente en esta dirección. No hay más que ver cómo el románico más puro de inspiración francesa se extiende por Navarra, Aragón, Castilla y Galicia a impulsos de la abadía borgoñona de Cluny, o cómo florecieron las lenguas romances con poemas amorosos y figuras épicas cantadas en lengua vulgar. Por obra y gracia de las exenciones fiscales a cuantos campesinos, mercaderes y artesanos se asentaran en las villas surgidas a lo largo de la Vía Jacobea, los reyes impulsaron, además, el resurgimiento económico de las ciudades. Aunque, ciertamente, los campos y los ganados siguieron siendo el gran patrimonio de una sociedad sujeta al poder de la nobleza y de la Iglesia, las urbes del norte cristiano comenzaron a despegar. Fruto de este empuje y de los apuros financieros de los monarcas, surgieron las Cortes. La asamblea celebrada en León el año 1188 fue la predecesora de todas, ya que en ella Alfonso IX ponderó la presencia de representantes urbanos y les ratificó usos, garantías procesales y la voluntad de no alterar la moneda.
De la mano del renacimiento urbano se produjo también la eclosión del gótico —la catedral de Cuenca comienza a construirse en 1194, la de Burgos en 1221— y una profunda revisión del sistema cultural cristiano. Fue entonces cuando, en sintonía con lo que ocurría en Francia o Inglaterra, las antiguas escuelas monacales y catedralicias dieron paso a corporaciones novedosas, llamadas primero estudios generales y después universidades. Las primeras, Palencia y Salamanca, se crearon en siglo XIII, fundándose en el siguiente las de Lérida y Huesca en la Corona de Aragón, o Coimbra en Portugal.