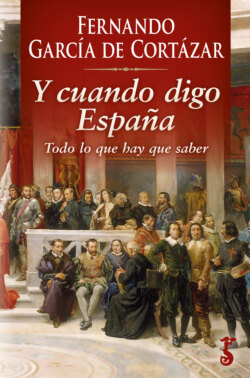Читать книгу Y cuando digo España - Fernando García de Cortázar - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
El sueño de la razón
ОглавлениеPese a que bajo Felipe V se inauguraron academias e instituciones diversas —Real Academia de la Lengua en 1713, Academia de la Historia en 1735, Biblioteca Nacional en 1712— o se fomentó la creación de Fábricas Reales, y con Fernando VI se continuó el rumbo renovador gracias al empuje de ministros como el marqués de la Ensenada, las fórmulas políticas y económicas de la Ilustración no cobraron un verdadero impulso hasta el reinado de Carlos III, con la alianza tácita de la burocracia, la corona y la intelectualidad, contagiada del espíritu de las Luces.
Fue aquel tiempo un período esperanzador. El bisturí de los ilustrados no dejó a salvo de su pesquisa ninguno de los obstáculos levantados a la modernidad: el atraso económico, la esclerosis de la agricultura, el agobiante protagonismo de la Iglesia, los privilegios de la aristocracia, la ignorancia de las clases populares, el gobierno de América, el saneamiento de Madrid, la mejora de las comunicaciones… Sus reflexiones hicieron ver a Carlos III los beneficios de una reforma no traumática de España y sus Indias, y guiaron la acción real a buen ritmo. Pero a la postre, las guerras en que se vio envuelta la monarquía, centrada en recuperar su papel de potencia de primer orden, arruinaron el camino emprendido. Sostener la actividad bélica en el exterior exigía la paz interna y esta solo era posible si se renunciaba a modificar el marco social, manteniendo los privilegios eclesiásticos y nobiliarios y abandonando, entre otras, la reforma fiscal y la agraria. El proceso inquisitorial contra Olavide, el adelantado de la reforma del campo, fue una demostración de fuerza de los reaccionarios y una señal de los límites del proyecto ilustrado, que, aun con todo, logró asentar en el país algunos de los principios sobre los que luego se apoyaría el Estado nacional.
Carlos III murió en 1789, el mismo año en que los ideales revolucionarios franceses reivindicaron su condición de alternativa al Antiguo Régimen. «El 10 de junio de 1789 Sieyès dijo entrando en la Asamblea Nacional: “Cortemos el cable; ya es hora”», escribió más tarde Michelet sobre aquel momento de la historia. Y hay que imaginar el nerviosismo de las monarquías europeas ante una revolución que a remolque del racionalismo del siglo XVIII, la guerra de emancipación de Estados Unidos y los principios proclamados en ella fue pasando, rápidamente, de las manos de los políticos más radicales —Robespierre, Danton…— a las de un ambicioso militar que representaba, a la vez, la derrota y la victoria de 1789: la derrota de sus sueños de igualdad, pues con Napoleón renacía la pesadilla del poder absoluto, pero también la victoria, porque tras siglos de príncipes que reinaban por derecho divino un teniente de artillería casi extranjero se alzaba con la corona de Francia y estaba a punto de convertirse en el amo de Europa.
El vendaval que recorrió el continente desde la ejecución de Luis XVI y el ascenso meteórico de Napoleón constituyeron un desafío ante el cual la monarquía de Carlos IV no acertó a actuar con diligencia, desprestigiándose aún más por los rumores sobre las relaciones de la reina María Luisa y el favorito Manuel Godoy, ministro leal a sus protectores y no falto de visión política. Ninguna receta funcionó. La relación relajada con Francia, defendida por el conde de Aranda, no produjo el efecto deseado —salvar la cabeza de Luis XVI— y la alianza con Austria, Prusia y Gran Bretaña solo dejó al descubierto la deficiente preparación del ejército español, incapaz de frenar a los enardecidos sans culottes. Tampoco mejoraron la situación el Tratado de Basilea y el retorno a la política de los Pactos de familia, pues esta nueva apuesta diplomática se transformó en una trampa de la que fue muy difícil salir. Como demostró el estrepitoso desastre de Trafalgar (1805), tumba de la flota construida con tantos sacrificios, la amistad y la solidaridad pasadas se trocaron, al llegar Napoleón al poder, en el decidido empeño de convertir la Península en un simple peón de su partida mortal contra Londres.
El sueño de la razón produce monstruos, Grabado número 43 de Los Caprichos, Francisco de Goya.
El emperador de los franceses era poco dado a tolerar vacilaciones, de ahí que los recelos de Godoy ante el puro servilismo exigido desde París le animaran a poner punto final a la ficción. Solo había que esperar la ocasión propicia, y esta llegó con las intrigas del príncipe Fernando y el motín de Aranjuez. Ante el esperpento representado entonces por la corte española, Napoleón se vio cargado de razones para presionar a Carlos IV y a su heredero, y después de citarlos en Bayona, adueñarse del trono, traspasándoselo a su hermano José Bonaparte.
«He aquí a España tal y como iba a mostrarse durante seis años: estupidez, bajeza y cobardía en los príncipes; abnegación novelesca y heroica por parte del pueblo». Son palabras de Stendhal, quien no se equivocó en su análisis de la guerra de Independencia. Porque a excepción de una parte de las minorías ilustradas, que pensaron que Napoleón era incontenible y había que actuar en consecuencia —es decir, colaborar con el invasor para seguir adelante en la senda del progreso—, gran parte del pueblo español siguió el ejemplo del Dos de Mayo madrileño en una respuesta común contra el ejército francés que tendría notables repercusiones en las campañas continentales del emperador.
El quinquenio 1808-1812 constituye la gran epopeya sobre la que se fraguó la España contemporánea. Además de acrecentar el sentimiento de pertenencia a una patria común, la explosión patriótica también permitió a los diputados de las Cortes de Cádiz tomar lo mejor del pensamiento político del siglo XVIII para hacer tabla rasa del Antiguo Régimen. Víctima de un exceso de elitismo, la Constitución de 1812 sería, no obstante, la brújula del liberalismo español durante la primera mitad del siglo XIX. Y a ella sacrificaron su vida Riego, el Empecinado o Torrijos por los mismos años en que Bolívar y San Martín defendieron la independencia de las colonias, engendrando las naciones de América.
El plan de Napoleón era apoderarse también de los territorios de ultramar, pero el desbarajuste político de la Península y las noticias de que tanto Carlos IV como Fernando VII eran prisioneros de los franceses animaron a los líderes criollos a ser dueños de su propio destino. «Vacilar —diría Bolívar— es sucumbir».